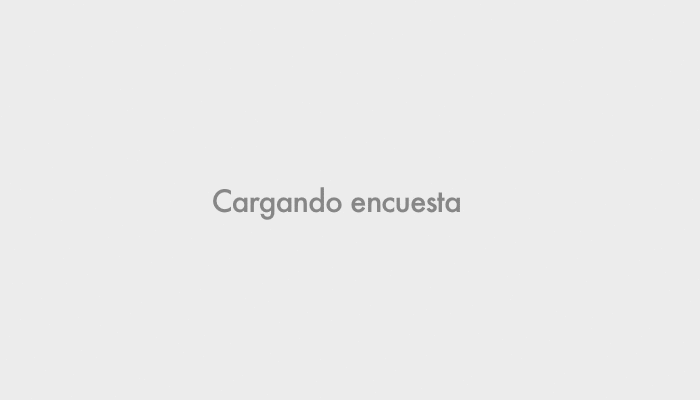JOSÉ VICENTE PASCUAL
Para Josep Carles Laínez, con todo mi afecto y urgente necesidad de discrepancia con su artículo “Tariq Ramadan, un tipo muy peligroso”.
Abd Allah Muhammad Ibn Yusuf Ibn Nasr, más conocido por su nombre de rey y protector de los creyentes, Al-Hamar ibn Nasr, Muhammad I, fue el fundador de la dinastía nazarí. Este hombre no nació en Granada sino en un pueblo de Jaén, Arjona concretamente. Se las arregló para convencer a los miembros de su estirpe y más tarde a los prevalecientes de las taifas de Porcuna, Guadix, Baza y Granada de que él era nada menos que al-Gâlib bi-llah, o sea, el victorioso por Dios. En verdad que le hacían falta buenos aliados en una época en que la expulsión de los musulmanes de la península Ibérica parecía cuestión de años, todo lo más un par de lustros. Tras la derrota de Las Navas de Tolosa, en 1212, el poder de los almohades declinó al punto de que el resto de familias, dinastías, tribus y clanes de Al-Andalus comenzaron a organizarse al margen de los soberanos de Córdoba y Sevilla. Fue exactamente lo que hizo Al Hamar ibn Nasr. Se decía descendiente de un antiguo linaje con asentadas raíces en Arabia, uno de cuyos miembros había sido compañero del Profeta, aunque nunca nos han aclarado los historiadores si aquel compañerismo era grande, normal o de lo más corriente. El caso es que uno de sus antepasados fue amigo, más o menos, de Muhammad, y eso autorizaba a nuestro rey en ciernes para reclamar un trono que aún no existía. Es posible imaginar una tupida trama de intereses, pactos, conjuras e intrigas, todo maquinado, enmarañado con febril celeridad porque Al-Andalus se derrumbaba ante el imparable avance de los ejércitos cristianos y era urgente encontrar a un gobernante roqueño y astuto que salvase lo que quedaba tras la catástrofe de Las navas de Tolosa. También es fácil imaginar que Al Hamar ibn Nasr fue el más diligente de entre muchos candidatos al poder. Con el apoyo casi unánime de los musulmanes, a excepción de quienes regían Córdoba y Sevilla, entra en Granada en 1238, siendo aclamado por la población, musulmanes o no, que veía en el vigoroso rey de soberbia y llamativa barba roja al líder capaz de librarlos de la contundencia con que las tropas de Castilla y otros reinos cristianos -eslavos -, iban apropiándose de lo que, para ellos, era el país de sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y cuantos ancestros pudiese recordar la memoria privada de cada familia.
Al Hamar ibn Nasr, triunfador cuando entra en Granada con toda ostentación y fanfarria, fue saludado multitudinariamente con el grito protocolario de Bienvenido el vencedor por la gracia de Dios, a lo que él, en alarde de astuta piedad y no poca diplomacia, respondió con la frase que se convertiría en lema de la dinastía nazarí, la cual podemos hoy leer, multiplicada hasta lo incontable, en las paredes de la Alhambra: Sólo Dios es vencedor; Wa le Galib ile Ala.
Inmediatamente se puso a la tarea Al-Hahmar ibn Nasr, porque un gran rey con demasiados apuros deja de ser grande para convertirse en gestor de crisis. Lo primero que hizo, evidentemente, fue aliarse con Fernando III y precipitar la rendición de Córdoba y Sevilla ante las huestes del Santo Monarca de León y Castilla. La Mezquita y la Giralda pagaron muy cara su desafección a la causa de Al Hamar ibn Nasr, quien, aparte la poco sutil venganza, como recompensa a su participación en estas guerras vio sus dominios libres del avance cristiano. Aunque Fernando III conquistó Jaén en 1245, las fronteras quedaron fijadas de manera estable durante más de un siglo.
De un rey cristiano, en aquella época, se esperaba que avanzase, conquistase, dominara y expulsase de toda tierra conocida a este lado del mar a los musulmanes. De un gobernante musulmán, fuera cual fuese su adscripción de casta o pertenencia a concreta dinastía, podía preverse que se proclamara defensor de los creyentes y que hiciera la guerra sin cuartel a los infieles cristianos (siempre y cuando no interfirieran aquellas complejas alianzas entre reinos de una y otra civilización para amargar la vida al vecino, fuese moro o castellano). Lo que no podía imaginarse de Al Hamar ibn Nasr es que iniciara de inmediato la construcción, en la colina de la Sabika, de la fortaleza militar y edificio palatino más insólito que el afán demiúrgico de gobernante alguno pudiese concebir (en realidad estoy convencido de que la Alhambra es una construcción incoherente respecto a la lógica de sus tiempos, aunque ya se entrará en materia más adelante); y desde luego llama la atención el que Al Ahmar ibn Nasr comenzara precisamente aquellas obras en la vertiente del río Darro donde, por tradición, habían habitado los judíos de Granada, frente por frente con el laberinto urbano de trazas orgánicas que es el Albaycín, hogar consuetudinario de los musulmanes, así como que asentara las primeras torres de la ciudadela y proyectase las estancias administrativas y salones privados de la realeza sobre lo que fuese, durante mucho tiempo, centro de reunión y sinagoga de facto para los observantes de la ley hebraica, lugar a su vez instaurado sobre antiguos recintos hispanoromanos. La Alhambra, desde su nacimiento, es distinta. Como distinta y especialmente singular es Granada respecto al entorno natural, geográfico y urbano del resto de Andalucía y España.
Granada es pequeña y vertical. Todo asciende desde un basamento minuciosamente reducido hasta los dominios inabarcables del silencio extenso. Miniada en sus límites (la Vega, Valparaíso, La Alhambra, Sierra Nevada), la disposición urbanística y geográfica está abocada al absoluto mandato de la verticalidad dispuesta en sucesivos estadios que a su vez predeterminan un a modo de exigencia iniciática para comprender algo sobre el ser de la ciudad. Entre la Vega y las inmediaciones de la antigua, verdadera urbe nazarí, no hay nada a excepción de la catedral:trepidación automovilística y ruido. Muchos granadinos nunca superan la condición ambulante en sus afanes cotidianos. Si no alzamos la mirada del asfalto, probablemente nunca sentiremos el poderoso latido de un entorno cabalmente estimado como creación que viene “de arriba a abajo”. Granada asciende, va de la calle Elvira al mirador de San Nicolás en apenas diez minutos de andadura, por supuesto cuesta arriba, caminata que se traduce en un cambio de naturaleza, no sólo del paisaje sino del mismo concepto y comprensión sobre el espacio terrestre que en ese momento soporta nuestras pisadas.
Frente a san Nicolás, la Alhambra; ante la Alhambra, el Albaycín. En la colina del Albaycín la altura última la ponen los cipreses que crecen recoletos en la extensión de los cármenes, espacio igualmente escueto. El ciprés es un invento de importación italiana, al igual que el carmen (cármine), que no obstante se adapta a la perfección a la forma en que la ciudad se representa y presiente a sí misma: el carmen y el ciprés necesitan poco espacio y mucha altura para manifestarse, y llegar hasta su reducido ámbito cuesta mucho porque están muy arriba, muy “tras la cuesta de arriba”. Por encima de los cipreses señorean elevaciones intermedias, radicales en lo menguado de la distancia y lo abrumador de su prominencia; encontramos los palacios del Generalife y esa especie de mausoleo insólito llamado Silla del Moro desde el que, se cuenta, los constructores de la Alhambra comprobaban la marcha de las obras y dirigían la ejecución de las mismas. Aunque parece claro que el Gran Arriba no ha hecho más que comenzar. Las colinas del Albaycín y la Sabika, las torres de la Alhambra, el Generalife y la Silla del Moro, son preámbulo de esa otra gran altura ya inabarcable, no mensurable en la simple observación del curioso, de Sierra Nevada y sus dos cumbres emblemáticas, el Muley Hacem y el Veleta. Más distancia es imposible, no se encuentra en la península ibérica. Y por encima del perfil constantemente ambiguo bajo la nieve del Muley Hacem y el Veleta, como señalaba Carlos Cano y soñaba Federico García Lorca, no hay otra salida: las estrellas.
No creo estar propagando algo que no sea ya sabido por cualquier granadino. Cuando aparece este asunto en conversaciones de café o en lentos paseos por cualquier extremo de la ciudad, bastantes amigos y conocidos reconocen que participan, como un servidor, del desasosiego de lo extenso horizontal cada vez que se desplazan a sitios como Sevilla, Córdoba o Madrid. El granadino no está equipado emocionalmente para soportar la evidencia de que el mundo es ancho, no necesariamente alto. Huelga decir que para muchos de mis vecinos, un viaje a la capital de España, con las extensiones bárbaras de La Mancha mediantes, es una experiencia no siempre de su gusto. Suele acometerles una extraña inquietud agorafóbica. Tanto horizonte y tan poca altura no capacitan para el recogimiento, la protección, la exención ante inminencias desoladoras como es saber que un día u otro, tarde o temprano, la muerte recorrerá las angosturas de la tierra abajo para llevarnos al Gran Arriba, del cual tenemos noticia intuida, o primoroso remedo a modo de anticipo, en la ciudad que asciende sin límite desde el fervor de lo pequeño.
Aunque no puede todo esto quedar en retórica, sin más detenida argumentación. Que lo importante de abajo viene determinado por resolución del Gran Arriba no es algo que yo, galanamente, me acabe de inventar. La Granada histórica que hoy conocemos parece legataria del esmero nazarí y de todos quienes edificaron un mundo que impetraba su existencia desde el clamor telúrico del entorno, una sobrenatural geografía urbana asentada en las colinas del Albaycín y la Sabika y el valle del Darro. Los artífices primordiales ya reconocían ese mandato del destino, o por decirlo más certeramente, su propio destino y razón de ser en el albur aparentemente caprichoso de la Historia. Me he referido antes al lujo de la Alhambra, su condición de maravilla innecesaria. Esta sería la conclusión de cualquier estudio desapasionado sobre las condiciones sociales, políticas, económicas e ideológicas que caracterizaban el momento histórico en que comenzó a edificarse. Granada era un reino pequeño, muy poblado y de escasos recursos; sus ejércitos resistían la anexión cristiana no porque la fuerza de los mismos fuese apreciable sino porque los reyes nazaríes, muy hábiles en las artes de la diplomacia, aprovechaban cualquier coyuntura para aliarse con los monarcas cristianos, fueran los que fuesen, al tiempo que siempre, en una demostración pragmática de que la estrategia de gestos disuasorios no es invento de la política moderna, amagaban con intervenciones, casi siempre simbólicas, de sus aliados de norteáfrica, los temidos benimeríes y zenetes. Un reino circunscrito por el imponderable geográfico de tener el mar a sus espaldas y toda la potencia avasalladora del imperio cristiano en sus otras fronteras, que exportaba seda y se veía en la necesidad de importar cereales, trigo e incluso aceite de oliva comprados en el norte de África y Castilla y que negociaba con los reyes cristianos el pago de tributos para mantener salvo su territorio no parece el lugar adecuado para que sus mandatarios, con el rey como primer ardoroso partidario del empeño, acometiesen la construcción del monumental conjunto alcazabeño y palatino. Aquí nos encontramos, sin duda, con un designio del espíritu de los tiempos, un mandato de la tierra, una obligación quizás aplazada durante generaciones y siglos y que, finalmente, encontró en la estirpe de Yusuf Ibn Nasr Al Hamar la energía y determinación precisas para abordar la inevitable tarea, precepto que competía a la responsabilidad demiúrgica del ser humano afincado en este específico lugar y que tarde o temprano debía cumplirse. Lo que más asombra de la Alhambra, sin embargo, no es que prosperase en tiempo y circunstancias nada favorables a este derroche de talento e inspiración edificadora, sino que esté concebida, proyectada y ejecutada según un criterio tan sutil, como de plectro e insinuación hacia lo incorpóreo, que rompe todos los moldes conocidos y establece una tajante diferencia con los estilos mudéjares, mozárabes y cristianos considerados como ejemplo razonable de la arquitectura de la época. La Alhambra es, entre otras muchas cosas, una escisión, una reivindicación de la perspicacia de los constructores nazaríes a la hora de representar las relaciones entre el mundo terreno y las pujanzas celestes; en definitiva, una rotunda demostración de la espiritualidad de los constructores nazaríes, diferente al concepto más material que regía las normas clásicas en el ámbito de la cultura cristiana y sus edificaciones más sobresaliente: las catedrales góticas.
El gótico hunde sus cimientos en el suelo, a menudo literalmente, iniciándose las muros basales algunos palmos bajo el ras del terreno, como una declaración de principios que alertase sobre la procedencia de este afán constructor: acopiar el impulso telúrico, alzando la piedra desde de lo que existe abajo hasta lo que hay arriba. Una vez bien asentado el edificio gótico en la tierra y la piedra, resistente y de anchas y recias basas, se eleva en arcos y torres que poco a poco van estilizando su apariencia hasta alcanzar considerable evanescencia, donde la espiritual y babélica intención alcanzar el bien celeste representa ante el Supremo los sinceros afanes humanos por complacerle.
El edificio nazarí supone la inversión radical de este concepto. Lo que hay abajo no importa, no tiene apenas entidad temporal ni material y todo su mérito depende de la reverencia y humildad con que se acoja al eterno devenir de cuanto preexiste en el Gran Arriba. Por ese motivo, la Alhambra se expresa como una especie de gótico invertido, la gran masa de materia edificada permanece arriba, cual si el peso del cielo descendiera sobre la tierra, en tanto el abajo soporta la carga de forma aparentemente ingrávida, sobre delicadas columnas que aceptan la infinita cargazón, manteniendo el elegante simulacro de lo invisible como por obra y gracia de primoroso portento. El cielo precisaba descender hacia la tierra y esta sensación consiguieron materializar los arquitectos y alarifes nazaríes: un edificio que remansa desde el Gran Arriba, delicadamente transportado por el misterio impalpable de un arte de prodigio.
El resultado de todo ello sigue cautivando a cualquier visitante que posea mínimas cualidades de observación: la tierra, la colina de la Sabika, exigía formularse en los confines más arcanos de su antelación, y los cielos cumplieron ese anhelo, adviniendo amablemente hasta colmar el latido milenario de este reclamo. La tarea del hombre fue, en tal caso, la de quien hace justicia elevando su mirada a la luz de lo supremo sin apartar sus manos del barro original. La Alhambra es un compromiso de perpetuidad entre cielos y tierra, y los hombres se limitan a servir a este propósito.
Cabe reseñar algunas contradicciones, más bien paradojas, de la relación que históricamente han mantenido los granadinos con la Alhambra. De ser cautivos de su belleza, fascinados por el fulgor de su misterio, como sucedió al conde de Tendilla, alcaide de la Alhambra y el Generalife en los convulsos años 1568-69, quien ya viejo, enajenado por el susurro hechicero de la colina roja, ante las pretensiones de algunos influyentes cristianos que exigían la demolición del edificio, manifestó que mientras él mandase a cuatrocientos infantes, cien caballeros y la tropa necesaria para hacer rugir a veintiséis cañones, ni uno sólo de los partidarios de la piqueta llegaría con vida a la Puerta de la Justicia, tradicional acceso a la alcazaba. De este fervor, en poco tiempo, se pasa a la absoluta indiferencia. Desde mediados del XVII hasta principios del XIX, la Alhambra permanece en el completo olvido, como ruina del “tiempo de los moros” sin ningún valor artístico o histórico, un caserón abandonado que servía de refugio nocturno a delincuentes, prostitutas desvalidas y gitanos sin techo; en el mejor de los casos despertaba la curiosidad de algún viajero romántico, por lo general inglés o americano, como sucedió a Washintong Irving, quien revitalizaría el interés por el edificio merced al éxito de sus Cuentos de la Alhambra. Ángel Ganivet habló y escribió mucho sobre Granada, se devanó las entendederas arremetiendo contra el proyecto municipal de cubrir las insalubres aguas del Darro, convertidas en cloacas a su paso por la ciudad, pero de la Alhambra habló poco, muy poco, en su tratado general sobre las bondades y beldades de esta tierra, Granada la bella. Pío Baroja no era granadino, pero merecía haberlo sido, me refiero a un granadino de aquellos tiempos del desdén y el olvido. Dijo de la Alhambra que era “como un kiosco de flores” o algo semejante.
Parece indudable que la sensibilidad y sabiduría de los nazaríes, al menos en lo tocante a la intuición sobre lo que en este mundo es necesario y lo que está de sobra, cayó en olvido o fue desautorizada y condenada a execración tras la guerra civil de 1568 y el decreto de expulsión de los moriscos de 1609, y que el destierro del conjunto monumental de la Alhambra -con los notables edificios cristianos que contiene, como el Palacio de Carlos V -, se mantuvo en vigencia durante muchísimos años. Sólo el paso de los siglos y el previsible avance de la razón y la cordura han situado a la Alhambra en el ámbito de referencia que le es propio: uno de los recintos monumentales más visitado del mundo.
Comencé este escrito hablando de Al-Hamar el Rojo, primer rey de la dinastía nazarí. El último de ellos fue Abu Abd Allah Muhammad Boabdil (el Zogoybí, Desventurado, lo llamaban los cristianos), quien pactó las Capitulaciones para la entrega de la ciudad a los Reyes Católicos en Santa Fe, el 25 de noviembre de 1491, verificándose el traspaso de poder en 2 de enero de 1492. En dichas capitulaciones se establecía, entre otros débitos de obligado cumplimiento, los que se referencian:
-Todos los moros se entregarán libre y espontáneamente, y cumplirán como buenos y leales vasallos con sus reyes y señores naturales. No se les obligará a convertirse y no podrán ser molestados por sus costumbres. No podrán ser enrolados en el ejército contra su voluntad.
-Los moros serán juzgados en sus leyes y causas por su derecho tradicional, con parecer de sus cadís y jueces, que permanecerán en su puesto sin son respetados por el pueblo y leales. El jurado estará compuesto de un cadí y un juez cristiano. No se permitirá, sin embargo, que las culpas y delitos pasen de padres a hijos.
-Se permite a los moros llevar armas, excepto pólvora, que deben entregar a las autoridades.
-Los moros son libres de vender o arrendar sus propiedades y viajar a la Berbería si así lo desean sin que se les confisquen sus bienes, garantizando los cristianos que la travesía sería segura, durante tres años. Pasado este tiempo, deben avisar a las autoridades con cincuenta días de antelación y mediante el pago de un ducado. Este derecho es recíproco para los habitantes de la Berbería.
-Los moros no estaban obligados a llevar marca distintiva alguna, al contrario que los judíos, para siempre.
-Los antiguos habitantes de Granada están exentos de impuestos durante tres años. Los tributos serán los habituales según la ley nazarí. Podrán comerciar en todo el reino sin pagar ningún portazgo especial.
-Todos los funcionarios y empleados de la administración nazarí, desde el rey hasta los siervos, pasando por los alcaides, cadís, meftís, alguaciles y escuderos, serán bien tratados y recibirán un sueldo justo por su trabajo.
-Los cristianos tienen prohibido entrar en las mezquitas, y los judíos no pueden ser recaudadores ni tener bajo su mando ni a cristianos ni a moros. Así mismo, se respetan las limosnas de las mezquitas, que serán administradas por los alfaquíes.
Este tratado no fue firmando por un progre buenrollista y un demagogo manipulador como Tariq Ramadan (que no sé porqué el nombre de este sujeto me suena a camelo), sino que lleva las rúbricas, muy auténticas, de sus católicas majestades Isabel I la de Castilla y Fernando V el de Aragón. Tras la toma de Granada, ni los moros fueron expulsados de España ni el rey nazarí que había hecho la guerra a los cristianos, Boabdil, sufrió represalia alguna. Más bien fue nombrado Señor de las Alpujarras por los Reyes Católicos, partiendo inmediatamente a regir y administrar su señorío, en Granada, donde permaneció hasta aburrirse. Años más tarde abandonó España. En compañía de su familia y con todos sus bienes muebles se instaló muy acomodado en Berbería, donde falleció en 1527. Los moriscos permanecieron en Granada y otras ciudades españolas 120 años más, hasta que comienzan las primeras expulsiones efectivas en 1611, en aplicación del decreto de expatriación de 1609.
No parece que el propósito de Al-Hamar El Rojo al comenzar la edificación de la Alhambra fuese el de someter a los europeos ni recordarles el “dominio” de una civilización que en 1232 (año en que empieza a construirse la Alhambra) se reducía al actual territorio de provincia y media en el sur de la península ibérica. Ni tampoco parece que la intención de los poderosos Reyes Católicos fuese la de humillar a los antiguos pobladores musulmanes y arrojarlos de España como quien sacude la mugre de las ventanas. Que la Historia haya seguido cautiva de los fanáticos, los codiciosos y los sinvergüenzas, y que vengan ahora, al cabo de los siglos, aprovechados, ilusos y mentecatos en animada confusión para reivindicar necedades, todo ello, digo y no creo equivocarme, no es culpa de Granada -que se llama Granada desde hace mil quinientos años -, ni de la Alhambra. Que no es un kiosco de flores.