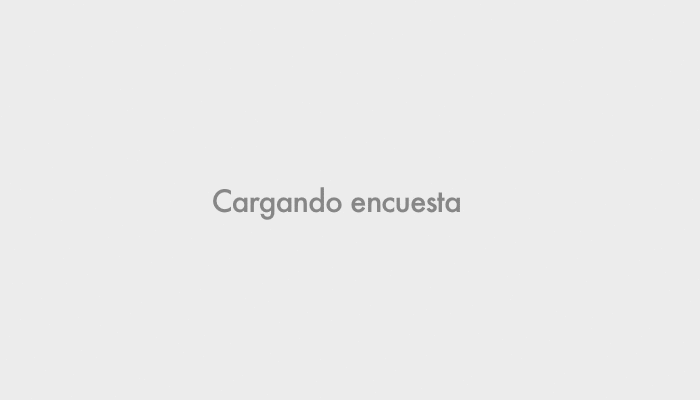RODOLFO VARGAS RUBIO
Había nacido en 1918, el mismo año en el que fueran bárbaramente liquidados Nicolás II y su familia como siniestra primicia del baño de sangre al que el bolchevismo –leniniano y más tarde staliniano– iba a someter al pueblo ruso. Aleksandr Ysayevitch Solzhenitsyn fue hijo de una época trágica y, como todos sus conciudadanos de la misma generación, víctima del implacable adoctrinamiento soviético. Se le educó en el ateísmo militante y en el convencimiento de que la Revolución de 1917 era el preludio del paraíso en la tierra, el hecho más importante y decisivo de la historia de la humanidad, que ya no podría seguir existiendo sin tenerla como punto obligado de referencia, pues el triunfo final del comunismo marxista era científicamente cierto e inexorable. No es de extrañar, pues, que se convirtiera en un joven entusiasta de los ideales revolucionarios y se enrolara con fervor patriótico en el Ejército Rojo contra los alemanes en 1941. Nada que ver, por lo tanto, con los blancos, ni con los kulaks, ni con ninguna suerte de adscripción “de derechas”. Solzhenitsyn fue un sincero convencido de lo que le enseñaron desde pequeño hasta que vino el cruel y crudo desengaño.
El Gulag
Tuvo lugar éste en 1945, antes de la ofensiva final contra Berlín, cuando fue detenido al haberse interceptado una correspondencia suya en la que criticaba a Stalin. De nada le valió el coraje demostrado como artillero (habiendo participado, entre otras acciones, en la importante Batalla de Kursk) ni las dos medallas al mérito militar ganadas en los años bélicos. Fue internado en la tristemente célebre Lubianka de Moscú, cuartel general de la NKVD (antecesora de la KGB), desde donde se le envió, condenado a ocho años de trabajos forzados, a distintos campos de internamiento (desde 1950 en el Kazajistán). Poco después de haber satisfecho su pena en 1953, un dictamen administrativo, sin juicio previo, le condenó al destierro perpetuo de la Rusia Europea, fijando su residencia, bajo vigilancia, en la ciudad kazaja de Kok-Terek. Sólo en 1956, después de la consolidación en el poder de Nikita Kruschev (Stalin había muerto sólo tres años antes, pero su sombra se alargaba pesadamente sobre Rusia), se levantó el castigo. Entretanto, Solzhenitsyn había experimentado en toda su desnuda realidad el despojo de toda dignidad y de la misma condición humana (que llevaba a muchos prisioneros a preferir el suicidio). Un debilitamiento extremo lo puso a las puertas de la muerte y su salud –que nunca había sido óptima– quedó permanentemente quebrantada. El cáncer se apoderó de su organismo, pero afortunadamente lo superó. En medio de tantos padecimientos, dos cosas le permitieron sobrevivir: el descubrimiento de la Religión y la Literatura.
Durante el corto período de relativa suavización del régimen soviético, Solzhenitsyn pudo publicar algunas de sus obras, redactadas en secreto y que reflejaban su experiencia personal, pero en 1965 la edición de El Primer Círculo fue secuestrada junto con todos sus papeles. La supuesta primavera de Kruschev había resultado ilusoria. Pero el escritor había tenido tiempo de hacerse conocido y fue tanta su aceptación a nivel internacional que en 1970 le fue concedido el Premio Nobel de Literatura, que sin embargo no pudo recibir entonces. Temía, y con razón, que si acudía a Estocolmo, las autoridades soviéticas no lo dejaran retornar. Planteó entonces que se le diera el premio en una ceremonia en la embajada sueca en Moscú, pero el gobierno socialdemócrata de Olof Palme –tan celoso defensor de los Derechos Humanos en países de determinado signo político– no quiso molestar al Kremlin y rechazó la propuesta del galardonado, que tuvo que esperar al exilio para entrar en posesión de su Nobel.
Fue ello en 1974, tras ser expulsado del territorio de la entonces Unión Soviética y despojado de su nacionalidad por la publicación en el extranjero de Archipiélago Gulag, una monumental novela basada rigurosamente en la realidad y que ponía al descubierto el terrible sistema carcelario del Imperio Rojo, que había hecho una inmensa y durísima prisión del gigante ruso (y también de la mitad de Europa, la que se ocultaba tras el telón de acero). Solzhenitsyn gozó de la hospitalidad del alemán Heinrich Böll (1917-1985), Premio Nobel de Literatura de 1972. Mientras tanto, en la URSS era represaliado Evguéni Yevtushenko por su apoyo público al escritor proscrito. Éste, tras algún tiempo pasado en Suiza, marchó a los Estados Unidos, en cuyas universidades era conocido, admirado y estudiado. Del período intermedio entre su extrañamiento de la patria y la fijación de su residencia en Norteamérica queda para España el recuerdo de su histórica intervención en el programa Estudio Abierto de José María Íñigo en 1975.
La vergüenza de la izquierda española
Durante dicha emisión de la televisión española, Solzhenitsyn se prodigó en el relato de la realidad soviética, mostrando al desnudo el régimen de hierro dominante en su país, cuya cúpula política perpetuaba los métodos stalinistas a pesar de los más de veinte años transcurridos desde la muerte de Stalin (no olvidemos, sin embargo que el Padrecito había aprendido provechosamente en la escuela de Lenin, que había sido tan implacable y sanguinario como él). Esto hubiera bastado para enajenarle las escasas simpatías de que pudiera haber gozado entre la intelligentsia izquierdista e izquierdizante que ya comenzaba a detentar el poder en el mundo cultural español. Pero lo que fue intolerable para ella fue que el escritor dijera que en la España de Franco había mucha más libertad que en la URSS (lo cual era estrictamente verdad: no hacía falta ser franquista para hacer esta constatación). Esto no se lo perdonaron los capitostes de la mafia literaria española, autoerigidos en jueces de moralidad y abogados de todas las causas mundiales menos de las que no les interesaban (como la de los cubanos proscritos por Castro, por ejemplo). Solzhenitsyn se convirtió en un maldito para la izquierda porque era el vivo mentís de su sesgada y tendenciosa propaganda ideológica.
Juan Benet (1927-1993), uno de los mandamases de la dictadura cultural progre (que, sin embargo, vivió tranquilamente en la España “fascista” desde finales de los cincuenta y prosperó como compañero de ruta de los autores del llamado boom latinoamericano en los sesenta y setenta), tuvo unas palabras para Solzhenitsyn que deberían figurar en una antología de las frases más vergonzosas de la Historia. Las copiamos porque no tienen desperdicio y muestran al desnudo la catadura moral de quien las escribió: “Yo creo firmemente que, mientras existan gentes como Aleksandr Solzhenitsyn, perdurarán y deben perdurar los campos de concentración. Tal vez deberían estar un poco mejor custodiados”. No necesitan comentario. Sólo que alguien que justifica la aberración de los campos de internamiento pierde absolutamente toda autoridad que pudiera tener para juzgar cualquier conducta humana. Eso sí, se retrató a sí mismo y, de paso, puso de manifiesto la auténtica sensibilidad humanista de la izquierda, para la cual no hay crímenes más que a la derecha (siendo así que las tiranías de este signo han sido más breves y menos mortíferas que las que se han establecido “en nombre del pueblo”).
Pero Solzhenitsyn no era un conformista ni se instalaba cómodamente en una situación que le era claramente ventajosa. Ni el predicamento que adquirió en Occidente ni la seguridad de vivir en la libertad de un país como los Estados Unidos le cerraron la boca a la hora de constatar y declarar que el sistema liberal y capitalista no era la alternativa al comunismo. Entonces fue tachado de “autoritario” y de “nostálgico de la Rusia Zarista”, él, que había nacido después del derrocamiento de la monarquía y que había sido víctima del autoritarismo más aplastante que haya existido. No contentando ni a tirios ni a troyanos, el ex pensionario forzoso de los gulags se convirtió en un personaje incómodo para todos, al que se evitaba y del que cuanta menos propaganda se hiciera, mejor. Para acabar de rematar su fama de enfant terrible, se atrevió a señalar claramente la intervención desproporcionada de judíos en las Revoluciones Rusas de 1905 y 1917, sin sostener, empero, que éstas hubieran sido fruto de una conspiración judía (teoría lanzada por el autor de los célebres Protocolos de los Sabios de Sión). Por supuesto, se le acusó de antisemita (baldón muy útil, por cierto, para desacreditar a cualquier adversario político o ideológico). Pero, como muy bien señaló el historiador británico Robert Service, el mismísimo Trotsky había criticado la exagerada predominancia de hebreos en las instancias dirigentes del partido bolchevique (y el famoso revolucionario sabía perfectamente de lo que hablaba, ya que era él mismo judío, como su apellido Bronstein corrobora).
El comunismo, peor que el zarismo
Otro aspecto importante de la investigación histórica a la que se dedicó Solzhenitsyn en los últimos lustros de su vida se refiere a la naturaleza despótica del régimen soviético. Tradicionalmente se aceptaba que el bolchevismo no hizo sino continuar la autocracia del Imperio de los Zares. Algunos lo explicaban como la necesidad de gobernar eficazmente un país tan exorbitante y heterogéneo como Rusia, extendido por Europa y Asia (en lo que se remitían a la teoría de filosofía política del barón de Montesquieu, para quien las distintas especies del género político dependen en buena parte de la geografía física y humana). Solzhenitsyn demostró admirablemente que, con todo su absolutismo, la Rusia Imperial no era ni por asomo lo que llegó a ser la Rusia Revolucionaria en cuanto a represión y sojuzgamiento, ni siquiera en sus períodos más rigurosos (como los reinados de Iván IV el Terrible y Pedro I el Grande). El verdadero modelo en el que se inspiró la Revolución Roja es el de los jacobinos franceses, que habían sometido a Francia a un auténtico martirio durante los años álgidos revolucionarios. Robespierre fue un clarísimo precursor de Lenin: ambos planificaron fríamente el exterminio de un parte de sus respectivos compatriotas en aras del bien público; la diferencia estuvo sólo en las proporciones (colosales en el caso de Rusia por evidente imperativo de la demografía). La matanza de los Capetos prefiguró la de los Romanov. Los mismos métodos, el mismo itinerario.
Solzhenitsyn volvió a su amada Rusia al cabo de veinte años de ausencia. Lo que se encontró no le gustó nada y lo dijo abiertamente. En su famoso discurso de 1994 ante la Duma no tuvo contemplaciones hacia el gobierno de Boris Yeltsin, al que tachó de oligárquico y de entregar al país atado de pies y manos al capitalismo salvaje, con todo su séquito de lacras. Fue el primero en hablar claramente contra las mafias, la insolidaridad, la pérdida del espíritu y la identidad rusos, el consumismo, el materialismo económico y la incredulidad galopante. En la mejor tradición de Tolstoi y Dostoievsky, pero también del pensador ortodoxo Soloviev, propugnaba la recuperación de los valores ancestrales de la Santa Rusia: el eslavismo (fundado en el apostolado de los santos hermanos Cirilo y Metodio), la Ortodoxia (la Iglesia Rusa, la Tercera Roma, como factor de cohesión de los pueblos de la Rus), el espíritu fraternal cristiano (como alternativa a la ley del más fuerte), la democracia local, el Estado como gestor del bien común y protector nato de los más débiles (simbolizado en la tradicional concepción del Zar como babutchka, el “papaíto del pueblo”). Naturalmente, la alocución del escritor no fue muy aplaudida porque tocaba muchas teclas disonantes en un país que distaba mucho de estar concertado y afinado. Pero resultó profética. Hoy Rusia es una “nación invertebrada” como la España que describió Ortega y Gasset y no es ni por asomo la válida contrapartida que equilibró el poder en Europa durante el siglo XIX. Todo ello ya lo veía claro Solzhenitsyn desde hacía varios años. La caída del Muro de Berlín fue una esperanza eufórica pero frustrada.
Se le ha reprochado su reciente reconciliación con Vladimir Putin, que fue expresamente a su dacha en las afueras de Moscú para conferirle una distinción oficial por su trayectoria. En realidad, Solzhenitsyn no se vendió por un plato de lentejas. Nunca le ha ahorrado al mandatario soviético sus críticas sinceras, pero era justo que un país al que amó profundamente y que tan mal le trató a cambio en el pasado, le hiciera objeto de un reconocimiento oficial a través de su representante máximo. Nadie ha podido escamotearle este último placer al que osó quitarle la máscara al comunismo soviético y ha sido el constante azote del liberalismo occidental. El 3 de agosto pasado dio el postrer suspiro un hombre, a quien bien podemos considerar un eminente luchador contra la muerte del espíritu y cuya firma bien hubiera podido rubricar el Manifiesto. Si no, que lo muestren estas palabras que reproducimos como digno colofón de esta nota necrológica con la que hemos querido rendir un homenaje sincero y sentido a Aleksandr Ysayevitch Solzhenitsyn (que en paz descanse):
“Hasta que no llegué a Occidente y pasé dos años observando alrededor mío, no pude nunca imaginar cómo una extrema degradación ha producido un mundo sin voluntad, un mundo cada vez más petrificado frente al peligro que tiene que afrontar… Hoy todos estamos al borde de un cataclismo histórico, una inundación que se tragará la civilización y cambiará las épocas… El alma humana desea cosas más elevadas, más cálidas y más puras de las que se ofrecen hoy a las masas, desde el estupor televisivo a la música insoportable… La actual conciencia humana, irreligiosa y autónoma, ha fabricado un hombre a la pobre medida de las cosas de esta tierra, un hombre imperfecto, que no se halla nunca libre del orgullo, del interés egoísta, de la envidia, de la vanidad y de docenas de otros defectos. Estamos ahora pagando los errores que no valoramos correctamente al inicio del viaje. En la dirección del renacimiento de nuestros días hemos enriquecido nuestra experiencia, pero hemos perdido totalmente la noción de una entidad suprema, que es la única capaz de contener nuestras pasiones y nuestra irresponsabilidad”.