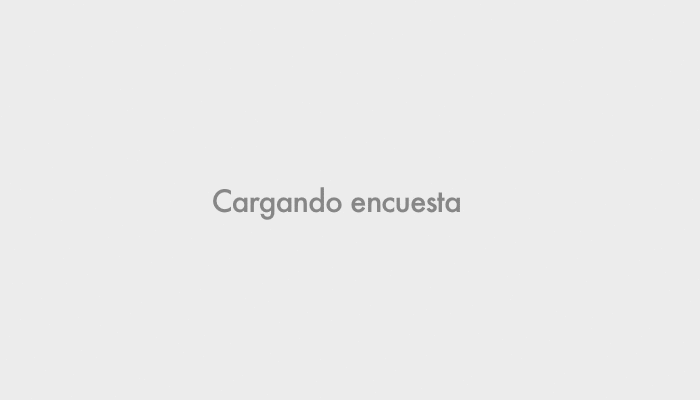Esto es europeísmo. No lo de los tenocrátas de Bruselas
No es muy conocida la relación que tuvo Ortega y Gasset con el pensamiento y los autores de la Revolución Conservadora alemana, especialmente con Martin Heidegger, aunque más constatada está su atracción –desde muy joven- por la ciencia y la cultura alemanas, país en el que durante su estancia universitaria pudo vislumbrar la necesidad de una reconstitución de la historia de España. Pero vale realmente la pena adentrarse en tal cuestión.
No debemos olvidar que Ortega formaba parte de la generación europea de 1914, de una “generación de combate”, como la llamaba, y cuyo bautismo de fuego acentuó “el deseo de crear nuevos valores y de reemplazar aquellos que estaban desvaneciéndose”, un sentimiento común y generalizado de los jóvenes europeos que habían hecho suyo el lema nietzscheano de la “transvaloración de los valores”: además de Heidegger, Spengler (al que prologó la edición castellana de su principal obra), Sombart, Mann, Schmitt, Jünger, Klages y Ziegler, entre otros, que posteriormente se darán cita en la “Revista de Occidente” en su particular cruzada contra las instituciones demoliberales que habían desatado aquella “hiperdemocracia” tan ajena a sus sentimientos elitistas.
Tras la “catástrofe” producida en una Europa desmoralizada y deshumanizada por el desencadenamiento de las “tempestades de acero” y el abatimiento que provoca la observación de un “mundo en ruinas”, Ortega, que seguía siendo un revolucionario-conservador, volverá a Alemania creyendo en la “unidad de la supranación europea” y allí pronunciará sus conferencias tituladas “Meditación de Europa” y “¿Hay una conciencia de la cultura europea?”, cuyo interés ha quedado oscurecido por la trascendencia de otras obras como España invertebrada o La rebelión de las masas.
“España es el problema, Europa la solución”, afirmaba tajantemente Ortega y Gasset. La idea de Europa en el pensamiento político de Ortega, sin embargo, no encajaba demasiado en los rígidos corsés del conservadurismo revolucionario germano-centrípeto, aunque tampoco –como se ha especulado- con el frágil paneuropeísmo del conde Coudenhove-Kalergi, pues el pensador español tenía una “íntima concepción” de Europa, algo así como “una interpretación española de la posibilidad europea” que arrancaba del binomio regeneración-europeización puesto ya de manifiesto por Joaquín Costa.
Precisamente, la idea orteguiana de “nación”, que parte de la definición de Toynbee como una combinación de “tribalismo y democracia”, tiene el significado de “unidad de convivencia” referido a los pueblos europeos o colectividad constituida por un repertorio común de tradiciones que la historia ha creado en función de grupos étnicamente próximos. Europa es una nación in statu nascendi que se identifica con una “forma de ser hombre” en el sentido más elevado y que aspira precisamente a “la manera más perfecta de ser hombre”. Por eso cada tipo europeo –el ser francés, el ser español- representa “una forma peculiar de interpretar la unitaria cultura europea”, incitándose mutuamente hacia la perfección. Ortega concibe la “Nación-Europa”, ante todo, como “programa” de vida hacia el futuro, porque las “pequeñas naciones históricas constituidas” se han quedado sin porvenir y la única solución es la supranacionalidad hacia una integración europea: si en la formación trágico-heroica de Europa fue decisiva, en momentos cruciales, la confluencia de elementos de carácter geográfico, biológico o filológico, ahora Ortega reflexiona sobre lo que a él le parece un peligroso reduccionismo étnico, pues se hace necesaria la superación de las fronteras nacionales y la búsqueda de una “nueva forma” de estructura jurídico-política que proporcione el molde adecuado a la voluntad política de unión europea.
Al fin y al cabo, Ortega reconoce que “una cierta forma de Estado europeo ha existido siempre”, al poseer Europa un “poder público europeo” y una “opinión pública europea” , esto es, una auténtica “sociedad europea” –unas vigencias sociales comunitarias- que han dejado sentir su presión vital sobre todos los pueblos del orbe. En definitiva, su teoría de que el hombre europeo ha vivido siempre –y simultáneamente- en “dos espacios históricos”: uno, menos tupido pero más extenso, Europa, y otro, más espeso pero más reducido, la etnia o nación.
Entonces existen un poder, una opinión, una tradición, un equilibrio, una sociedad europeas. Pero, ¿hay una conciencia cultural europea? Porque Europa como cultura no es lo mismo que Europa como Estado. Según Ortega, el nationalisme rentré que ha arrastrado secularmente a los pueblos europeos a combatirse entre sí y, al mismo tiempo, a admirarse en una paradójica hermandad conflictiva, bastaría para deprimir la idea de una conciencia cultural europea: el exaltado y vital particularismo de los pueblos europeos explicaría, en cierta medida, la ausencia de un gran poder de atracción respecto a la cultura común que incitase a las pequeñas naciones a salir de sí mismas. Y es que la cultura europea es “creación perpetua”, no es un punto muerto, sino “un camino que obliga siempre a marchar hacia adelante”. Depende, pues, del reconocimiento colectivo de una cultura común, de la recuperación de esa “memoria europea”, que la unión futura dote de forma institucional a una realidad preexistente.
La división de las naciones europeas, con sus disputas y rencillas domésticas (léase “guerras civiles”), ha provocado que “Europa ya no mande en el mundo”, después de varios siglos en los que los pueblos europeos, como grupo homogéneo, habían ejercido –e impuesto- un estilo de vida unitario sobre la mayor parte del globo (período llamado de la “hegemonía europea”), hecho insólito que, necesariamente, implica –según Ortega- un “desplazamiento de poder”. Sin embargo, el relevo es complejo. ¿Quién llenará con legítima autoridad ese horror vacui dejado por Europa en su capacidad de mando civilizadora, su “imperium espiritual”? Se trata, en definitiva, de un cambio de gravitación histórica (que también es cíclica, como el tema spengleriano de la decadencia), porque sin el ejercicio de ese “poder espiritual”, la humanidad representaría “la nada histórica”, el caos, al desaparecer de la vida los principios de jerarquía y organicidad. Para Ortega, el “imperium espiritual” de Europa emana de un cuerpo orgánico en equilibrio sobre un mundo ramificado y desordenado, para darle forma, estilo, unidad y destino.
Ciertamente, los mandamientos europeos, sin ser los mejores posibles, pero sí los únicos mientras no existan otros, han perdido su vigencia, pero nadie es capaz de sustituirlos por un nuevo “programa de organización del mundo”. Ortega no cree que los Estados Unidos de América o la Federación Rusa (pueblos nuevos camuflados históricamente) sean las alternativas, puesto que constituyen “colonias culturales o parcelas del mandamiento europeo”, pueblos-masa que, sin embargo, “se encuentran resueltos a rebelarse contra los grandes pueblos creadores, minorías de estirpes humanas que han organizado la historia”. Sólo una Europa unida será capaz de encontrar nuevos principios, nuevas vigencias colectivas, nuevas instancias bajo las que articular la convivencia de los pueblos.
Pero Ortega no se limita a un análisis de Europa puramente político y filosófico. Su carácter interdisciplinar le anima también a elaborar diversas disertaciones biohistóricas sobre “la formación vertical de la Europa de los tres elementos”. Así que tres elementos son comunes en la constitución de los pueblos europeos: el autóctono originario, el sedimento civilizador romano y las inmigraciones germánicas. Ortega se opuso a la división de Menéndez Pelayo entre las “nieblas germánicas” y la “claridad latina”, puesto que concebía este binomio como dimensiones inseparables de una “cultura europea integral”, de ahí su teoría sobre la complementariedad entre lo germánico y lo latino, advirtiendo, no obstante, que ni Europa, ni Áfica, ni América existían cuando la cultura mediterránea era una realidad. Puntualizando esta idea de complementariedad, Ortega traza una hipótesis fundamentada en los dos polos del hombre europeo: el pathos materialista del sur y el pathos trascendente del norte, como partes de un todo, de la “patética continental” europea.
“Europa es ciencia, España es inconsciencia” es otra frase orteguiana para el recuerdo. Europa es la inventora de la técnica científica, de la conjunción invención-industrialismo, mientras que los “pueblos jóvenes” no la “crean”, sino que la “implantan”. Pero Ortega rechaza la idea de Spengler según la cual “la técnica puede seguir viviendo cuando han muerto los principios de la cultura”. La técnica no puede vivir sin su base cultural (científica). La tesis orteguiana es la siguiente: el hombre europeo es un ser técnico que pretende recrearse un mundo nuevo; la técnica es, esencialmente, creación y, a través de ella, el europeo pretende transformar una “naturaleza” en la que se siente incómodo, porque el hombre europeo no tiene naturaleza. En su lugar tiene cultura, tiene historia, tiene técnica, tiene ciencia. En definitiva, los pueblos europeos han quebrado la “invariabilidad de la naturaleza”, pero sin pertenecer a ella, sino al contrario, situándose, mediante un extrañamiento, frente a ella, destruyendo la regulación natural del “ser”. Por eso dirá que “Europa es igual a ciencia más técnica”. Y adelantará acontecimientos: la técnica europea acabará convirtiéndose en una especie de “sobrenaturaleza” humana, transformándose en “patrimonio de todos los pueblos del mundo”.
En fin, Ortega encontró en la idea de Europa la respuesta al problema de España. El objetivo debía ser la integración en la cultura europea, la conquista de un “mínimo nivel histórico” dentro de la evolución cultural europea. Pero frente a las tesis europeístas que proclamaban la fusión de España con Europa o frente a las tendencias casticistas que defendían el aislamiento y la individualización del ser español, Ortega prefería adoptar el “método cultural y científico de Europa para incorporarlo a nuestro nivel y peculiaridad”. Al mismo tiempo, el carácter distintivo de Europa, esto es, la identidad que se refleja en la existencia de un sentimiento europeo habría de ser, precisamente, su definitivo impulso hacia una empresa unificadora: identidad nacional y cultural entre la diversidad y la pluralidad. Eso es Europa.