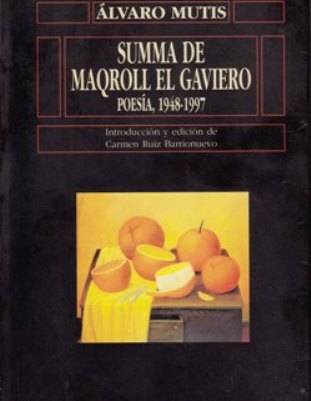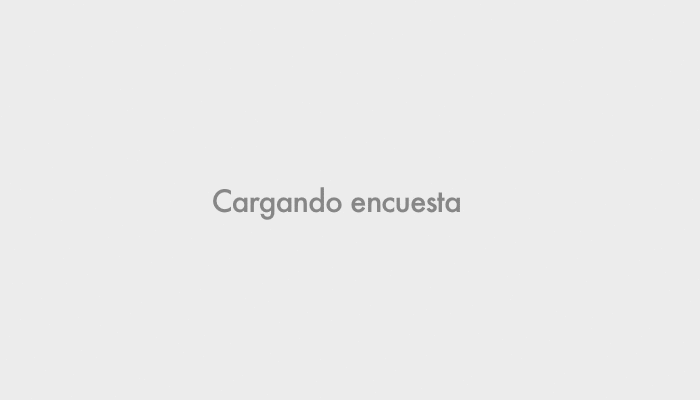Si toda selección es arbitraria, aún lo es mucho más cuando se trata de confeccionar un pequeño ramillete que quepa en un tan breve espacio.
Ya he explicado anteriormente el alto lugar que ocupa en mi estima y en mi emoción el poema «Funeral en Viana» (junto con «Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías», uno de los escasísimos poemas elegíacos de una época que ignorando gloria y grandeza no puede sino desconocer la elegía).
Cuando España, perdiendo norte y nombre, se convierte en Estepaís,resulta alentador y emocionante encontrarnos con un poema como «Una calle de Córdoba», donde un español de las Provincias de Ultramar —así le gusta a don Álvaro considerarse— describe semejante epifanía.
«Creo que ya me he vuelto tísico de tanto escuchar a Chopin», exclamó un día Álvaro Mutis cuando aún estaba en el presidio mexicano que tan miserablemente lo encarceló. En «Nocturno de Valldemosa» oímos la tos, el quebranto y, sobre todo, los sones de quien toca una música «a ninguna otra parecida».
Que en la «Cita» nos esté esperando, mientras vela armas, quien nos está esperando, es ciertamente una sorpresa considerable. Pero no debería serlo. No es sino la confirmación de que los personajes, cosas y seres que despliegan su presencia en el arte no son falsos —«ficticios», se dice—. No son otra cosa que la manifestación más real de lo real: su verdad misma.
En favor de César Borgia
Deseo evocar hoy la memoria de Cesar Borgia —Borja para ser más correctos— duque de Valentino. Fue el más joven de los hijos naturales del futuro Alejandro VI y de Vanozza Cattanei. Lleno de ambición y de energía, desdeñoso de todas las leyes divinas y humanas, con notorias dotes de guerrero y administrador, fue hecho cardenal a los dieciséis años por su padre, que ocupaba ya la silla de San Pedro. Asesinó a su hermano Juan, duque de Gandía, al que sucedió como capitán general de la Iglesia. Aliado con Luis XII de Francia para estabilizar el poder papal, recibió de este rey el título de duque de Valentino —italianismo por Valentinois. Fue luego nombrado por su padre duque de Romagna. Para librarse de sus principales enemigos, los citó con falsos pretextos en el castillo de Senigallia y allí, después de compartir con ellos en un espléndido banquete, los mandó ahorcar. Fue hombre de sólida cultura, dominaba el griego, el latín, el español, el francés y hablaba un catalán recio y sonoro. Tuvo, seguramente, relaciones íntimas con su hermana Lucrecia, a cuyo primer marido, Alfonso de Aragón, mandó matar César por razones políticas. A la muerte de Alejandro VI fue hecho prisionero por el papa Julio II, escapó de la prisión y de nuevo fue encerrado por el gran capitán Gonzalo de Córdoba. Logró escapar de nuevo y se refugió en Navarra, cuyo rey era hermano de su esposa. Acompañó a su cuñado en una expedición contra España y murió en Viana en una emboscada nocturna. Luchó como un león sin proferir una palabra. Acribillado por las lanzas enemigas, su cadáver fue recogido al día siguiente y recibió cristiana sepultura con los honores de un gran guerrero. César Borgia dejó entre los pueblos que gobernara reputación de príncipe severo pero justo. Protegió las artes, fue amigo de Pinturicchio y de Leonardo da Vinci. Sirvió de modelo al texto más importante y duradero que se haya escrito sobre política: El príncipe de Nicolás Maquiavelo.
He tratado de ser escueto y de relatar, con la mayor objetividad, los hechos comprobados de la vida de esta personalidad radiante del Renacimiento italiano sobre la cual se ha vertido un sucio caudal de literatura barata, de santurronería hipócrita y de oscura necedad. Se salvan de esta avalancha de mentira y lodo, algunas páginas de la gran historiadora italiana María Benonci, en su biografía de Lucrecia Borgia, y las alusiones aparecidas en el mismo libro de Maquiavelo.
Debe recordarse que este príncipe y guerrero que buscó con avidez el poder y lo logró sin tener en cuenta los medios usados para conseguirlo:
• Jamás dijo a los pueblos que gobernara que su único compromiso era con los desvalidos y con su patria amada.
• Jamás prometió garantías a los banqueros e industriales para desarrollar sus actividades dentro de las normas de la ley y en beneficio de todos.
• Jamás dijo que la liberación de la clase obrera es el gran objetivo a que debe supeditarse cualquier movimiento político, ni ofreció trabajar para establecer la dictadura del proletariado.
• No pensó nunca en algo tan extraño como que todos los hombres son iguales y tienen iguales derechos para elegir a sus gobernantes.
Quiero decir con esto que jamás engañó a nadie sobre sus intenciones, que fueron siempre bien claras y simples: obtener el poder y conservarlo a toda costa.
Sería asunto un poco largo de explicar, pero confieso que prefiero mil veces ser gobernado por el Valentino que por la complicada urdimbre burocrática del Estado moderno, tan sospechosamente interesado en mi bienestar y en el ejercicio de mi personal albedrío. Cuestión de gustos… y de saberlo pensar un poco a la luz de los últimos ciento cincuenta años de historia universal.
Novedades, México, 10-V-1980
Funeral en Viana
In memoriam Ernesto Volkening
Hoy entierran en la iglesia de Santa María de Viana
a César, Duque de Valentinois. Preside el duelo
su cuñado Juan de Albret, Rey de Navarra.
En el estrecho ámbito de la iglesia
de altas naves de un gótico tardío,
se amontonan prelados y hombres de armas.
Un olor a cirio, a rancio sudor, a correajes
y arreos de milicia, flota denso en la lluviosa
madrugada. Las voces de los monjes llegan
desde el coro con una cristalina serenidad sin tiempo:
Parce mihi, Domine,
nihil enim sunt dies mei.
¿Quid est homo, quia magnificas eum?
¿Aut quid apponis erga eum cor tuum?
César yace en actitud de leve asombro,
de incómoda espera. El rostro lastimado
por los cascos de su propio caballo
conserva aún ese gesto de rechazo cortés,
de fuerza contenida, de vago fastidio,
que en vida le valió tantos enemigos.
La boca cerrada con firmeza parece detener
A flor de labio una airada maldición castrense.
Las manos perfiladas y hermosas, las mismas
le su hermana Lucrezia, Duquesa d’Este,
detienen apenas la espada regalo del Duque de Borgoña.
Chocan las armas y las espuelas en las losas del piso,
se acomoda una silla con un apagado chirrido
de madera contra el mármol, una tos contenida
por el guante ceremonial de un caballero.
Cómo sorprende este silencio militar y dolorido
ante la muerte de quien siempre vivió
entre la algarabía de los campamentos,
el estruendo de las batallas y las músicas
y risas de las fiestas romanas. Inconcebible
que calle esa voz, casi femenina, que con el acento
recio y pedregoso de su habla catalana,
ordenaba la ejecución de prisioneros,
recitaba largas tiradas de Horacio
con un aire de fiebre y sueño o murmuraba
al oído de las damas una propuesta bestial.
Qué mala cita le vino a dar la muerte a César,
Duque de Valentinois, hijo de Alejandro VI
Pontífice romano y de Donna Vanozza Cattanei.
Huyendo de la prisión de Medina del Campo
había llegado a Pamplona para hacer fuerte
a su cuñado contra Femando de Aragón.
En el palacio de los Albret, en la capital de Navarra,
se encargó de dirigir la marcha de los ejércitos,
el reclutamiento y pago de mercenarios,
la misión de los espías y la toma de las plazas fuertes.
No estaba la muerte en sus planes.
La suya, al menos. A los treinta y dos años
muy otras eran sus preocupaciones y vigilias.
Frente a Viana acamparon las tropas de Navarra.
Los aragoneses comenzaban a mostrar desaliento.
Sin razón aparente, sin motivo ni fin explicables,
el Duque salió al amanecer, en plena lluvia,
hacia las avanzadas. Le siguió su paje Juanito Grasica.
En un recodo perdió de vista a César.
Una veintena de soldados del Duque de Beaumont,
aliado de Fernando, cayó sobre el de Valentinois.
La lluvia les había permitido acercarse.
Él sólo pudo verlos cuando ya los tenía encima.
Entre los presentes en la iglesia de Santa María,
persiste aún la extrañeza y el asombro
ante muerte tan ajena a los astutos designios de César.
Los oficiantes oran ante el altar y el coro responde:
Deus cui propium est misereri,
semper et parcere, te supplices
exoramus pro anima famuli tui
quam hodie de hoc sæculo migrare iussisti.
Los altos muros de piedra, las delgadas columnas
reunidas en haces que van a perderse
en la obscuridad de la bóveda, dan al canto
una desnudez reveladora, una insoslayable evidencia.
Sólo Dios escucha, decide y concede.
Todos los presentes parecen esfumarse
ante las palabras con las que César, por boca
de los oficiantes, implora al Altísimo un don
que en vida le hubiera sido inconcebible: la misericordia.
El perdón de sus errores y extravíos no fue asunto
para ocupar ni el más efímero instante de sus días.
Sin sosiego los días de César, Duque de Valentinois,
Duque de Romaña, Señor de Urbino.
¿De qué fuente secreta manaba la ebria energía
de sus pasiones y la helada parsimonia de sus gestos?
Los hombres habían comenzado a tejer la leyenda
de su vida sin esperar a su muerte. Algo de esto
llegó alguna vez a sus oídos. No se marcó
el más leve interés en sus facciones.
Una humedad canina se demora dentro de la iglesia
y entumece los miembros de los asistentes.
El desnudo acero de las espadas
y de las alabardas en alto despide una luz pálida,
un nimbo impersonal y helado. Los arreos de guerra
exhalan un agrio vaho de resignado cansancio.
Requiem æterna dona eis, Domine;
et lux perpetua luceat eis.
In memoria æterna erit iustus:
ab auditione mala non timebit
El Rey Juan de Navarra mira absorto
las yertas facciones de su cuñado
por las-que cruza, en inciertas ráfagas,
la luz de los cirios. Vuelven a su memoria
los consejos que días antes le daba César
para vencer las fortificaciones aragonesas;
la precisión de su lenguaje, la concisa sabiduría
de su experiencia, la severa moderación de sus gestos,
tan ajena al febril desorden de su rostro
en las interminables orgías de la corte papal.
Hoy cuelgan a Ximenes García de Agredo,
el hombre que lo derribó del caballo con su lanza.
Su rostro conserva todavía el pavor
ante la felina y desesperada defensa del Duque.
Ya en el suelo y al tiempo que lo acribillaban
las lanzas de sus agresores, aún tuvo alientos
para increparlos: «¡No sou prous, malparits!»
Hoy parte Juanito Grasica para llevar la noticia
a la corte de Ferrara. Imposible imaginar el dolor
de Donna Lucrezia. Se amaban sin medida.
Desde niños, comentaba César en días pasados
al recibir en Pamplona un recado de su hermana.
Termina el oficio de difuntos. El cortejo
va en silencio hacia el altar mayor,
donde será el sepelio. Gente dei Duque
cierra el féretro y lo lleva en hombros
a[ lugar de su descanso.
Juan de Albret y su séquito asisten
al descenso a tierra sagrada de quien en vida
fue soldado excepcional, señor prudente y justo
en sus estados, amigo de Leonardo da Vinci,
ejecutor impávido de quienes cruzaron su camino,
insaciable abrevador de sus sentidos
y lector asiduo de los poetas latinos:
César, Duque de Valentinois, Duque de Romaña,
Gonfaloniero Mayor de la Iglesia,
digno vástago de los Borja, Milá y Montcada,
nobles señores que movieron pendón
en las marcas de Cataluña y de Valencia
y augustos prelados al servicio de la Corte de Roma.
Dios se apiade de su alma.
Una calle de Córdoba
Para Leticia y Luis Feduchi
En una calle de Córdoba, una calle como tantas, con sus
tiendas de postales y artículos para turistas,
una heladería y dos bares con mesas en la acera y en el
interior chillones carteles de toros,
una calle con sus hondos zaguanes que desembocan en
floridos jardines con sus fuentes de azulejos
y sus jaulas de pájaros que callan abrumados por el bo-
chorno de la siesta,
uno que otro portón con su escudo de piedra y los bo-
rrosos signos de una abolida grandeza;
en una calle de Córdoba cuyo nombre no recuerdo o
quizá nunca supe,
a lentos sorbos tomo una copa de jerez en la precaria
sombra de la vereda.
Aquí y no en otra parte, mientras Carmen escoge en una
tienda vecina las hermosas chilabas que regresan
después de cinco siglos para perpetuar la fresca delicia de
la medina en los tiempos de Al-Andalus,
en esta calle de Córdoba, tan parecida a tantas de Car-
tagena de Indias, de Antigua, de Santo Domingo o de la de-
rruida Santa María del Darién,
aquí y no en otro lugar me esperaba la imposible, la ebria
certeza de estar en España.
En España, a donde tantas veces he venido a buscar este
instante, esta devastadora epifanía,
sucede el milagro y me interno lentamente en la felici-
dad sin término
rodeado de aromas, recuerdos, batallas, lamentos, pasio-
nes sin salida,
por todos esos rostros, voces, airados reclamos, tiernos,
dolientes ensalmos;
no sé cómo decirlo, es tan difícil.
Es la España de Abu-la-Hassan Al-Husri, «El Ciego», la
del bachiller Sansón Carrasco,
la del príncipe Don Felipe, primogénito del César, que
desembarca en Inglaterra todo vestido de blanco,
para tomar en matrimonio a María Tudor, su tía, y des-
lumbrar con sus maneras y elegancia a la corte inglesa,
la del joven oficial de alto coleto que parece pedir si-
lencio en Las lanzas de Velázquez;
la España, en fin, de mi imposible amor por la Infanta
Ctalaina Micaela, que con estrábico asombro
me mira desde su retrato en el Museo del Prado,
la España del chófer que hace poco nos decía: «El peli-
gro está donde está el cuerpo».
Pero no es sólo esto, hay mucho más que se me escapa.
Desde niño he estado pidiendo, soñando, anticipando,
esta certeza que ahora me invade como una repentina
temperatura, como un sordo golpe en la garganta,
aquí, en esta calle de Córdoba, recostado en la precaria
mesa de latón mientras saboreo el jerez
que como un ser vivo expande en mi pecho su calor ge-
neroso, su suave vért¡go estival.
Aquí, en es España, cómo explicarlo si depende de las para-
labras y éstas no son bastantes para conseguirlo.
Los dioses, en alguna parte, han consentido, en un ins-
tante de espléndido desorden,
que esto ocurra, que esto me suceda en una calle de Córdoba,
quizá porque ayer oré en el Mihrab de la Mezquita, pi-
diendo una señal que me entregase, así, sin motivo ni mérito
alguno,
la certidumbre de que en esta calle, en esta ciudad, en
los interminables olivares quemados al sol,
en las colinas, las serranías, los ríos, las ciudades, os pue-
blos, los caminos, en España, en fin,
estaba el lugar, el único e insustituible lugar en donde
todo se cumpliría para mí
con esta plenitud vencedora de la muerte y sus astucias,
de olvido y del turbio comercio de los hombres.
Y ese don me ha sido otorgado en esta calle como tantas
otras, con sus tiendas para turistas, su heladería, sus bares,
sus portalones historiados,
en esta calle de Córdoba, donde el milagro ocurre, así, de
pronto, como cosa de todos los días,
como un trueque del azar que le pago gozoso con las más
negras horas de miedo y mentira,
de servil aceptación y de resignada desesperanza,
que han ido jalonando hasta hoy la apagada noticia de
mi vida.
Todo se ha salvado ahora, en esta calle de la capital de
los Omeyas pavimentada por los romanos,
en donde el Duque de Rivas moró en su palacio de ca-
torce jardines y una alcoba regia para albergar a los reyes
nuestros señores.
Concedo que los dioses han sido justos y que todo está,
al fin, en orden.
Al terminar este jerez continuaremos el camino en busca
de la pequeña sinagoga en donde meditó Maimónides
y seré, hasta el último día, otro hombre o, mejor, el
mismo pero rescatado y dueño, desde hoy, de un lugar sobre
la tierra.
Nocturno en Valldemosa
A Jan Zych
le silence… tu peux crier… le silence encore
Carta de Chopin al poeta Mickiewicz desde Valdemosa.
La tramontana azota en la noche
las copas de los pinos.
Hay una monótona insistencia
en ese viento demente y terco
que ya les habían anunciado en Port Vendres.
La todos se ha calmado al fin pero la fiebre queda
como un aviso aciago, inapelable,
de que todo ha de acabar en un plazo que se agota
con premura que no estaba prevista.
No halla sosiego y gimen las correas
que sostienen el camastro desde el techo.
Sobre los tejados de pizarra,
contra los muros del jardín oculto en la tiniebla,
insiste el viento como bestia acosada
que no encuentra la salida y se debate
agotando sus fuerzas sin remedio.
El insomnio establece sus astucias
y echa a andar la veloz devanadera:
regresa todo lo aplazado y jamás cumplido,
las músicas para siempre abandonadas
en el laberinto de lo posible,
en el paciente olvido acogedor.
El más arduo suplicio tal vez sea
el necio absurdo del viaje
en busca de un clima más benigno
para terminar en esta celda,
alto féretro donde la humedad
traza vagos mapas que la fiebre
insiste en descifrar sin conseguirlo.
El musgo crea en el piso
una alfombra resbalosa
de sepulcro abandonado.
Por entre el viento y la vigilia
irrumpe la instantánea certeza
de que esta torpe aventura participa
del variable signo que ha enturbiado
cada momento de su vida.
Hasta el incomparable edificio de su obra
se desvanece y pierde por entero
toda presencia, toda razón, todo sentido.
[…]
La tramontana se aleja, el viento calla
y un sordo grito se apaga en la garganta del insomne.
Al silencio responde otro silencio,
el suyo, el de siempre, el mismo
del que aún brotará por breve plazo
el delgado manantial de su música
a ninguna otra parecida y que nos deja
la nostalgia lancinante de un enigma
que ha de quedar sin respuesta para siempre.
Cita
Para Eulalio y Rafaela
Camino de Salamanca. El verano
establece sobre Castilla su luz abrasadora.
El autobús espera para arreglar una avería
en un pueblo cuyo nombre ya he olvidado.
Me interno por callejas donde el tórrido
silencio deshace el tiempo en el atónito polvo
que cruza el aire con mansa parsimonia.
El empedrado corredor de una fonda
me invita con su sombra a refugiarme
en sus arcadas. Entro. La sala está vacía,
nadie en el pequeño jardín cuya frescura
se esparce desde el tazón de piedra
De la fuente hasta la humilde
penumbra
de los aposentos. Por un estrecho pasillo
desemboco en un corral ruinoso
que me devuelve al tiempo de las diligencias.
Entre la tierra del piso sobresale
lo que antes fuera el brocal de un pooxo.
De repente, en medio del silencio,
bajo el resplandor intacto del verano,
lo veo velar sus armas, meditar abstraído
y de sus ojos tristes demorar la mirada
en este intruso que, sin medir sus pasos
ha llegado hasta él desde esas Indias
de las que tiene una vaga noticia.
Por el camino he venido recordando, recreando
sus hechos mientras cruzábamos las tierras labrantías,
lo tuve tan presente, tan cercano,
que ahora que lo encuentro me parece
que se trata de una cita urdida
con minuciosa paciencia en tantos años
de fervor sin tregua por este Caballero
de la Triste Figura, por su lección
que ha de durar lo que duren los hombres,
por su vigilia poblada de improbables
hazañas que son nuestro pan de cada día.
No debo interrumpir su dolorido velar
en este pozo segado por lla mísera incuria
de los hombres. Me retiro. Recorro una vez más
las callejas de este pueblo castellano
y a nadie participo del encuentro.
En una hora estaremos en Alba de Tormes.
¿Cómo hace España para albergar tanta impaciente savia
que sostiene el desolado insistir de nuestra vida,
tanta obstinada sangre para amar y morir según enseña
el rendido amador de Dulcinea?