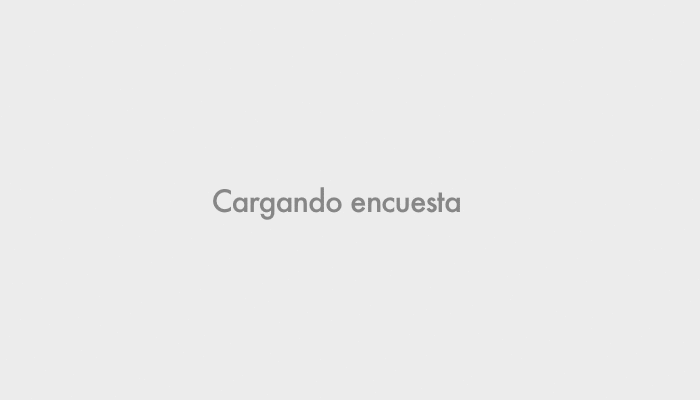Hace unos quince días una joven compañía profesional estrenó en Lisboa una de mis obras de teatro, estreno al que fui invitado. Era la primera vez que me traducían y fue en portugués.
A punto de cumplir la cincuentena y con un espíritu jovial y positivo que se resiste a abandonarme, aunque teñido de cierta melancolía, no pude sentir más que una profunda emoción al ver como jóvenes veinte años menores, yo la escribí con treinta y dos, volvían a visitar ese imaginario Central Park neoyorkino en el que transcurre la historia. Y la cadente dulzura de esa maravillosa lengua envolvía poéticamente la noche alumbrada por una farola, y la luna.
-A medida que uno va subiendo en edad siente la necesidad de transmitir, de traspasar aquello que se ha ido aprendiendo, aquello que se ha vivido y que, más allá de una determinada visión de la existencia, ha ido sintiendo, la impresión de las grandes y pequeñas cosas y circunstancias que llenan la vida-.
Al acabar la representación, hubo una charla informal con el público que quiso permanecer un rato con los actores y conmigo en el hall del teatro. La mayoría joven, y siempre ese señor o señora ya mayores, de aspecto intelectual, que trata de descubrir en medio de toda la oferta cultural algo nuevo, diferente… y que de forma serena y elegante se te acerca y entabla contigo una breve conversación… deduciendo aspectos de tu texto de los que uno mismo no es consciente. Y que, después, probablemente volverá hacia su soledad, retirándose en el anhelo permanente de una existencia romántica a la que no se permite renunciar.
-Lisboa, con sus barrios, se hace pequeña, entrañable, los últimos labios de una Europa cada vez más distante, labios emisores de palabras cálidas provistas de una humildad y misterios que deambulando por la ribera de un enorme y marítimo Tajo se abren al mundo sin más horizonte que el océano-.
El público en pie y yo con los ojos húmedos, pasando desapercibido, algo que probablemente algunos consideraran un ejercicio de vanidad, retirándome discreto, silencioso hasta que el director de repente grita en español: “Damián ¿dónde estás?”. La verdad es que no me conocía, no me había visto nunca, yo tímidamente me giré hacia el escenario y levanté la mano. El público se volvió hacia mí y continuó con el aplauso. Y yo que no sé cómo reaccionar ante estas cosas empecé, quizás, a recordar… cuando ya de joven les decía a mis amigos que quería ser escritor, o quizás director de cine… Y luego compruebas que el tiempo te da muestras de tus sueños… y te permite, por momentos, que te abandones a la grata idea de que eres un autor… y los jóvenes te perciben así, y notas su admiración. Y uno que sabe que no es nadie, absolutamente nadie, por un día, por un momento, por un par de horas se concede la licencia de jugar a ello.
Y te preguntan, se te acercan… y luego caminas solo, de noche, por la ciudad… sabiendo que los años pasan y que quizás cuando vuelvas de nuevo a ella recordarás que en su memoria efímera, igual que en la de Barcelona, Madrid, Berlín, Buenos Aires, Montreal y otros lugares un buen día tus personajes vivieron arriba de un escenario mientras tú, pobre desgraciado, te creíste algo.
Era de noche, un domingo cualquiera en Lisboa y caminé hasta el sencillo apartamento, subí las escalinatas y me sentí en comunión con tantos, tantos, que no tendría tiempo ni espacio para nombrarlos.