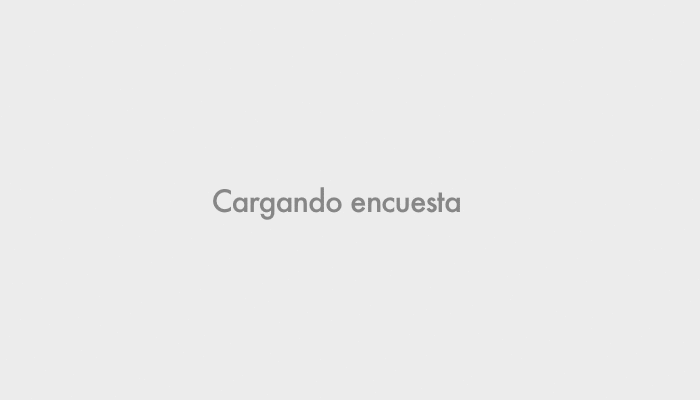Particularmente interesante fue el debate suscitado entre intelectuales alemanes y franceses sobre la cuestión de Alsacia, pues la doctrina germánica no admitió jamás la concepción voluntarista francesa, sino que subrayaba la idea de pueblo como comunidad natural.
Particularmente interesante fue el debate suscitado entre intelectuales alemanes y franceses sobre la cuestión de Alsacia, pues la doctrina germánica no admitió jamás la concepción voluntarista francesa, sino que subrayaba la idea de pueblo como comunidad natural procedente de un origen y un idioma comunes constituida en unidad espiritual. Por el contrario, los franceses defendían una concepción más amplia en base a la conocida sentencia de Renan, según la cual “la existencia de una nación es un plebiscito cotidiano”.
Desde entonces y hasta ahora, se ha teorizado sobre la “nación cultural” –Fichte, Herder–, la dialéctica nacional sobre el “historicismo” –Bauer– y el “socialismo” –Marx, Engels, Lenin, Stalin, Luxemburg, austromarxistas–, etc. En la misma línea, Renán enfatizaba la idea de nación como la conjunción de un pasado y un presente comunes, cimentados sobre una unidad política de voluntades. Y Ortega y Gasset entendía la nación como una empresa, como un “proyecto de futuro”, como un auténtico “programa”, que es aceptado voluntariamente por la colectividad y sustentado en lo que el pensador español denominaba “identidad hipostática” entre el poder público y la colectividad a la que sirve.
La ciencia política es prolija en definiciones del concepto de nación. Acosta lo define como “la proyección en el mundo de una sociedad territorialmente delimitada, no necesariamente constituida en Estado, actuando para dominar las condiciones materiales y culturales de su existencia, mediante fuerzas ideológicas y políticas que forjan para ella una identidad y una voluntad colectivas, a base de elementos culturales, étnicos e históricos”. Por su parte, Solozábal concibe la nación como aquélla “comunidad intrínsecamente diferenciada de las demás, que es consciente de su especificidad histórico-cultural y capaz de generar una relación de lealtad superior y excluyente”.
La línea común que subyace en cada uno de los intentos conceptuales es la existencia de elementos culturales y sociopolíticos. Desde esta perspectiva, puede definirse la nación como “una sociedad articulada en torno a unas ideas-fuerza, a un sistema de valores propios de contenido político, trasunto colectivo del propio sistema de valores que los miembros de esa sociedad utilizan en la solución de sus interrelaciones e instituciones privadas”, matizado por el “autorreconocimiento” de pertenencia a dicho colectivo.
Ahora bien, una conceptualización terminológica de los sujetos colectivos del nacionalismo, nos proporciona un amplio elenco de posibilidades: nación, nacionalidad, región, etnia, Estado. Nación y nacionalidad son dos términos ambivalentes y polisémicos, con una específica conexión entre el “hecho” y el “derecho”, esto es, entre pueblo organizado políticamente y grupo étnico no realizado políticamente, lo que, en última instancia, coincide con las ideas de “nación política” y “nación cultural”. De ahí que ”nación” se distinga de “región” -hecho condicionado por la geografía- y “etnia” –una especie de nación natural, es decir, su basamento cultural–. Y de ahí también que no exista una nación en tanto lo natural no sea sustituido por lo político. Herder dirá que “la política crea los Estados, la naturaleza las naciones”.
El intenso debate sobre la idea de “nación” no sólo es rico en definiciones, también en la enumeración de los elementos, más o menos objetivos, componentes estructurales de dicho concepto. Por eso, aunque pueda aventurarse una clasificación –sin pretensiones globalistas ni excluyentes– de los indicios etno-nacionales, nos encontramos simplemente ante una mera aproximación, que de tomarse de forma totalizadora, estaría negando la solidez de la propia idea que se intenta definir.
En definitiva, el resultado de la investigación étnica debe basarse en la búsqueda de una combinación mínima de componentes nacionales que exterioricen –y garanticen– la existencia de una identidad diferencial. Así, una etnia –como ente vivo– puede adoptar diversas manifestaciones, en las que unas veces predominarán rasgos diferenciales como la lengua, la raza o la religión (determinismo étnico) y otras prevalecerán la historicidad, la comunidad o la voluntariedad (relativismo étnico). De todos ellos, hay que afirmar que historia, cultura y territorio constituyen las referencias fundamentales, la materia base sobre la cual el resto de los elementos, combinados o interrelacionados, desarrollarían una determinada personalidad o identidad colectiva.
Todos los teóricos sobre la “nación” aportan en sus definiciones una serie de elementos que representan una constante. Aun así, el profesor Laporta ha criticado esa insufrible insistencia en determinar -de forma inapelable- los símbolos etno-nacionales y ha tenido el valor de cuestionar todas esas pautas de identidad –la raza, la cultura, la lengua–, conservándolos críticamente, esto es, concediendo al individuo -como agente histórico y moral- un protagonismo en la aceptación o rechazo de las señas de identidad como algo sobre lo que puede -y debe- producirse controversia.
Todos los elementos que integran la particularidad de una nación se fraguan en la historia –ese pasado común de hechos y vivencias que, en ocasiones, adopta la forma de “mito”–, la cual se presenta como momento dialéctico fundacional en la constitución de la etnia (comunidad cultural) y como referencia de su consolidación- lo que se conoce como proceso de “etnogénesis”. De esta forma, historia como génesis y etnia como resultado, se identifican en el discurso nacionalista. En este sentido, la historia se identifica también con la naturaleza del ser colectivo (cultura), con el sentimiento comunitario de esas raíces legendarias y la aportación a la humanidad de unos eventos gloriosos.
El territorio aparece como el soporte físico donde se desarrolla la etnia, el medio natural al que el pueblo debe adaptarse por referencia a la naturaleza y a su dominación. El marco territorial, no sólo aporta ciertas pautas culturales, sino que se configura como la base de un posible soporte estatal y como principio de uniformidad de sus habitantes. El territorio aparece, muchas veces, teñido de un auténtico simbolismo -pueblos del mar, pueblos de la montaña, etc- que se cierra con el concepto de “frontera”, línea imaginaria que une y separa al mismo tiempo, y cuya inconsistencia provoca fenómenos como el expansionismo, la diáspora o el irredentismo.
La cultura se manifiesta como el elemento definidor por excelencia de la etnia, hasta el punto de que ambos conceptos se identifican habitualmente. La cultura sirve como núcleo de autoidentificación colectiva por contraposición o confrontación frente a otra identidad rival o predominante, la diferenciación entre el “grupo-de-nosotros” frente a los “grupos-de-los-otros”, pero que sirve también para la asimilación endógena del extranjero o foráneo. En dicha dinámica, la lengua autóctona aparece como el vehículo a través del cual se manifiesta la cultura, y aunque en la actualidad no puedan identificarse unidad lingüística y nación consolidada, su carácter instrumental no permite prescindir de su virtualidad autoconservativa de la identidad y homogeneidad del grupo étnico.
Así, desde luego, no es posible sostener hoy en día que una lengua particular constituya un elemento esencial, la “sustancia” de una nación, como lo demuestra la existencia de naciones plurilingües o de comunidades perfectamente autoidentificadas en el interior de auténticas unidades lingüísticas. Ahora bien, la lengua es un importante referente en el proceso de construcción y unificación nacional y de ahí su trascendencia en la mayoría de los nacionalismos europeos. Así, la lengua aparece como factor de identificación cultural que coadyuva a crear la sociedad civil, pero sólo cuando la clase nacional dirigente la instrumenta como vehículo, no ya de aquélla cultura particular, sino de una determinada ideología nacionalista.
En definitiva, la “nación” es un sentimiento difícilmente racionalizable o reducible al sentido o a la razón. El mismo hecho nacional parte siempre de un mito fundacional, impreciso y por tanto manipulable. La “nación” está siempre rodeada de mitos, símbolos y leyendas. Es la propia naturaleza histórica la que crea las naciones, la política hace lo propio con los Estados. De ahí que una nación no pueda dotarse de un soporte estatal, en tanto la naturaleza no se transforme en política. Y por eso también, sólo las naciones donde una minoría política ha llevado a cabo la difícil tarea de “racionalizar un sentimiento”, puede dotarse de una interiorizada comunidad nacional. Dicha tarea es sumamente compleja, puesto que la cuestión nacional se encuentra siempre acechada de enemigos dignos de un irracionalismo peligroso, como son la identificación de la “nación” con la raza o con la lengua. La nación es un mito y como tal no puede explicarse mediante parámetros racionalistas. La nación se siente a través de la sangre, el suelo, el paisaje, la costumbre, la familia, mediante una abstracción de sentimientos ancestrales, a veces incluso salvajes.
La “nación” constituye por si misma un auténtico sistema mitológico que arranca del concepto “etnia” como realidad comunitaria histórico-cultural para dar legitimidad a la razón del ser nacional, el hecho constitutivo de la nacionalidad. Se produce aquí un fenómeno de retroalimentación: el mito nacional constituye precisamente el núcleo fundacional de la nación. Ahora bien, el “mito nacional” no es algo que se invente o se construya, sino que se “descubre” como algo real que subyace en la misma esencia de la “nación”, pero que debe sustraerse de su estatismo para dotarle de ese sentido fundacional, creador, primigenio. La nación, por tanto, no es un producto ideológico, pero el nacionalismo que la reivindica sí que lo es y, por tanto, necesita de la política para poder manipular el mito. Las naciones son parte de la historia y de la civilización. Pero el nacionalismo conduce al totalitarismo.