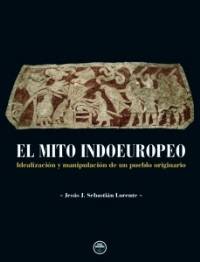Los mitos de la sangre y el suelo (blut und boden), de una raza nórdica heredera de la primigenia raza aria (urvolk), cuya patria originaria (urheimat) se situaba precisamente en el solar ancestral de los germanos, en algún lugar al Norte de Europa, así como la necesidad de conseguir tierras suficientes que asegurasen un espacio vital (lebensraum) para la conservación, desarrollo y predominio de aquella raza nórdica sobre otros pueblos euroasiáticos, especialmente a costa de los eslavos (drang nach osten), constituyen los dos axiomas fundamentales de la ideología racial nacionalsocialista: raza y espacio (rasse und raum), componentes inseparables de un recreado “nordicismo” alemán.
Sus manifestaciones más conocidas, la judeofobia (o antijudaísmo) –que señalaba al judío (Jude) como la antítesis racial y espiritual del superhombre nórdico (Übersmensch)– y la declaración de guerra al bolchevismo (supuestamente dirigido por una élite hebrea conspiradora y representado por los infrahumanos pueblos eslavos (Üntersmenschen) que se encontraban en plena decadencia racial (Entnordung)–, provocaron irremediablemente el desencadenamiento de la II Guerra Mundial: una lucha sin cuartel y sin precedentes de conquista y aniquilación en el Este de Europa, agravada por los desplazamientos masivos de pueblos eslavos, las deportaciones a los campos de concentración, la aniquilación física (Entfernung) de las minorías étnicas de origen extraeuropeo –judíos, gitanos– y, finalmente, la colonización y explotación de los recursos territoriales ganados por la fuerza, mediante el asentamiento de “guerreros y campesinos” alemanes bajo unos duros criterios selectivos de “nordización” (Aufnordung).
Y, sin embargo, los miles de libros publicados sobre Hitler, el Nacionalsocialismo, el III Reich, la II Guerra Mundial y el Holocausto, se limitan a estudiar, desde distintas perspectivas políticas, económicas, sociales o bélicas, las consecuencias derivadas del mito racial nazi, sin apenas entrar en el análisis de la ideología racial que las provocó. Fórmulas sencillas y concluyentes como la idea triunfante en la Alemania nazi, según la cual los germanos eran los más puros representantes de una raza aria superior y los judíos la escala inferior de la jerarquía racial, bastan, en principio, para explicar la guerra de aniquilación y destrucción más cruel que ha visto la historia de la humanidad. Pero detrás de este simplismo subyacía una auténtica ideología racial que pretendía aplicar a los hombres las mismas leyes de selección y supervivencia que rigen la Naturaleza. Y para ello, se adoptaron una serie de medidas enmarcadas en una política biológica global y totalitaria, que iban desde la eugenesia activa a la reproducción selectiva, de la eliminación de los elementos raciales y sociales indeseables a la formación de una élite racial aristocrática encarnada en la Orden de las SS.
El mito ario no es, sin embargo, una invención de Hitler y del Nacionalsocialismo, sino fruto de la manipulación ideológica –efectuada en la Europa decimonónica– sobre un problema real de la arqueología y la lingüística en relación con la existencia de las lenguas y pueblos conocidos como “indogermanos” o “indoeuropeos”, de los que los “arios” no serían más que su extrema ramificación oriental, pero a los que se otorgó una pureza y una preeminencia racial y se les atribuyó un legendario origen nórdico-germano.
Pero el ideal racial no sólo interesó a los científicos, casi siempre cercanos a los postulados ideológicos y raciales del nazismo, como Kossinna, Penka, Reche, Lenz, Fischer o Wirth, sino también a grandes pensadores o creadores alemanes como Herder, Fichte, Hegel, Kant, Sombart, Weber, Schopenhauer, Nietzsche, Wagner, Spengler, Jünger, Schmitt, Jung o Heidegger. Con estos precedentes ideológicos, y de la mano de disciplinas auxiliares como la mitología, la filología, la arqueología y la antropología, los autores racistas, como Gobineau, Vacher de Lapouge, Woltmann, Chamberlain, Rosenberg, Günther, Clauss y Darré, construyeron una doctrina “ario-nórdica” que pronto se identificó con la Alemania nacionalsocialista, pero que llevaba varios siglos fluyendo por las frágiles aberturas ideológicas del humanismo europeo.
Así pues, el mal endémico del racismo fue prácticamente –durante el siglo XIX y la primera mitad del XX– un patrimonio exclusivo del imaginario colectivo europeo –precisamente, el continente, junto al subcontinente del sudeste asiático, con mayor mestizaje– y, muy especialmente, del germánico, ya sea alemán o anglosajón. Con las excepciones del sistema de castas de la India, de la exclusión legal y religiosa imperante en el Estado de Israel o del aristocratismo criollo de la América española, el racismo ha sido moneda común en el imperio colonial dominado férreamente por los ingleses, campeones del “supremacismo blanco” (“Wasp”, blanco, anglosajón y protestante) que heredaría el “segregacionismo” angloamericano, el “apartheid” sudafricano, esta vez aliados con los “boers” holandeses, y el etnocidio de los indígenas australianos.
El culto a la raza aria, en sus versiones germánica o nórdica, que se fue fraguando en Europa desde principios del siglo XIX, no adquirió en ninguno de los nacionalismos racistas del continente la orientación biologista y genetista que alcanzó en Alemania. De la idea de una misión de dominio mundial para la salvación de la humanidad, a la que el pueblo alemán parecía estar predestinado, se pasó, sin transición alguna, a la preocupación por la pureza de la sangre germánica, cuya futura hegemonía universal se encontraba en peligro por los efectos nocivos y contaminantes de sangres impuras como la judía, la eslava o la latina, mesianismo racial, sin duda, que sin embargo no traía su causa de un odio o prejuicio específico, sino de poderosas imágenes colectivas que deformaban las características físicas y éticas de aquéllos, infrahumanizándolos e, incluso, demonizándolos, en contraste con la belleza y el honor germánicos, cuando en realidad se trataba de una maniobra, muy trabajada ideológica y filosóficamente, de protección de determinados intereses económicos, territoriales y militares que, finalmente, Hitler supo explotar adecuadamente, si bien con un fanatismo que, seguramente, no hubieran compartido sus principales inspiradores ideológicos.
La aspiración de un imperio germánico universal, fundamentado en el mito, la tierra y la raza, ha sido una constante en la historia de los alemanes. «Los distintos pueblos de lengua alemana fueron conocidos como Deutsche en su propia tierra y en las tierras circundantes… Y no cabe duda de que esta consideración unitaria libró a los alemanes de la dispersión que sufrieron otros pueblos, como los latinos, empujándolos a compartir a lo largo del tiempo un destino común… Y el nexo de unión era, sobre todo, un pasado mítico común, en el que ni la fe cristiana recién abrazada pudo desterrar el recuerdo glorioso de sus viejos dioses paganos, de sus Walhallas, de los territorios brumosos de la mítica Thule hiperbórea y de sus rubicundos héroes de ojos celestes. Incluso a costa de enfrentarse más de una vez al anatema de una Iglesia con la que, desde que el Sacro Imperio Romano Germánico cayó en manos de familias alemanas, pugnó por alcanzar el mismo poder universal. Un dominio con el que, de un modo u otro, los alemanes, en tanto que pueblo, soñaron desde la noche de los tiempos» (J. G. Atienza, Caballeros Teutónicos. Crónica de los cruzados del hielo).
El hecho es que, al no haber accedido a la unidad territorial y política hasta finales del siglo XIX, la élite intelectual y gobernante de las numerosas y fragmentadas entidades políticas en que se dividía Alemania, depositó en el “orgullo racial germánico” el símbolo y el destino de la futura hegemonía alemana en Europa. Gracias a los mitos y las leyendas, los dioses y héroes guerreros, el mosaico de tribus libres e independientes, la lucha contra Roma, el Judaísmo y el Cristianismo, el hecho de haberse constituido como baluarte para la resistencia contra eslavos, turcos y mongoles, pudo mantenerse una relativa apariencia de unidad germánica en nombre del principio de sangre nórdica, pura y superior. Todas aquellas pequeñas e insignificantes “Alemanias”, acomplejadas, debilitadas, subdesarrolladas, sentían su inferioridad respecto a las grandes potencias occidentales, industriales, bélicas y coloniales, lo que les empujaba al útil refugio de su pertenencia a una superior raza nórdica, creadora de la civilización europea. Este recurso acabó por estimular un peligroso misticismo popular que hacía de la superioridad de la primitiva raza aria, criada en las duras tierras de Escandinavia y Germania, el mito fundacional de una nación que no tenía ciertamente un pasado glorioso que reivindicar.
Pues bien, el nacionalsocialismo dotó de singular forma a esa aspiración de dominio universal a través de la cuestión racial. La ideología nazi contemplaba la historia, no como una lucha entre religiones, naciones o clases sociales, sino como una confrontación mundial entre las distintas razas, de la que tenía inevitablemente que surgir la victoria final de la “superior” raza nórdica y la esclavización de las “razas inferiores” o, en caso contrario, la total destrucción y extinción de la “raza aria creadora”, ya que la selección natural opera discriminadamente mediante la preservación de los más fuertes. Este singular proceso ideológico se ha pretendido atribuir, sorprendentemente por parte de sus principales detractores, a una impronta racial –y, en consecuencia, a una actitud innata hacia el racismo– característica de los pueblos nórdicos (en especial, de los alemanes), dando así la razón a los que fundamentaban la historia en el simple determinismo del “hecho racial”. Sin embargo, un examen riguroso del último cuarto del siglo XIX y el primero del siglo XX, permiten descubrir que la asunción acrítica de esa imagen de superioridad racial germánica se debe, sobre todo, al “factor cultural”: la propia incapacidad por situar la nación alemana al mismo nivel que las otras potencias europeas alimentó una mentalidad superadora que debía cimentarse en el esfuerzo, la férrea disciplina, el fundamentalismo ideológico y la doctrina de combate. La raza sólo sirvió como nexo de unión de un caótico conjunto de reivindicaciones nacionales.
No obstante la distinción entre una “raza superior” y otras “inferiores”, el racismo alemán se fundamentaba en una cruel y arbitraria jerarquización racial en cuya cúspide se situaban los descendientes de sangre nórdico-germana. «Los nazis proclamaron que la raza germana (nórdica aria) es portadora de las mejores cualidades de las razas humanas: la lealtad al deber y al honor, valor y audacia, capacidad organizativa y potencial de creación. Cuanto más puro es el pueblo en el aspecto racial, tanto más claramente puede expresar estas cualidades. Ninguna raza en la Tierra está dotada de las cualidades de la raza germana, que es la capa mejor, la superior, de la raza nórdica aria. Todas las otras razas son inferiores porque están arruinadas por las mezclas con otras razas, que originaron en ellas rasgos negativos. Son inferiores a los alemanes, los escandinavos y los ingleses (estos últimos están contaminados por el espíritu mercantilista y la influencia de los plutócratas); aún más inferiores son los franceses y los españoles; los siguen –en orden decreciente– el pueblo italiano y el rumano, y muy por debajo, los eslavos. Entre los pueblos asiáticos, los japoneses son la raza elegida; por debajo de ellos están los indios y después los coreanos y los chinos. Los negros son inferiores a los asiáticos. En los cimientos de la pirámide racial están los árabes, junto a los cimientos se hallan los gitanos y, por último, en el fondo, al margen del concepto de razas aptas para la vida, están los judíos, que según la terminología hitleriana son “subhumanos”, una raza irremediablemente viciada y que sigue envenenando a otras razas viables.»
A pesar de estas evidencias, el mito ario no gozó de la unanimidad que se le supone, ni de la popularidad que se le concede. La mayoría de los alemanes corrientes, afectos o no al régimen nazi, podrían considerarse ciertamente nacionalistas o, en los casos más extremos, pangermanistas, incluso con ciertos prejuicios antijudíos y antibolcheviques pero, en general, la doctrina aria de la raza les era prácticamente ajena, aunque creyeran en ella de forma casi instintiva como consecuencia del secular adoctrinamiento filosófico y del efectismo de la propaganda nazi. No fue así, sin embargo, entre los dirigentes y los pensadores nacionalsocialistas. Pero incluso entre el pensamiento racial de la aristocracia nazi había notables diferencias que pueden resumirse en la confluencia de dos corrientes: la primera, y desafortunadamente más popular, representada por el filósofo oficial del movimiento nacionalsocialista, Alfred Rosenberg, así como por Walter Darré y el Dr. Hans Günther, y ejecutada hasta sus últimas consecuencias por el Reichführer-SS Heinrich Himmler, conocida como “nordicismo científico”, de inspiración y simbología puramente nórdicas; la otra, un frágil europeísmo etnocentrista, más cultural que racial, heredero del paternalismo colonialista decimonónico, pero descaradamente germanófilo, el “arianismo histórico-romántico” de Gobineau, Wagner y Chamberlain, patrocinado personalmente por el propio Führer Adolf Hitler.
Con todo, hay que distinguir tres etapas históricas en la evolución de la ideología racial nazi. La primera, aun fundamentada en el origen nórdico y la mitología aria, se limitaba a la exaltación del clásico nacionalismo que reclamaba la misión universal de Alemania frente a Europa y el resto del Mundo. Era la época de la lucha por el poder del Partido Nazi, del fracasado golpe (putsch) de Munich y de la redacción de “Mi lucha” (Mein Kampf) entre los muros de la cárcel en la fortaleza de Landsberg. Con el poder en sus manos y el comienzo de su política exterior expansionista, precisamente para justificar la reunión en un solo Estado de todas las minorías étnicas alemanas (volksdeutsche) diseminadas por Austria, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Yugoslavia, Rumania, Rusia, Países Bálticos e, incluso, Francia (Alsacia), triunfó la tesis pangermanista, que no excluía tampoco a otros pueblos de origen germánico, como los holandeses, los frisones, los flamencos, los daneses, los islandeses, los suecos o los noruegos, ni una alianza con los hermanos anglosajones. Por último, los reveses bélicos y las adversidades políticas internacionales motivaron la adopción de un europeísmo –“ario” entrecomillas– llamado a luchar contra el bolchevismo y el capitalismo judíos, del que fueron ejemplo, por su inevitable manipulación, los cientos de miles de voluntarios europeos encuadrados en las Waffen-SS.
Sin embargo, el mito ario no se abandonó nunca. Al fin y al cabo, aquellos pueblos arios, indogermanos o indoeuropeos, de origen nórdico, que al contacto con las culturas autóctonas, provocaron –según el discurso nazi– el nacimiento de grandes civilizaciones en la India, Persia, Grecia, Roma e, incluso, para los ideólogos afectos al nazismo, también en el Egipto predinástico, China y las misteriosas culturas precolombinas, así como de la mayoría de los Estados europeos medievales surgidos tras las invasiones germánicas, se encontraban presentes, en mayor o menor medida, en la composición biogenética de todos los pueblos europeos. Y ello había culminado en la civilización europea occidental exportada a todos los continentes. De esta forma, la “germanidad” se convertía en el nexo común que unía a todos los pueblos europeos y, en consecuencia, debían ser los alemanes, los más puros representantes de los antiguos germanos, los llamados a cumplir la misión de unificar Europa bajo su dominio racial y espiritual (Herrschertum).
© Ediciones Fides: edicionesfides.com / edicionesfides@yahoo.es