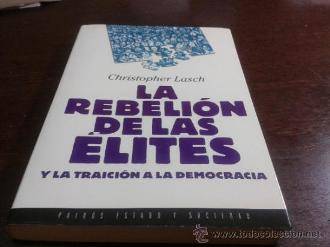La rebelión de las elites no es un asunto nuevo; es seguramente una consecuencia tardía de la gran transición europea del siglo dieciocho. Muchos de los vicios y deformidades que denuncia Cristopher Lasch despuntan ya, de manera más o menos obvia, en los textos de Rousseau. De modo que la idea puede sonar escandalosa pero no es, en rigor, una novedad; en realidad, desde el título se sitúa Lasch en un diálogo con Ortega, con Julien Benda y también con Walter Lippman y Lionel Trilling: forma parte junto con ellos de un tradición dentro de la cual sus razones adquieren hondura y complejidad.
Puesto en sus términos más generales, el problema de Lasch es nada menos que el destino espiritual de Occidente. Algo que se antoja abstracto, pomposo y trivial tan sólo porque nos cuesta trabajo situarnos en esa tradición. Razón de más, y grave, para leer un libro que en muchos sentidos es ejemplar.
Desde luego, decir que un autor es entusiasta o apasionado es una mala recomendación. Por lo general se dice con ello que a fuerza de buena voluntad procura suplir otras deficiencias; uno puede esperar un texto emotivo, acaso conmovedor, pero en general chato, precipitado y poco convincente. El de Lasch es por eso un caso raro: siendo original por no ser novedoso, es exigente, persuasivo, agudo a fuerza de apasionamiento. La lectura de La rebelión de las elites es saludable, incluso necesaria, pero sobre todo emocionante; para disfrutar de ella no hace falta estar de acuerdo en nada, se diría que Lasch ni necesita ni quiere la conformidad, no quiere que se le de la razón salvo en una cosa: que hace falta discutir.
La rebelión de las elites es consecuencia del vuelco civilizatorio del dieciocho. Consecuencia del descrédito de toda forma de superioridad hereditaria, definitiva, y consecuencia también de la inercia ideológica del racionalismo que es, propiamente, irracional. El resultado, a juicio de Lasch, es la formación de una elite bastante extensa -compuesta por gerentes, universitarios, periodistas, funcionarios- que tiende a separarse y a formar un mundo aparte: en hábitos, convicciones, recursos, aspiraciones y lealtades; una elite ávida, insegura, cosmopolita, extrañamente irresponsable.
Esa segregación es preocupante de por sí, pero mucho más por el discurso en que se apoya, por la deriva antioccidental de una retórica que, en el fondo, es la exageración caricaturesca y rigurosamente racional del liberalismo.
Conviene verlo con calma. Entre los rasgos característicos del pensamiento liberal hay uno inequívoco y fundamental, que consiste en no estar nunca del todo seguro. Esa es la última justificación de la libertad, de la tolerancia, de la limitación del poder del Estado; acaso la única que hace falta. Por eso resulta dudoso mucho de lo que hoy se nos presenta como liberalismo y que no parece sino un jacobinismo invertido: es el mismo fervor autoritario, la misma intransigencia de quienes lo tienen todo clarísimo. Los temas tienen una sonoridad liberal muy característica: igualdad de oportunidades, respeto hacia las diferencias, autoestima, libertad de expresión… No obstante, todo ello se usa para justificar una legislación discriminatoria, para desconocer casi toda forma de responsabilidad, para defender prácticas autoritarias, colectivistas.
A Christopher Lasch -conservador, populista y republicano- sobre todo le preocupa la desaparición de las virtudes cívicas. Le irrita que la idea democrática quede reducida a la oportunidad de ganar dinero y que se olvide la plausible fecundidad del debate público. Su ideal, que queda bastante impreciso, viene a ser una democracia decimonónica y rural, arraigada, familiar, emparentada de algún modo con la que imaginó Hannah Arendt.
Los males, en realidad, son muy viejos y de distintos orígenes. Pueden resumirse, lo hace Lasch, en la degradación de la vida pública, a condición de entender que eso no es más que una manifestación tardía, parcial sintomática.
Pintemos el paisaje con dos trazos. La gente menuda, el “popolino”, tiene una generosa reserva de sensatez; si no por otra cosa, por necesidad conserva un considerable sentido práctico, una confianza distante en las instituciones y una disposición natural para el esfuerzo. Es gente, digamos, disciplinada y razonable, modesta, de buen conformar, que podría hacer política con mucho decoro y provecho, si se le dejase.
Las elites y, en particular, las “clases parlantes” viven otra vida: disparatadas, mezquinas, irresponsables, van sobre todo empujadas por el resentimiento. Rechazan por eso toda forma de exigencia moral socapa de un radicalismo ambiguo, acomodaticio y poltrón, que confunde a gusto la tolerancia con la indiferencia.
Para Lasch está claro que son una amenaza. Pero no está claro que la cosa pueda tener remedio. Se antoja ver en las inercias que describe una prolongación de las tendencias descubiertas por Tocqueville. Y eso no hay quien lo pare. Los mecanismos morales e intelectuales del Progreso tienen una virtud disolvente, agresiva que por sí misma no encuentra límites.
Con varios matices, el fenómeno es común a todo Occidente. Basta ver el comportamiento de nuestras propias elites, la naturalidad con que se aceptan los más desoladores disparates; el más grave, ver en las formas de la civilidad moderna una fuerza opresora, definitiva, cuando no tenemos de ellas sino atisbos, de vida precaria e indecisa. Puede parecer sólo ridículo, por ejemplo, ver la exigencia rousseauniana de autenticidad convertida en un pintoresco culto a la desvergüenza; puede parecer noble y generosa, a fuer de descaminada, la militancia contra el Estado, la autoridad, la disciplina, el mercado. Hay en todo ello un fondo oscuro de hostilidad hacia la civilización cuyas consecuencias son difíciles de apreciar.
En el batiburrillo finisecular de la autoestima, el multiculturalismo, el nihilismo libertario, van mezclados también y sin mayor disimulo impulsos dogmáticos, derivas de fanatismo tribal de cuyo peligro apenas nos hemos dado cuenta. Por eso hace falta leer a Christopher Lasch.