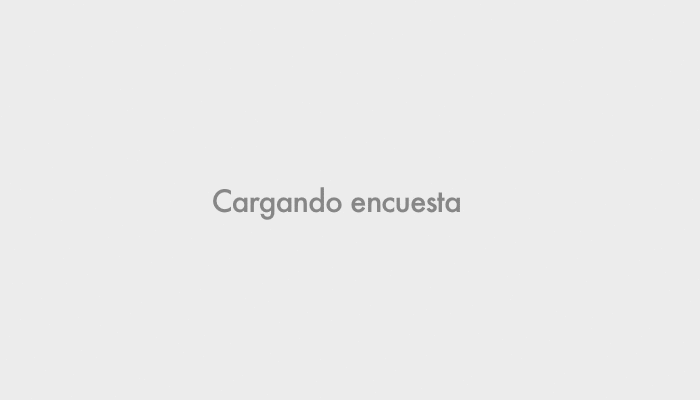Llegamos a la quinta entrega de la serie. Sobre el no arte contemporáneo, esta vez.
El americanismo en el arte
Se puede ser antiamericano por una cuestión de estética. ¿Existe una estética del americanismo?
En el año 2013, el Centro Pompidou de París consagró una retrospectiva a Jeff Koons, el multimillonario artista norteamericano. El “todo París” de ricos y famosos se congregó para rendir pleitesía a las creaciones del ex-marido de Cicciolina: gigantescos perritos-globo color de rosa, aspiradoras en plexiglás, pelotas de baloncesto en tanques de agua, cerditos voladores sostenidos por querubines, estatuillas de Michael Jackson (con su perrita “Bubbles”) y otras apoteosis Kitsch del máximo exponente del “financial art” norteamericano. Preguntado por el sentido de su obra, Koons declaró: “trato de educar a la gente en el materialismo, a través de mi trabajo. (...) Quiero que la gente diga ¡Wow!”.
Con algo más de enjundia, el crítico de arte Peter Schjeldahl definió el arte de Koons como “una invocación a la presente era de la democracia plutocrática: arrojar montones de dinero en gesto de solidaridad con el gusto de las clases bajas”.[1] En otras palabras: el neoliberalismo en el arte.
¿Arte? ¿No arte? Un debate bajo el que subyace la cuestión de la belleza. La belleza es un concepto que, como tantos otros, hoy está también deconstruido. Antañosiempre se la había asociado a cierto estado de armonía. A una realización del espíritu en la forma. La belleza pertenecía, en ese sentido, al ámbito de la trascendencia. Pero la era más materialista de la historia tenía, necesariamente, que desterrar la belleza; tenía que crear su propio arte. El arte de la era americanomorfa.
El arte de la CIA
Ser bueno en los negocios es el más fascinante tipo de arte. Hacer dinero es un arte, trabajar es un arte, los buenos negocios son la mejor forma de arte.
ANDY WARHOL
Simbiosis entre cultura y mercado. Monetarización del arte. El arte de hacer dinero como pináculo de las aspiraciones humanas. Si Andy Warhol es un icono, lo es por calar mejor que nadie las posibilidades del sistema; por simbolizar la fusión entre americanismo y arte.
A partir de los años 1960 el llamado “arte contemporáneo” se impuso financiera e institucionalmente en Nueva York. Y durante las décadas siguientes, por mimetismo, fue adoptado por todo el establishment en occidente. Pero conviene empezar por el principio.
La deconstrucción del arte es un proceso que arranca en los albores de la guerra fría. Ése fue el momento en el que las autoridades de Washington (con la CIA en primera línea) apostaron por un arte inspirado en los valores americanos, como contramodelo frente al arte soviético. Una estrategia bien elaborada. Desde los años 1920 el comunismo soviético había mantenido, entre los intelectuales europeos, la antorcha y el prestigio de la “vanguardia”. Y éstos a su vez, para obtener relevancia internacional, podían aprovecharse de la red de apoyo de los partidos comunistas.
Inspirados por los artistas europeos refugiados en Estados Unidos, los pintores del “expresionismo abstracto” – Jackson Pollock, Mark Rothko, Arshile Gorky y otros – pasaron a encarnar los ideales de espontaneidad, de dinamismo y de modernidad que el Departamento de Estado identificaba con América.[2] La abstracción se asociaba, a estos efectos, a la idea de “libertad” frente a la tradición figurativa y la tutela de la representación, características ambas del realismo socialista. Como explica la historiadora Frances Stonor Saunders, el efecto propagandístico era doble. Por una parte, se reivindicaba el toque “rebelde” e individualista del “Action painting” – las poses iconoclastas y “transgresoras” del liberalismo libertario –, y por otro lado se favorecía la comercialización de los artistas y su inserción en el circuito de fundaciones y galerías privadas: una prueba de la superioridad del mercado frente al “recurso al Estado” aborrecido por el liberalismo (aunque, en este caso, fluyera el dinero subterráneo de la CIA).[3]
A partir de los años 1960 los Estados Unidos consolidaron su red para atraer a los intelectuales, a la vez que arrebataban al comunismo la antorcha de la “vanguardia”. En realidad – señala Aude de Kerros – la estrategia americana consistía en jugar hábilmente sobre la confusión semántica entre las palabras “vanguardia” y “revolucionario”, de forma que nadie se dio cuenta de que solamente algunas vanguardias eran consagradas en Nueva York: aquellas que habían evacuado los contenidos políticos. Con la invención de las “galerías en red” – en las que cada promoción de artistas suponía un montaje financiero que envolvía a muchos actores – América estaba en disposición de consagrar las vanguardias, y por tanto de elegirlas.[4]
Durante los años 1970 los poderes hegemónicos decidieron que sólo el arte llamado “contemporáneo” era válido, y que todo lo demás es anacrónico, totalitario, populista, kitsch, etcétera. ¿Cuál era el motivo?
La ideología subyacente – señala Kostas Mavrakis – era la siguiente: los nacionalismos (el fascismo, el nazismo) y el comunismo soviético defendían causas sustanciales y valores colectivos, ya fueran reales o imaginarios. Y lo que las democracias les oponían era, fundamentalmente, la idea de libertad. En consecuencia, el país defensor del “mundo libre” pasaba a favorecer un arte donde el contenido era precisamente la falta de contenidos, dicho de otra forma, la licencia para hacer lo que a cada uno le viniera en gana. La política cultural de la CIA se orientaba a mantener una gesticulación libertaria de cara a la galería.[5]
Lo cuál obedecía a una lógica profunda. Nacida de la ruptura con Europa, América debía no sólo sobrepasar en modernidad al viejo continente, sino también relegar la cultura europea al desván del anacronismo. Y para ello era necesario – en palabras de Aude de Kerros – “devaluar la filosofía estética europea, su metafísica de lo bello, su tentación de lo sublime, su fascinación por el genio, su saber hacer, su cultura y su erudición. Necesitaban también destituir a Europa de su prestigiosa modernidad e imponer otra idea de la misma”.[6]
Como era de esperar, la intelligentsia europea asumió como propia la “revolución” que, en el terreno de las artes, había organizado el capitalismo norteamericano. La capitalidad de las artes pasaba de París a Nueva York. La CIA había ganado la partida.
El arte como contracultura
Durante los primeros años de posguerra América había promovido una creación sin ideología aparente: expresionismo abstracto, minimalismo, pop art…un arte en el que lo visual reemplaza a lo estético (Giorgio Locchi) y en el que lo artístico enlaza con lo decorativo. Un arte despersonalizado en el que todos los hombres pudieran reconocerse, independientemente de su origen. Pero posteriormente se abriría una nueva fase. No se trataría ya tanto de liderar la modernidad como de configurar la era posmoderna…
A partir del fracaso político de mayo 1968 la izquierda occidental sustituyó la revolución marxista por la revolución sexual. Y los otrora revolucionarios se acomodaron en la “casa común” del liberalismo libertario. Es el momento en que la extrema izquierda europea– anti-imperialista y anti-americana a nivel retórico – absorbe la “contracultura” procedente de los Estados Unidos. Es la época en la que la “french theory” – Foucault, Deleuze, Derrida, Lyotard y demás – son consagrados por las universidades americanas, proporcionando al nuevo arte su discurso de legitimación filosófica. La “deconstrucción” de la historia, del pensamiento, del arte, de la cultura clásica europea satisfacía las ínfulas subversivas de la izquierda radical, a la par que “respondía a los intereses de los Estados Unidos que, durante esos años, elaboran la ideología multiculturalista que conviene a su situación hegemónica”.[7]
El multiculturalismo es una creación americana. En los años 1970 los americanos habían constatado – con habitual pragmatismo – que no sería posible eludir las culturas. Se optó entonces por un sincretismo de nuevo cuño, más adecuado para el país del melting pot. Cuando el muro de Berlín se derrumbó en 1989 América se consolidaba como centro del mundo. Y como tal, podía asumir todas las culturas sin imponer ninguna. “Los guetos americanos serían las nuevas minas de oro. Las comunidades en ellos residentes proporcionarían ideas para crear productos de consumo, adaptados a las diferentes culturas del planeta”.[8] Al calor de la corrección política el “arte contemporáneo” toma impulso en las reivindicaciones comunitaristas. El pluralismo y la diversidad son las consignas del día.
Una defensa de la diversidad que encubre, justamente, todo lo contrario. Al formatearse como nichos de mercado las identidades son convenientemente desactivadas; vaciadas de su auténtica sustancia, adulteradas a través del reciclaje, del eclecticismo y de la hibridación. Nueva York y Los Ángeles devienen el crisol de todas las naciones, la síntesis de todas las culturas. Es la “Ciudad en la cima”, el universalismo bíblico presente en los “pilgrim fathers”. América en estado puro.
Sería a partir de los años 1990 cuando el “arte contemporáneo” revelaría sus verdaderas posibilidades, en el contexto de la globalización financiera.
El arte de Midas
Golpe artístico-financiero desde Manhattan. Poco importan los contenidos del “arte contemporáneo”. Lo importante es su valor instrumental en el circuito económico. Con la caída del muro de Berlín, con la globalización y la hegemonía norteamericana, el “arte contemporáneo” deviene un subsistema dentro de la globalización financiera. Una forma de liquidez internacional sin los inconvenientes del dinero en efectivo. El valor de la obra se crea artificialmente dentro de una red que decide sobre ese valor, una red solidaria que funciona como una entente o un trust con fines especulativos. Un buen refugio frente a la inflación. Como nuevos reyes Midas, los financieros-artistas convierten en oro todo lo que tocan.
No faltan quienes, enfrentándose al establishment, sostienen que el “arte contemporáneo” es un “no-arte”. Para situar el problema es preciso decantarse por una de estas opciones: o bien el arte tiene una dimensión propia y exclusiva (tesis tradicional), o bien el arte no tiene fronteras, y por lo tanto todo el mundo es potencialmente “artista” (tesis posmoderna).
Para la artista y escritora francesa Aude de Kerros, la esencia del arte consiste en tener un lenguaje específico. El arte es ante todo “un lenguaje particular, que trasmite algo diferente y de forma diferente a aquello que trasmiten las palabras. El objetivo del lenguaje estético es, por tanto, el cumplimiento de las posibilidades que él mismo encierra”. Ahora bien, el llamado “arte contemporáneo” – continúa Aude de Kerros – es un arte conceptual, es un lenguaje que no es estético sino hecho de palabras. La forma es en él algo accesorio. Se trata de una construcción teórica – no artística – y como tal precisa de una contextualización verbal. El arte como flatus vocis.
En su artículo “Art World” – publicado en 1964 – el filósofo estadounidense Arthur Danto había señalado que lo que determina el que una obra pueda ser considerada como “arte” son las circunstancias que rodean a la misma, esto es, la constatación de que ha sido creada por un “artista” y es considerada como tal por el entorno que la rodea. Unos años después, el crítico George Dickie precisaba la teoría al afirmar que “es arte todo artefacto al que una o varias personas, en nombre de cierta institución social, confieren el estatuto de candidato a dicha apreciación”. En conclusión: todo vale, a condición de que haya una demanda y un mercado. Vía libre absoluta para la monetarización del arte.
Llegados a este punto, es supérfluo subrayar que el “arte contemporáneo” es algo diferente al “arte moderno”, al “arte abstracto” o al “arte de hoy”. El arte contemporáneoes una ideología nominalista. Y como tal, necesita ser verbalizado. Son los expertos, comisarios, críticos, coleccionistas, académicos, conservadores de museos, filósofos, periodistas, galeristas o los propios artistas los encargados de explicar aquello que, por sus meros recursos estéticos, el arte contemporáneo es incapaz de trasmitir. Se trata de un arte que “fetichiza el concepto, el estereotipo de un modelo cerebral de arte. Abocado a esta ideología fetichista y decorativa, el arte deja de tener existencia propia”.[9] ¿El fin del arte?
El arte como moralismo
Si hay una constante en el “arte contemporáneo” es su atracción por el vacío. Énfasis en la finitud, obsesión por lo efímero, voluntad de aniquilación. Una pulsión nihilista sin atisbos de trascendencia. Una ventana a la Nada. Si algún reproche se le puede hacer, no será el de no ser un fiel reflejo de nuestra época.
El arte contemporáneo se recrea en la celebración, autoreferencial y paródica, de su propia trivialidad. Es un arte donde la ocurrencia sustituye al talento y el pastiche a la creatividad. Su atracción por lo sórdido y lo marginal exhibe – en algunas de sus formas más extremas – una fijación por los procesos degenerativos y escatológicos de la materia orgánica. O se despliega en liturgias sacrílegas que ya a nadie escandalizan. La novedad como imperativo; la transgresión como nueva ortodoxía. Desde cada muñeca hinchable de Jeff Koons, desde cada bicho en formol de Damian Hirst, desde cada boñiga de Paul McCarthy, el arte de nuestra época nos contempla.
¿Un arte transgresor? ¿Verdaderamente?
La épica de la transgresión artística se alimenta de la idea de una moral opresiva, totalitaria, frente a la que el artista “transgresor” se levanta derribando tabúes y liberando conciencias. Algo que, en el caso del “arte contemporáneo”, está a años luz de la realidad. Primero, porque la transgresión forma parte esencial del establishment. Pero sobre todo porque el arte contemporáneo, más que transgresor, es esencialmente moralista. Y es precisamente en esto, en su moralismo y en su pulsión maniquea, donde el arte contemporáneo deja entrever su trasfondo americanista, donde se revela como un ectoplasma del planeta americano.
¿Moralismo? ¿Qué puede haber de moralista en esta apología de lo banal, en esta indagación en lo nimio, en esta ostentación de lo feo? ¿Qué puede haber de moral en las performances sacrílegas, en las provocaciones necrófilas, en la glamourización de la basura?
“El arte contemporáneo – afirma Aude de Kerros – ya no es una estética sino ante todo una moral. Su función es la de presentar el Bien y designar el Mal”. En este sentido la posmodernidad es la inversión exacta de la modernidad: en la modernidad el artista era un “inmoralista”, alguien que rompe las convenciones burguesas, alguien que se situa más allá del bien y del mal. En el arte posmoderno, por el contrario, sólo el artista parece encarnar la moral. Los artistas contemporáneos son, ante todo, aquellos que representan un “concepto”, que “perturban”, que “ejercen una crítica”, que “dan que pensar”. Pero a condición de abominar de la belleza. Ésta se ve rodeada – a partir de Adorno – de un aura de sospecha, de un clima de reprobación moral. ¿Belleza después de Auschwitz?
Al recrearse en los aspectos sórdidos y situar al espectador frente al vacío, el artista se convierte – señala la historiadora Christine Sourgins – en el sacerdote de la conciencia desgraciada del Hombre, obligándole a saborear su miseria. El artista “se encierra en la conciencia de su desgracia, estigmatiza su mal incurable, sacraliza su propio sufrimiento, lo cuál le permite acusar al mundo entero”. El artista asume así una función redentora, crística. Es el artista profeta, el artista-mártir que “toma sobre sí la expiación de los crímenes y que exorciza el mal…a través del mal”. [10] La
denuncia del mal se asimila al combate contra el mismo. Sin plantearse la posibilidad de que su escenificación pueda contribuir, más bien, a banalizarlo. Es decir, a propagarlo.
El arte como religión atea
Estaba reservado a la burguesía del siglo XX el incorporar el nihilismo a su aparato de dominación.
WALTER BENJAMIN
El arte contemporáneo es una religión atea. Su pecado supremo: el amor a la belleza. El artista debe purificarse de esa concupiscencia. La belleza es denunciada como una pornografía espiritual, como un deseo secreto de dominación, como un uso de la fascinación para adormecer a las masas – al estilo de Hitler, de Mussolini y de todos los antidemócratas que en el mundo han sido–. Desterrada del arte, la belleza queda confinada al mundo de la publicidad.
Existen otros pecados: la adhesión a una identidad arraigada, el deseo de excelencia, la aspiración a conseguir una obra acabada. Todos ellos implican “un volver la espalda a la humanidad sufriente, un insulto a la igualdad, un pecado de orgullo” (Aude de Kerros). La misión del arte contemporáneo es otra. Las escuelas radicales de Nueva York y Los Ángeles marcan el tono: reivindicaciones comunitaristas, exaltación del mestizaje, perspectiva de género, activismo LGTB y queer, solidaridad frente a las injusticias, etcétera –. El arte como “denuncia” y como monserga.
El igualitarismo es otra propiedad del arte contemporáneo. Lo sublime no es inclusivo. “Nadie puede comulgar en la belleza, en la verdad, en la excelencia, porque éstas excluyen y reenvían a cada uno a sus propias deficiencias, a una insoportable herida narcisista (…) Por el contrario toda la humanidad puede reconocerse, sin celos, en la miseria común”.[11] Lo feo, lo vulgar, lo sórdido nunca discriminan, son lo más común a todos los hombres. Herejía suprema: que alguna cultura, que algún pueblo pueda creerse especial. La trivialidad es un factor ecuménico, lo vulgar es un agente del universalismo.
Al moralismo y al igualitarismo se une la espontaneidad, que se asocia a una idea de pureza. Se recicla aquí un viejo mito heredado de la filosofía de la Ilustración: la idea de que sólo la naturaleza incontaminada por la sociedad es buena. El mito optimista del buen salvaje. La idea de que el niño tiene una bondad natural que sólo la educación corrompe. En el arte contemporáneo eso tiene una traducción: el rechazo a la técnica, a la disciplina y al dominio de unas reglas (las cuáles nos remitirían al fascismo). Lo importante es “ser uno mismo” (be yourself!). Todos tienen derecho a sus 15 minutos de gloria. Cualquiera puede ser artista. Happenings y performances. El reality show desembarca en el arte. [12]
El arte contemporáneo es fugaz, inconcluso, efímero. Un arte en tránsito, en estado de flujo,
nómada. Lo cuál – señala Christine Sourgins – “enlaza con el mundo de la rapidez, de los resultados y de la urgencia que caracteriza al mundo de la empresa”. Si antaño el artista era un bohemio marginal, hoy es un modelo de trabajador innovador dentro de una economía postfordista. El medio es el mercado. La cultura empresarial y la escuela de negocios se fusionan en el mundo del arte. Lo esencial son las relaciones públicas, el
marketing. Al convertirse en
celebrity el artista asegura el éxito de su mercancía. El arte es una empresa como otra cualquiera. Los artistas son “marcas”.
[13]Moralismo, maniqueísmo, igualitarismo, universalismo, espontaneidad, rapidez, afán emprendedor, espíritu de negocio, amor al dinero… el americanismo en el arte.
El arte de la era americanomorfa
El arte – decía Heidegger – es en su esencia un origen. Y el origen de la existencia histórica de un pueblo está en el arte. Para el filósofo de la Selva Negra el arte es historia en el sentido de que funda la historia. Por eso los pueblos y sus identidades son lugares del espíritu, lugares custodiados por obras de arte. Sólo los lugares poetizados son habitables, sólo los poetas y los artistas fundan los verdaderos Lugares.[14] Pero hoy vivimos en el arte del no-lugar, en el no man´s land, en el mundo como un gigantesco aeropuerto. El arte del mundo americanomorfo.
El americanismo se ha globalizado. Y el “arte contemporáneo” es el arte de la globalización. Sus valores refuerzan la propagación del sistema occidental. No es extraño que, en casi todos los países bajo hegemonía americana, el arte contemporáneo tenga el estatus de arte oficial. Tampoco es extraño que, en los países más reacios a Washington, las “transgresiones” de los “artistas disidentes” suelan llevar el marchamo de la CIA. Con un resultado final: “legitimar una actitud infantil y risueña, destinada a invocar los gustos más básicos; una actitud que encuentra en la televisión el mejor nicho para proliferar. La aceptación del mundo tal como es…”.[15]
Todas las culturas han expresado, a través del arte, el ideal de su alma colectiva. Todas han encontrado, cada una a su manera, el camino a la belleza. En Europa el alma pagana encontró su refugio en el arte. Pero hay una civilización que conservó, desde sus orígenes puritanos, una persistente indiferencia a la belleza. Y mientras unos atribuyen valor a lo que no tiene precio, esa civilización atribuye precio a lo que no tiene valor. Con su genio inventivo, con su exuberancia y su riqueza, la estética de la civilización americana es, comparada con la del viejo mundo, una grotesca mueca.
Decía Nietzsche que el artista, en breve, no será más que un espléndido vestigio. Y que lo mejor que hay en nosotros lo hemos heredado, posiblemente, de sentimientos de siglos pasados, a los que no tenemos acceso directo. El sol ya se ha puesto. Pero la era americanomorfa nunca podrá cegar su luz, aunque hayamos dejado de verlo.
[1] Art since 1900 (obra colectiva). Thames and Hudson 2011, pag. 736.
[2] Entre los pintores europeos refugiados en Estados Unidos, entre 1940 y 1945, se encontraban Max Ernst, Robert Matta, Marcel Duchamp, André Masson, Fernand Léger, Pietr Mondrian y Chagall.
[3] Frances Stonor Saunders: La CIA y la guerra fría cultural. Debate, Edición Kindle.
[4] Aude de Kerros: L’Art caché. Les dissidents de l’art contemporain. Eyrolles 2013. pag. 33.
[5] Kostas Mavrakis, Penser le modernisme, en Krisis nº 19, novembre 1996, pag 27.
[6] Aude de Kerros, L’Art caché. Les disidentes de l’art contemporain. Eyrolles 2013, pag. 75.
[7] Aude de Kerros. Obra citada, pag. 34.
[8] Aude de Kerros. Obra citada, pag. 58.
[9] Jean Baudrillard, Illusion, désillusion esthétiques, en Krisis nº 19, noviembre 1996, pag. 57.
[10] Christine Sourgins, Les mirages de L´Art contemporain. La Table Ronde 2005, pags. 216 y 219.
[11] Aude de Kerros, Obra citada, pag. 108.
[12] El carácter igualitarista y “democrático” del Arte contemporáneo es una gran hipocresía. Pocos mundos hay tan cerrados y tan exclusivistas como éste, sometido al dictado del dinero, a la tiranía de críticos y curators, la cooptación por las elites cool-hegemónicas.
[13] El mundo del arte – señala el crítico Julian Stallabrass – adopta los rasgos de la cultura empresarial: “énfasis en la imagen juvenil, preferencia por las obras que reproducen bien en los medios, exaltación del artista celebrity, conexión con la industria del consumo y de la moda, ausencia de crítica o crítica controlada”. Según los sociólogos Luc Boltanski y Eve Chapiello, la cultura empresarial corporativa también ha incorporado atributos asociados a la personalidad artística: “autonomía, espontaneidad, capacidad rizomática, polivalencia, convivialidad, apertura a la novedad, intuición visionaria, informalidad, búsqueda de contactos interpersonales, etc, etc”. Citado en: Art since 1900 (obra colectiva). Thames and Hudson 2011, pag. 734.
[14] Heidegger: L´origine de l´oeuvre d´art. En: Chémins qui ne mènent nulle part, Tel Gallimard 2006, pag. 88.
[15] Carlos Granés: El puño invisible. Arte, revolución y un siglo de cambios culturales. Taurus 2011, pag. 352.
En una de sus obras más conocidas, Ai Weiwei, “artista disidente” par excellence en la República Popular China, se retrata rompiendo un jarrón de la dinastía Han. Toda una declaración programática del arte de la globalización.