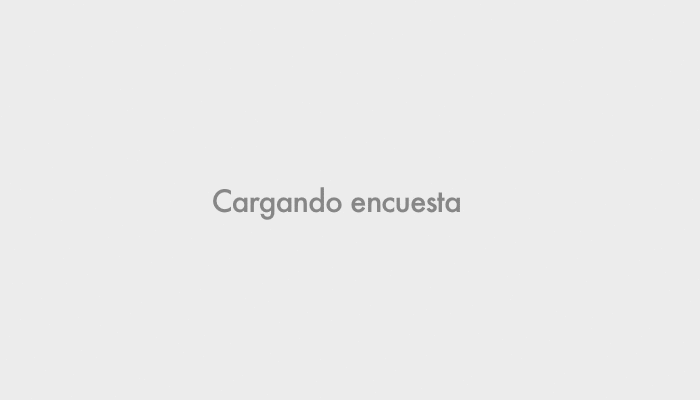RODOLFO VARGAS RUBIO
La Francia del Antiguo Régimen era un mosaico social, político, administrativo, jurídico, económico y comercial, cuyas teselas habían ido colocándose a lo largo de trece siglos hasta formar un dibujo de colorido múltiple y variado. La sociedad se hallaba jerarquizada y dividida en órdenes o estamentos, a dos de los cuales (la nobleza y el tercer estado) se pertenecía por el nacimiento, siendo el tercero el único que permitía una cierta movilidad social (el clero). Pero existía una categoría de personas que escapaban a esta tripartición: la de los burgueses, o sea aquellos que vivían en las ciudades, libremente (sin sujeciones señoriales, pues dependían directamente del Rey), dedicados a su trabajo, el cual podía ser tan rentable que no pocos de ellos pudieron acceder a la nobleza. Luis XIV reclutó a muchos de sus funcionarios de entre las filas de la burguesía.
El sistema político estaba basado en el poder regio, fortalecido durante los reinados de los Borbones hasta poderse hablar de una especie de absolutismo, el cual no significaba, sin embargo, que el Rey pudiera gobernar arbitrariamente o imponer una voluntad omnímoda por encima de las leyes y costumbres. La monarquía francesa no era el cesarismo romano y se hallaba mediatizada por las tradiciones jurídicas múltiples de las antiguas provincias que conformaban el reino. Primaba el derecho consuetudinario y la justicia jurisprudencial, y a las leyes y disposiciones que emanaban de la Corona podían oponerse un sinnúmero de libertades, privilegios, exenciones y dispensas que las atenuaban o modificaban. Los decretos regios podían ser anulados por el Parlamento, como en el caso de oponerse a la constitución del país. Sí: a la constitución. Porque en Francia la había, aunque comúnmente se crea que no. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a pensar que las constituciones han de ser necesariamente escritas, lo cual es falso. El Reino Unido, por ejemplo, carece de una constitución escrita y, no obstante, nadie podrá negar el carácter constitucional de su sistema político.
La economía francesa era eminentemente patrimonial y agraria, como correspondía a un país profundamente feudalizado, pero la pequeña propiedad –que suponía el sustento de las familias campesinas– estaba bastante extendida, limitándose la nobleza terrateniente a percibir de ella sus derechos señoriales. La actividad económica y la comercial en las ciudades estaba reglamentada a través de los gremios o corporaciones, que aseguraban un trabajo remunerado a los que se dedicaban a los distintos oficios y establecía, además, un precio justo de los bienes o de los servicios. Las implacables leyes del mercado aún no habían hecho su aparición. El Estado, además, protegía la manufactura nacional (los Gobelinos, Sèvres, Limoges, etc.). El tránsito de las mercancías estaba gravado por distintos derechos, debido a la existencia de aduanas interiores, pero esto era una manifestación aceptada de la autonomía de las distintas provincias y otras circunscripciones territoriales, que tenían cada una sus respectivas costumbres y libertades. Y es que la Corona, siendo que naturalmente tendía al centralismo, respetaba los particularismos forjados a través de los siglos por la fuerza de la costumbre (más respetuosa de la naturaleza humana y de la idiosincrasia de los pueblos que las leyes abstractas de los códigos.)
Francia era un auténtico caleidoscopio de diversidad, pero ésta no perjudicaba a la unidad y cada francés estaba satisfecho de serlo, no importando cuál fuera su provincia de origen: después de todo, vivía en el país más poblado, rico, culto y desarrollado de Europa. Era éste el panorama del reinado de Luis XV y de comienzos del reinado de Luis XVI, antes de que la Revolución lo trastornara todo. Explicar cómo todo el edifico de secular tradición del Antiguo Régimen se vino abajo en brevísimo lapso no es fácil a menos que no demos con las verdaderas causas –remotas e inmediatas– que propiciaron el vuelco total de las cosas. Intentaremos explicar esas causas.
En primer lugar, hubo un cambio en las ideas. Ya Chateaubriand decía que se podía diferenciar netamente la manera de pensar del siglo XVII y la del siglo XVIII, lo que podía notarse en la Literatura y en las Artes. Los hombres del siglo de Luis XIV estaban imbuidos de cristianismo y tenían un alto sentido del deber, sensibles como eran a ideales cuales la grandeza de espíritu y la elevación moral. Los del siglo XVIII eran, por el contrario, “filósofos” (en el sentido en que substituían los ideales por sus frías elucubraciones) y, no habiendo para ellos nada sagrado, hacían mofa de todo. La ironía, el sarcasmo y la sátira se convirtieron en las armas favoritas de los hijos de la llamada “Ilustración”. Su racionalismo a ultranza excluía la Religión revelada (de ahí su odio a la Iglesia). Al ser humano lo pensaron despojado de todos sus condicionamientos y circunstancias, en un estado hipotético –e irreal– de pura naturaleza, del cual dedujeron su bondad primitiva, estropeada por la vida de sociedad. Este naturalismo hacía tabla rasa de todo y planteaba un igualitarismo radical, del que debía surgir un nuevo orden social.
Eran entusiastas del progreso científico, sin comprender verdaderamente el método propio de las ciencias, a las que algunos se dedicaban por moda. Moda fue también la anglomanía, una admiración sin reservas a Inglaterra, en la que veían un paraíso de filosofía, tolerancia y bienestar (siendo así que estaba gobernada por una oligarquía regicida y turbulenta, celosa de su poder, que ejercía la persecución administrativa contra una parte de la población –los católicos– y no había logrado colocar al país al nivel alcanzado por Francia). Por supuesto, todo este tinglado intelectual era elitista y de salón. Aquellos que hablaban de la igualdad natural de los seres humanos no creían capaz a la canalla (como consideraban al pueblo llano) de comprender nada y la miraban con desprecio, aparte de que supieron situarse muy bien en las jerarquías sociales, donde encontraron protectores entusiastas, a los cuales fascinaba todo lo novedoso y contestatario.
Todo ello, sin embargo, quedaba en el orden teórico. Pero vino la rebelión de las Trece Colonias de América del Norte contra el dominio británico y ya fue otra cosa. Francia se había enfrentado a Inglaterra en la Guerra europea de los Siete Años, perdiendo sus dominios en el Canadá y en la India, que le arrebató su rival. La Guerra de Independencia Americana se presentaba como una ocasión magnífica para la revancha. Luis XVI, en consonancia con las jóvenes generaciones de oficiales franceses, entusiastas con la perspectiva de dar batalla, se puso del lado de los insurgentes (lo mismo hizo la España de Carlos III, aliada de Francia en virtud del Pacto de Familia). Al final, las Trece Colonias lograron independizarse, resultado consagrado por la Paz de Versalles o Tratado de París de 1783.
Los efectos de la intervención francesa no se dejaron esperar mucho. La revolución americana representaba el triunfo del orden nuevo que los filósofos de las Luces preconizaban, pero en una tierra lejana. Sin embargo, el ejemplo práctico ya estaba dado y los veteranos franceses llegados de Norteamérica se encargarían de hacerle propaganda. Por otra parte, Benjamin Franklin, embajador americano en París y unos de los masones más importantes de las ex Trece Colonias, se dedicó a coordinar los esfuerzos de la masonería francesa, logrando centralizar la acción de ésta en torno al Gran Oriente, cuya supremacía sobre las otras organizaciones secretas había conseguido en 1780. Tanto Franklin como su sucesor Thomas Jefferson se dedicaron a difundir los valores de la república ideal nacida de la revolución americana y basada en los principios filosóficos que defendían los Ilustrados y los Enciclopedistas. En la sociedad francesa se comenzó a insinuar el fermento revolucionario que iba ya socavando el orden tradicional.
(En la próxima entrega: La Monarquía se pudrió por arriba.)