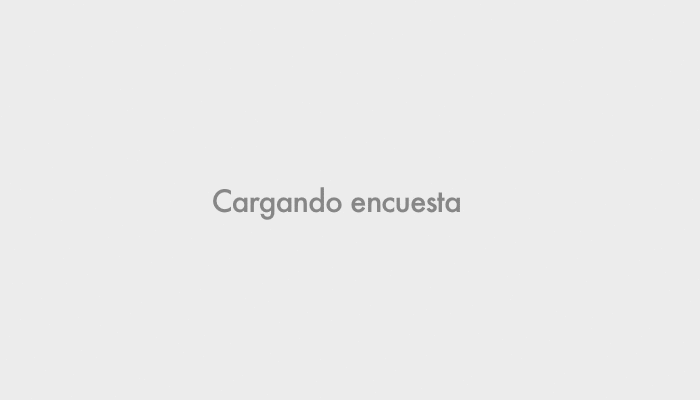Montesquieu confundió el despotismo con la tiranía y la identificación entre ambas formas de gobierno ha lastrado el pensamiento político y jurídico. El despotismo, igual que la dictadura, modifica las leyes cuando le conviene; mientras, se atiene a ellas y las hace respetar. En la tiranía, las leyes son en el mejor caso orientaciones sobre la voluntad del poder que, bien de «derecho», mediante normas o leyes ambiguas, le permiten campar libremente; o bien se transgreden sin el menor escrúpulo cuando se cree conveniente; o bien se actúa de hecho al margen de las leyes sin consecuencias jurídicas. En los regímenes despóticos, la creación del derecho está al albur del poder; pero, en principio, existe formalmente seguridad jurídica y materialmente mientras no se cambian. Es lo que sucede en las dictaduras, si bien habría que distinguir entre las dictaduras comisarías, que sólo aspiran a defender o conservar la sociedad, y las revolucionarias, que aspiran a cambiarla a su medida. La divisoria entre esta última especie de dictaduras y las tiranías suele ser bastante dudosa. Pues la permanente inseguridad jurídica constituye una característica de los regímenes tiránicos. La dictadura se convierte en tiranía cuando prevalece la incertidumbre, pues aunque existan leyes su aplicación es incierta. Ahora bien, en todo caso, para que el despotismo se convierta en tiranía basta formalmente que el poder judicial pase a depender del poder político.
La misma Constitución había estatuido el Tribunal Constitucional, un tribunal político inventado, como es sabido, por Kelsen para velar por los «valores» constitucionales en tiempos de confusión (la situación política en que se encontraba la convulsa República de Weimar fue la causa para fijar al menos un criterio). De hecho, se trata de un contrapeso al Tribunal Supremo y a la jurisdicción ordinaria, a los que sustrae el juicio sobre la constitucionalidad de las leyes, aunque en el caso español le competen más cosas. No obstante, el poder judicial —la justicia emana del pueblo», afirma el art. 117, sin decir, por cierto, que también el Derecho—, quedaba legalmente fuera del consenso por descuido, rutina, un pudor inicial o para evitar las críticas. Los partidos encontraron enseguida la fórmula para ponerlo a sus órdenes, es decir a las del consenso.
Tomó la iniciativa al respecto el más caracterizado de todos ellos, el socialista, al llegar al gobierno, sometiendo legalmente al Consejo General del Poder Judicial del art. 122, 2 y 3. Fue incluso más lejos, mediante una sabia forma de reclutamiento de los jueces, que, aparte de devaluar su crédito, aseguraba su mayor dependencia del consenso. Formalmente, los tres poderes tradicionales quedaron bien trabados en la unidad del consenso frente a la unidad de la Nación. Uno de los muñidores del consenso, el Sr. Guerra, hizo gala de sabiduría política y jurídica proclamando triunfalmente la muerte de Montesquieu, es decir, de la separación de los poderes. Lógico, puesto que Montesquieu, defensor de la libertad política y del espíritu de las leyes conforme al êthos de la Nación, era un enemigo tanto del despotismo como de la tiranía y por eso los confundió. Simbólicamente, para que no cupiesen dudas, con motivo del asunto de los GAL, el Ministerio de Justicia estuvo unido algún tempo al del Interior sin que nadie protestase ante semejante aberración formal y material («la mujer del César no sólo ha de ser honrada sino que tiene que parecerlo»), que reproducía una práctica soviética habitual. La Justicia vinculada al orden público; es decir sometida al orden público interpretado por el consenso. El Partido Popular encontró cómoda la situación y, como es su costumbre, no alteró nada. Al parecer, sólo el Partido Socialista está autorizado a modificar el rumbo del consenso. En la práctica, los jueces aún no aceptan monolíticamente las directrices del consenso, y a veces se permiten recordarle, como a Federico el Grande, que «todavía hay jueces en Prusia». Pero el Partido Socialista parece decidido a someterlo del todo en esta nueva singladura del consenso.
En suma, constitucionalmente, una abstracta dictadura colectiva de los partidos sustituyó a la dictadura personal del general Franco mediante el artilugio del consenso presidido por el rey, y el Movimiento se reprodujo a través del otro artilugio de las Autonomías —«El Estado» (no la Nación), «se organiza territorialmente en...» (art. 137)—, si bien en Cataluña y el País Vasco se privilegió a los respectivos partidos nacionalistas: aquí se renunció de hecho a la soberanía estatal, dejando a los súbditos del Estado al arbitrio de esos partidos, protegidos por otra parte por la ley electoral como si fuesen representantes de la Nación española como un todo. Pero el consenso va a más y ya no se conforma con el poder dictatorial. Todo indica que se dispone a convertirse en una tiranía. Quizá es a esto a lo único que se resiste instintivamente el Partido Popular, que se conformaría con que el régimen no tras- pasara los límites de la dictadura.
Pero ¿qué es el consenso?
Hablar de consenso en el orden político equivale a falsificar la realidad, es decir, la verdad, ya que la realidad y la verdad son lo mismo. En el siglo XVIII, decía Hume al criticar el contractualismo político: «en las pocas ocasiones en que puede parecer que ha habido consenso, es por lo común tan irregular, limitado o teñido de fraude o violencia que su autoridad no puede ser mucha». Luego se han perfeccionado los mecanismos del consenso.
La fórmula del consenso entre los partidos usurpa el consenso natural, espontáneo, histórico, en definitiva, social, que constituye las sociedades. Crea una sociedad política superpuesta a la sociedad real, que se reserva las decisiones políticas. Pues el auténtico consenso es propio del espacio prepolítico o antepolítico. Sólo existe una Sociedad u orden social cuando prevalece en ella el consenso sobre el disenso, y el orden político —modernamente el Estado— únicamente se justifica si protege el consenso social. Ortega reiteró en su Meditación de Europa lo dicho por Hume contra el contractualismo: la sociedad, la vida colectiva, no se constituye por un acuerdo de voluntades conscientes o interesadas —por ejemplo las de los partidos— como si fuese una asociación mercantil, sino que preexiste al acuerdo. En su inconcluso El hombre y la gente, lo explicó bastante bien siguiendo a Comte y Tocqueville.
Lo propio del orden político es el compromiso. Decía Simmel del compromiso que es uno de los más grandes inventos de la civilización. También explicó muy bien Bertrand de Jouvenel lo que significa en ese nivel del orden: el compromiso político se refiere a las cuestiones superficiales del orden social, incluida la misma forma del gobierno; tiene por objeto el encauzamiento de los conflictos que no tienen solución jurídica. Lo sustantivo es, pues, el orden social como un todo. Y el meollo del orden social es el consenso. Por ende, si se destruye el consenso social o se usurpa extrapolándolo a la sociedad política, las sociedades se desintegran y se destruyen.
El consenso social consiste en el acuerdo, conformidad o coincidencia espontánea o inconsciente, o sea no artificial sino natural, consolidada por los siglos, entre los miembros de la sociedad. Se articula en torno a la convicción o conciencia, no escrita ni creada por la voluntad de poder, sino establecida por la historia, de la pertenencia a un mismo grupo social con independencia de la religión, la etnia, la lengua, el paisaje, el folklore u otros atributos, y de los intereses y sentimientos particulares. La coincidencia entre los atributos puede ayudar a la formación del consenso. Pero el consenso se hace históricamente. La coincidencia en las ideas esenciales se expresa en la con-vivencia. La posibilidad de con-vivir descansa en el consenso social, como una especie de conciencia general de pertenencia a una forma de vida colectiva.
La existencia de las sociedades y de las naciones, siendo estas últimas las formas particulares de la sociedad europea, descansa en esa coincidencia básica o consentimiento colectivo no reglado ni contractual, acerca de la religión, la moral, el derecho, la economía, la cultura, la política, la estética, etc., en fin, sobre el sentido de las instituciones, la conducta, las actividades, y los fines colectivos. En las ideas y creencias que constituyen las sociedades. Las creencias, en la que simplemente se está, decía Ortega, hacen de un grupo humano lo que llamaban Comte o Tocqueville un estado social o de sociedad, unificado por las ideas fuertes o ideas-madres del consenso. El consenso, regido por el sentido común, acerca a las sociedades a ser comunitarias, en Europa y Occidente naciones, en virtud de una solidaridad colectiva, fruto de la libertad natural o política. Es lo que las diferencia de la mera co-existencia propia del rebaño o la manada, y de la tiranía, en la que no existe ninguna clase de libertad, pues la libertad primaria es la libertad de con-vivir, la libertad política. Cierto que la coexistencia puede llegar a generar con el transcurso del tiempo consenso y convivencia. Pero el auténtico consenso y la verdadera convivencia humanos descansan en la libertad. En último análisis, en la libertad política, lo que en otros tiempos se llamaba la libertad natural, la libertad como natura.
Un grupo social existe, pues, como tal grupo, Nación en Europa, cuando hay consenso, bastando que prevalezca sobre el no menos natural disenso fruto de la misma libertad política. Y su orden político, para contrarrestar o impedir que prevalezca el disenso, la anarquía, se asienta en este consenso previo: coincidiendo en lo esencial, el consenso, la verdad histórica del orden social, lo demás es superficial, cuestión de opinión y la finalidad del orden político consiste precisamente en garantizar ese modo de con-vivir, bien distinto de la co-existencia impuesta por una voluntad política (como, por ejemplos en el caso de la artificial Yugoslavia o de los regímenes tiránicos ¿Cataluña, el País Vasco, Galicia, Andalucía, sólo han coexistido hasta ahora con el resto de la Nación?).
Normalmente, las formas de trato, de educación, lo que llamaba Durkheim la «contrainte social», la presión del êthos social, arbitra las posibles discrepancias. Sólo si éstas llegan a ser conflictivas en el sentido de irresolubles, aparece el derecho para restablecer el equilibrio y, si éste no basta, el poder político, que protege al derecho. La teoría del conflicto social, .frecuentemente mal interpretada por la ideología, estudia aquellos conflictos que se dan en el seno de las sociedades, en el espacio prepolítico. La del conflicto político los que se dan en su superficie.
La vida social se rige por las tradiciones, especialmente las concernientes a la conducta. Están orientadas por las creencias, los usos, las costumbres institucionalizadas como tales, las instituciones concretas; del espíritu de este acervo extrae el derecho el sentido de lo recto y justo. De ahí que el llamado poder judicial, que declara -no administra- el derecho, no sea político sino social por lo que, en rigor, tampoco es poder sino autoridad. El mismo Mostesquieu, que había sido juez, afirmaba al hablar de la separación de los poderes, que como poder es nulo. Es autoridad, porque dice, sentencia la verdad del derecho, lo que es recto, según la realidad histórica, en los casos concretos, de acuerdo con lo que la sociedad, la communis opinio, cree que es lo justo cuando hay que apelar al derecho.
El juez no es un poder ni tiene poder, Al juez se le reconoce la capacidad de saber interpretar y declarar la verdad del Derecho conforme al consenso: las tradiciones, los usos, las costumbres, las forma de trato del grupo, en definitiva, según su êthos. Politizar la autoridad judicial, unificarla con los poderes legislativo y ejecutivo, en último análisis someterla al ejecutivo, no sólo es, pues, una arbitrariedad sino una falsificación de la realidad, que deja inerme a la sociedad al despojarla del Derecho, a pesar de que la Constitución afirme que «la justicia emana del pueblo». El Derecho le pertenece al pueblo, no al gobierno ni al Estado. De ahí la falsedad del Estado de Derecho, el famoso Rechsstaat, en tanto dueño y productor del Derecho. Así, si se politiza el nombramiento y la conducta de los jueces, la sociedad queda al arbitrio de la voluntad política desapareciendo el Derecho. Es lo que caracteriza a los pseudoregímenes tiránicos.
Sin embargo, la politización de la autoridad judicial es una necesidad de la lógica del consenso. Seguramente lo más grave que está pasando en la revolucionaria empresa fundacional acometida por el consenso en España con el pretexto de la «modernización», es la sumisión de la autoridad judicial al poder político y a su ideología rupturista en tanto fundacional de un nuevo êthos, de una nueva Sociedad, de una nueva Nación, de un nuevo Estado, aunque no se sepa en qué van a consistir.
En rigor, lo único moderno de la modernización que lleva a cabo el consenso es su artificialismo, que desintegra la Sociedad, amortiza la Nación, corrompe el Gobierno y despolitiza el Estado. Para modernizar, no es necesario destruir el consenso ni su espíritu, el êthos que da unidad a la Nación Histórica. Además, la Sociedad ya se había modernizado suficientemente; sólo faltaba que la Nación recobrase la libertad política. Como sucedáneo de la libertad política, el consenso prometía y promete todas las «liberaciones» que le convienen para, desintegrando la Sociedad, reduciéndola a la anomia, usurpar los sentimientos de pertenencia a la Nación de acuerdo con su voluntad, por supuesto «democrática».
El consenso no pertenece, pues, al orden político. El orden político depende de la opinión sobre el bien común, o, si se prefiere -no es lo mismo pero la mentalidad totalitaria imperante desprecia la idea de bien común, difícil de entender para el modo de pensamiento artificialista-, sobre el interés general, pues todo se ha reducido a intereses.
Lo propio del orden político es que los partidos discutan acerca de la metodología que cada uno juzga más adecuada para perseguirlo, sometiendo sus respectivos puntos de vista a la opinión. El sufragio libro –no condicionado por el poder de los partidos- es uno de los dos medios principales de hacerlo, si bien requiere un sistema representativo adecuado, siendo el otro la publicidad, por supuesto no controlada, para que juzgue sobre ello el “Tribunal de la Opinión Pública”, Y la competencia entre los partidos para hacer prevalecer sus respectivos puntos de vista se concreta en compromisos públicos que puede materializar el Parlamento en forma de leyes tras la discusión para llegar a una conclusión común , a una razón común, que es la razón pública. En las leyes, se fija el sentido del compromiso alcanzado, precisamente porque es un compromiso. Compromiso que no debe ser contrario al consenso social sino acorde con él, con su espíritu, el êthos de la opinión no manipulada. Por eso, la finalidad del orden político es el compromiso, no el consenso. Pues el compromiso, una promesa compartida, tampoco es exactamente un contrato. Es menos fijo, más provisional, más aleatorio, simple cuestión de utilidad según las circunstancias –rebus sic stantibus- mientras el verdadero consenso tiene la solidez de un mineral en el que se apoya el compromiso. El consenso social, fruto de la convivencia a través del tiempo, no es cuestión de utilidad: simplemente, existe o no existe, es un hecho “geológico” que hace de solar de la conducta en general y la política en particular.
El orden político presupone, pues, la existencia de un consenso en la sociedad al que debe atenerse, y no por cierto a lo que implica disenso; al menos en principio, salvo que el disenso responda a la necesidad de reformas que, sin minar el consenso social, la sociedad, adecuen el êthos de la Nación al nivel de los tiempos[1]. El consenso está excluido, pues, de la política por ser su presupuesto. Esta debiera limitarse a respetarlo, y a producirse de acuerdo con él, con el pueblo suele decirse. No contra el consenso o contra el pueblo según las conveniencias, o los caprichos, de la oligarquía. El gobierno oligárquico se caracteriza porque confunde a los hombres libres y los manipula a su antojo mediante la usurpación del consenso y la imposición del suyo.
Da lo mismo decir que la sociedad es hechura del consenso o el consenso la esencia de lo social. Pero si no hay consenso tampoco hay sociedad, reduciéndose la política a imponer coactivamente, con mayor o menor sutileza, la unidad del grupo. Mantener la unidad es el objeto principal de lo Político, pero mediante la convicción, que suscita el sentimiento de la obligación política. Mandar, decía Ortega, no es simplemente convencer ni simplemente obligar, sino una exquisita mixtura de ambas cosas. En contraste, el «consenso político» es una unidad natural entre los oligarcas que conspiran eternamente contra la soberanía de la Nación Histórica sustituyendo la convicción por las artificiosas ficciones de la propaganda.
[1] La política conservadora privilegia el consenso; la política revolucionaria y el revolucionarismo progresista, el disenso; la auténtica política liberal descansa en el consenso, aceptando del disenso únicamente lo que puede perfeccionar la libertad política actualizando la tradición en tanto tradición creadora.