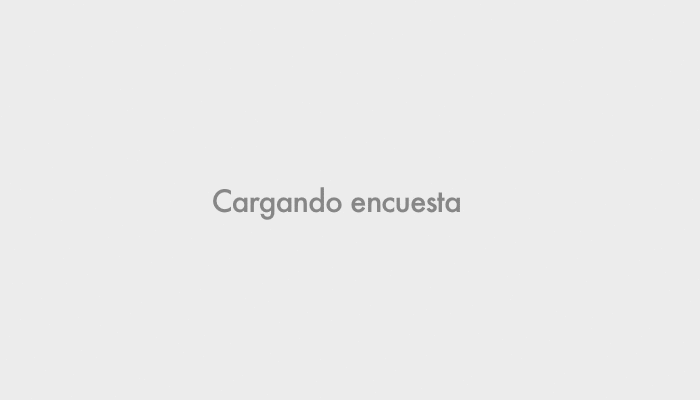Sí, claro, siempre es mejor votar que no poder hacerlo, siempre es mejor tener la posibilidad de manifestarte que pelearte con los guardias, siempre es mejor poder escribir con un cierto grado de libertad –aunque sea arriesgándote al silencio- que no poder escribir en absoluto. Pero no se trata de eso. Ya no. Han pasado treinta años desde aquellas elecciones del 77 que tanto emocionan hoy a la “España Cuéntame”. Treinta años son muchísimos. Y en todo ese periodo, la acumulación de las cosas que han funcionado mal (o no han funcionado de ninguna manera) ha alcanzado dimensiones extraordinarias. Tanto, que ha bastado que un irresponsable eche un petardo en la pista para que todo el sistema se hunda en un mar de confusión.
La transición tabú
Un rasgo característico de la España de la transición ha sido el silencio; el silencio sobre todo aquello que no había que tocar para no “comprometer”. A lo largo de todo este tiempo ha habido una especie de “efecto tabú” sobre los fundamentos de la transición, una especie de papanatismo seudorreligioso que vetaba poner en cuestión sus principios so riesgo de ex comunión pública. Ese tabú tenía por objeto proteger al sistema, ponerlo al abrigo de críticas “involucionistas”, pero el resultado ha terminado siendo letal para el propio sistema.
No se podía proponer la reforma de la Constitución para no “fragilizarla”, pero el resultado ha sido que hoy estamos asistiendo a un proceso de alteración constitucional por la vía de los hechos, a través de la reforma de los estatutos de autonomía, sin que las instituciones del Estado estén en condiciones de detenerla.
No se podía hablar de la función moderadora del Rey para no “desestabilizar” la jefatura del Estado, pero el resultado es que hoy el Estado carece de otra dirección que no sea el capricho de la mayoría gubernamental.
No se podía reprobar la hegemonía nacionalista en Cataluña y el País Vasco para no fomentar tensiones en el Estado de las Autonomías, pero el resultado es que hoy el Estado de las Autonomías va camino de convertirse en una suerte de neocaciquismo confederal bajo las tensiones creadas por los partidos nacionalistas.
No se podía criticar la ley electoral porque eso ponía en riesgo la democracia, pero el resultado es que hoy quienes deciden las mayorías en las Cortes son los pequeños grupos –especialmente, los nacionalistas periféricos- y media España está gobernada por coaliciones de partidos perdedores; situaciones ambas muy poco democráticas.
No se podía poner en cuestión la injerencia de los partidos políticos en todos los terrenos de la vida pública, desde la Justicia a los canales públicos de televisión, porque eso sería debilitar la base de la representación ciudadana, pero el resultado es que los partidos han terminado ocupando todo el campo, en perjuicio de unos ciudadanos que cada vez se sienten menos representados.
Podríamos multiplicar por cien los ejemplos de cosas que no se han podido decir porque eran “malas” para la democracia. El resultado de ese silencio forzoso ha sido, en todos los casos, la implantación de una democracia menor, de segundo rango, una “mala” democracia.
El verdadero espíritu de la transición
La transición se construyó sobre unos pactos de supervivencia que a la larga han tenido, sobre todo, dos beneficiarios: la Corona y los nacionalismos periféricos. La Corona fue un empeño personal de Francisco Franco, que nunca pensó en otra cosa que en devolver la monarquía a España después de un periodo de estabilización económica y social. En la mentalidad del general, puede entenderse. Y la Corona, por su parte, nunca pensó en otra cosa que en evitar el destino que padeció en el pasado: la derrota y el destierro. Para evitar nuevas derrotas y nuevos destierros, la Corona creyó que por encima de todo debía ganarse a sus enemigos históricos: la izquierda y los separatismos. La fidelidad del franquismo sociológico se daba por supuesta; eran los otros los que debían ser integrados en el sistema. Y a lograr el milagro se emplearon las estructuras del Estado, es decir, el sistema de poder que había legado Franco.
Hablemos un poco de esas estructuras, de ese gran aparato que Franco –o, más bien, el franquismo- dejó en herencia. Es altamente improbable que Franco pensara seriamente en perpetuar su sistema. Quienes proyectaron un Estado de leyes fundamentales capaz de sobrevivir al dictador, como aquella arquitectura ideada por López Rodó y Fernández de la Mora, se encontraron con que el propio sistema no hizo el menor esfuerzo por darle vida. Nunca funcionó eficazmente, por ejemplo, el método de la democracia orgánica. Inversamente, lo que se desarrollaba era una estructura estatal que parecía persuadida de poder combinar las típicas libertades burguesas, en régimen controlado, con la verticalidad de un sistema autoritario. En la base de esa estructura crecía un ancho aparato de burócratas del poder nominalmente adscritos al Movimiento Nacional pero en realidad ajenos a toda ideología falangista: los “azules”, que es como se llamaba a Suárez, Martín Villa, Rosón, etc. Cuando ETA –sola o en compañía de otros- mató a la única persona capaz de prolongar el Estado del 18 de julio, que era el almirante Carrero Blanco, la reacción del régimen no fue sino la de un enroque sobre lo peor de sí mismo: Arias Navarro y el búnker del franquismo, esto es, un círculo que no tenía un proyecto de Estado, sino tan sólo un proyecto de poder. Desbancar al búnker era fácil con una sola condición: que pudiera operarse un relevo inmediato por una nueva elite de poder nacida del propio franquismo. Esos fueron los “azules”.
Los azules no tuvieran nunca un proyecto de Estado; lo suyo también era el proyecto de poder. Pero fueron capaces, eso sí, de alumbrar un “proyecto de sistema”. Ese sistema fue el que se edificó al compás de la transición: un sistema que entroncaría con la legitimidad anterior, pues sería monárquico, y que gustaría a los poderes internacionales, pues sería democrático. La Corona, los azules y los poderes internacionales conforman el núcleo básico de la transición. Un núcleo inicialmente muy denso, pues era emanación directa del franquismo, esto es, de un poder en presencia. Pero cuya función iba a consistir en abrirse, en perder densidad para integrar a aquellas fuerzas que, según se temía entonces, podían hacer saltar el proyecto. Esas fuerzas eran la izquierda y los separatistas.
Todo el sistema de consenso que nace de aquellos años, en realidad meses, puede definirse como un reparto de poder; si no formal, sí desde luego en la práctica de los hechos. A la derecha que provenía del franquismo se le respetó su poder económico, que aún tardaría unos años en extenderse a una nueva elite de ricos de izquierda (pero, en general, hijos de franquistas a su vez). A la izquierda, súbitamente multiplicada con la aparición de una joven izquierda autóctona, se le entregó descaradamente la cultura, la educación, buen número de medios de comunicación, en definitiva, la formación de las conciencias. A los nacionalistas periféricos, por su parte, se les concedió de hecho la hegemonía perpetua en sus territorios. La Constitución sancionó el reparto en una operación que teóricamente cerraba el proceso, pero que, en realidad, lo dejaba abierto, para que cada una de las fuerzas en presencia jugara su propio juego.
Es posible pensar que en aquellos años no había mejor forma de garantizar un sistema democrático estable. Aceptémoslo como reflexión piadosa. En todo caso, hoy no estamos ya en aquellos años. Hoy España es completamente diferente. En consecuencia, no tiene sentido prolongar una arquitectura del poder que ya no lleva a ningún sitio sino a la disolución, que es lo que estamos viviendo hoy.
Hoy hemos visto que todos quieren ser herederos de “aquellos maravillosos años”. Es una forma como cualquier otra de cerrar los ojos ante lo que tenemos delante. Pero seguramente hay otra España que lo que quiere es algo distinto: fabricar sus propios años maravillosos, que no estarán en el pasado, sino en el presente y en el futuro.