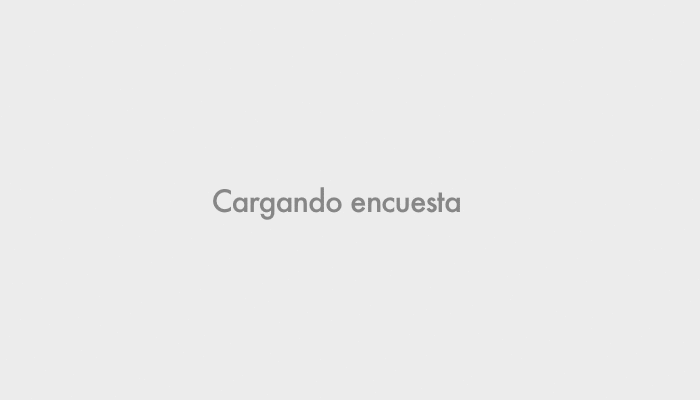La obra de Arthur Moeller van den Bruck (1876-1925) es menos conocida que la de otros escritores de la Revolución Conservadora, quizá porque abarcó temas puramente alemanes y su muerte temprana cortó una carrera brillante, que le estaba convirtiendo en el primer intelectual de los jungkonservativen alemanes. Spengler, Schmitt o Jünger han tenido más lectores e intérpretes europeos que Moeller, pero éste se ha quedado reducido a un ámbito más germánico que europeo. Reconocido crítico de arte, especialista en temas históricos y políticos, su obra más conocida –El Tercer Reich (1923)– fue escrita una década antes de que los nazis crearan el suyo. En ella se intenta superar la herencia de la Alemania guillermina y burguesa y crear un Estado integral mediante la formación de un tercer partido que supere la división entre izquierdas y derechas. Algo que estaba en el aire en aquella época y que encontramos también en Prusianismo y socialismo de Spengler. Sin embargo, entre el socialismo prusiano y aristocrático de Moeller y Spengler y el posterior nacionalsocialismo hitleriano había una distancia de la que ambos bandos eran conscientes, de ahí los ataques sufridos por estos dos autores durante el III Reich.
El estilo prusiano, del que manejo una edición de 1931 (Korn Verlag, Breslau), es una de las obras menos conocidas de Moeller y que, en principio, pertenece a su vocación de crítico de arte. No es, por tanto, un libro de política, sino que va más allá. El autor reflexiona acerca de la especificidad de lo prusiano –incluso lo contrapone a lo "alemán"– y de todo lo que conforma una personalidad, un espíritu, que se materializa en un estilo. La Prusia forjadora de la unidad alemana pasó de ser una pequeña formación estatal en 1701 a convertirse en la primera potencia de Europa en 1871, tras aplastar a los grandes dominadores tradicionales del espacio germano: Austria y Francia. En 1918, aquel Estado se hundió y con sus ruinas se intentó construir una república "alemana", democrática y plebeya, cuya cuna intencionalmente se puso en Weimar, no en Berlín. Pero el corazón prusiano era fuerte y latía con mayor intensidad aún que antes. El II Reich había sido derrotado, pero las fuerzas y el espíritu que lo sustentaban seguían vivas y salvaron a la recién nacida república socialdemócrata de acabar como el gobierno de Kerenski, gracias a la acción de los Freikorps y a la eficacia y disciplina del Ejército y de los funcionarios. Las virtudes prusianas componían el nervio del Estado, Alemania no podía sobrevivir ni reconstruirse sin ellas.
Moeller estudia ese espíritu mediante el análisis de su lenguaje artístico, de su evolución desde los orígenes medievales, con la fundación de la Marca de Brandemburgo, hasta los comienzos del siglo XX. Para Moeller, Prusia y Alemania no son exactamente lo mismo. De hecho, en el espíritu prusiano hay una dualidad entre el Este y el Oeste. El Oeste sería el viejo Brandemburgo, sede de la ciudad, de las artes y los oficios urbanos, de lo "alemán". En el este, en la Prusia histórica, están los campesinos, la hacienda campestre y el junker, el representante de la nobleza agraria y militar: lo "prusiano". De la mezcla de estos dos elementos surgió una marca fronteriza que avanzó gradualmente, pero sin pausa, sobre un suelo eslavo, que también dejó su impronta en la mente del prusiano y que lo diferencia del resto de los alemanes.
"Prusia no tiene mitos", afirma Moeller. En esto, los habitantes de la Marca se diferencian del resto de sus compatriotas, en los que las ensoñaciones gibelinas e imperiales han ejercido una influencia no pequeña. En sus orígenes, Brandemburgo y Prusia fueron el producto de una conquista organizada por los caballeros teutónicos y por la orden del Císter. El sentido ascético de los monjes blancos y el castrense de los milites Christi impregnó a la casta dirigente del país incluso después de la Reforma. Durante un larguísimo período, Brandemburgo es un rincón provinciano de la Alemania medieval y renacentista. Tampoco Prusia excede la condición de feudo germanizado del reino de Polonia. Será la voluntad y la inteligencia de los Hohenzollern la que unifique esos dos países aparentemente dispares. El Gran Elector marcará el ejemplo a sus sucesores y será el primero en iniciar lo que llamamos el estilo prusiano. Su heredero, Federico I (1701–1713), primer rey "en" Prusia, reinará como un príncipe alemán más y tratará de imitar el florecer de Dresde bajo Augusto el Fuerte, lo que le hace encargar a Schlüter el soberbio palacio sobre el Spree (que destruyeron los comunistas en 1950, en un ejercicio de memoria histórica que no desmerece en vandalismo al español). Nada parecía indicar que el nuevo reinecito sería diferente del de sus pares bávaros, hessianos o wurttenburgueses.
Sin embargo, Prusia no es Alemania, tampoco lo son sus príncipes. Con el nieto del Gran Elector, Federico Guillermo I (1713–1740), el llamado Rey Sargento, se consolida y establece el espíritu prusiano y un estilo propio, muy diferente del resto de los germanos. Impone la severa uniformidad del azul de Prusia frente a los coloridos uniformes de la época, favorece la utilidad en las obras arquitectónicas, lo que contrasta con las construcciones lujosas del reinado anterior, y, sobre todo, crea el Beamtestaat, el Estado de funcionarios con una conciencia casi religiosa de su misión, con una ética profesional que emparentará fácilmente con la kantiana, y con dos principios que se impondrán tanto al rey como al campesino, tanto al funcionario como al junker, tanto al militar como al civil: Gewiss und Gehorsam ("Conciencia y Obediencia"). La Prusia posterior, la de Federico el Grande (1740–1786) y sus sucesores, se limitará a conservar estos principios básicos del Estado. Si el reino logró superar las crisis casi fatales de la Guerra de los Siete Años (1756–1763) o de la catástrofe de Jena (1806), se debió sin duda a esta mentalidad de disciplina, de autosacrificio y de honestidad personal que hizo que con razón se denominase a sí mismo el gran Federico como el primer servidor del Estado. Comparada con las demás monarquías europeas de su tiempo, Prusia destacaba por el celo de sus funcionarios, la austeridad de sus reyes, la disciplina de sus soldados, la abnegación y laboriosidad del pueblo y la eficacia de su administración, cuidada con esmero tanto por Federico Guillermo I como por el Viejo Fritz. En verdad, bien se le podía considerar como el Estado Filosófico, lo que le valió a su rey la simpatía de los ilustrados, que no entendían que buena parte del éxito prusiano se debía a la profunda religiosidad de sus gentes, al orgullo de casta de sus oficiales junkers y al innato sentido de la autoridad de todos los habitantes de aquel reino.
Ich bin deutscher, afirmaba el Rey Sargento frente a los príncipes alemanes, cuando la influencia de Versalles era más preponderante que nunca en Alemania. Pese al evidente afrancesamiento de su hijo, Prusia acabó concentrando el naciente sentimiento alemán en rivalidad abierta con Austria. Incluso el creador del muy rococó Sans Souci, Knobelsdorff, era un junker que servía como artista y soldado en la corte de Federico II, tan llena de italianos y franceses. Diseñará para su rey frívolas chinoiseries al tiempo que levanta cuarteles y fortificaciones: es otra de sus tareas de oficial. Pero los gustos personales del gran rey son una excepción en el mismo Potsdam, ciudad ordenada, austera, sencilla y hermosa, sobre todo en su barrio holandés.
Es tras el reinado de Federico II cuando el estilo prusiano alcanza su forma definitiva. Junto a la filosofía clásica de Kant y Hegel, aparece la arquitectura de Gilly, Langhans y Schinkel, de un clasicismo que va más allá de los cánones de Vitruvio y Palladio. Posiblemente la Puerta de Brandemburgo de Langhans (1791) sea la expresión de esa austeridad de espíritu ejemplificada en su pureza de líneas y en sus armónicas proporciones. La pequeña pero simbólica Neue Wache (1818) de la Unter den Linden aúna la condición de monumento y de espacio de culto de la patria, creación exquisita del arte de Schinkel (1781–1841), en quien Moeller ve la encarnación del estilo prusiano.

No hay que olvidar que a este arquitecto le encargó Federico Guillermo III (1797–1840) el diseño del emblema castrense por excelencia, la Cruz de Hierro, sin duda uno de los símbolos en los que mejor se reconoce el espíritu de la vieja Prusia. Pese al laconismo militar de su estilo, Berlín y Postdam no eran Esparta. Aunque carecía del brillo cultural de Weimar o del esplendor de Dresde o de la gloriosa tradición de Viena, en la Prusia de Schinkel trabajaban Hegel y los Humboldt, por no hablar de dos creadores geniales como E.T.A. Hoffmann y Kleist, "el más alemán de los prusianos y el más prusiano de los alemanes", según Moeller. El romanticismo y el neogótico causaron furor en el reinado de Federico Guillermo IV (1840–1861), el más alemán de los Hohenzollern junto con Guillermo II. Pero el estilo prusiano ya estaba consolidado, en el centro de Berlín, en su plaza de los gendarmes, en su Altes Museum de Schinkel o en el orden ejemplar de Potsdam que ya eran símbolos de la identidad prusiana, porque un estilo, como afirma Moeller, es la cristalización de una forma de ser, de una conciencia de la que el arte es su marca. Pero Prusia quiere ser algo más que Prusia y se convierte en Alemania. Berlín sufrirá esa marea teutona en la era de Bismarck y de Guillermo II, con edificios neobarrocos, ornamentados con pesados atlantes y abigarradas guirnaldas, con sobrecarga de volutas, estípites y pesadísimos almohadillados. Sin embargo, al llegar el nuevo siglo, Moeller ve en los hangares para turbinas de Peter Behrens de la AEG (1907) y en los edificios de Poelzig o Messel, la renovada herencia de Schinkel.

La monumentalidad moderna de las obras de estos arquitectos les enfrenta con la funcionalidad extrema de la Bauhaus, que convierte la arquitectura en ingeniería y la despoja del contenido simbólico y espiritual que debería encarnar. Quizás por eso no aparece Gropius en la obra de Moeller. No es alemán ni prusiano, es internacional. Como el dinero y la tecnología, ni tiene raíces ni tiene espíritu.
Una década después del suicidio de Moeller, Speer, Giesler y Sagebiel intentaron reavivar el espíritu prusiano con construcciones que alcanzaban una monumentalidad faraónica, apropiada para el Estado de masas que trataba de adaptar el espíritu y el estilo de la vieja Prusia aristocrática a una sociedad de multitudes. El Olympiastadion (1936) de Berlín, obra de Werner March, es la suprema y mejor conservada muestra de este estilo que Arthur Moeller van den Bruck no alcanzó a ver.
 Mannesmann Haus de Behrens en Dusseldorf
Mannesmann Haus de Behrens en Dusseldorf