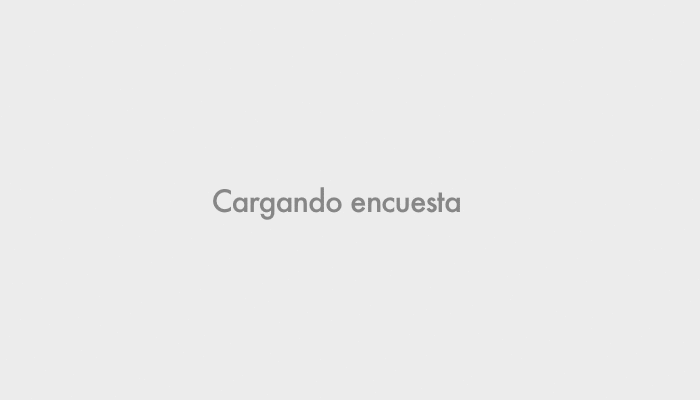Ante este nuevo Corpus de Sangre sin crúor, ante esta caricatura de 1640, ante esta comedia bufa que tanto recuerda a la farsa de la balconada de infame Companys –criminal y felón recién rehabilitado–, prefiero viajar a tiempos más felices, cuando las Españas eran libres, grandes y unas. Me refiero al hermoso período que va de la llegada de Carlos I al puertecito de Tazones hasta la muerte del segundo Carlos, su tataranieto, un madrileño primero de noviembre de 1700.
Jamás las Españas fueron tan poderosas, universales, místicas, heroicas, diversas y unánimes como bajo los príncipes artistas, locos, guerreros y prudentes de la Casa de Austria. Jamás España fue más España y nunca volverá a influir tanto en la cultura mundial como lo hizo en aquellos dos siglos. Asusta ver lo que nuestra raza, tan decaída ahora, produjo en un par de centurias: Cortés, el Gran Duque de Alba, Velázquez, Quevedo, Lope, Garcilaso, Bernal Díaz del Castillo, Julián Romero el de las hazañas, Zurbarán, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Claudio Coello, la geometría silente de los bodegones de Sanchez Cotán, la sabiduría y la humanidad de las Leyes de Indias, Salinas, Cabezón, Arias Montano, El Greco, Morales el Divino, la obra arquitectónica aún no justamente valorada de Machuca y de Vandelvira, El Escorial, las catedrales de México y Cuzco... Me dejo hombres y obras en el tintero porque fue tanto lo que se logró que deprime ver en comparación la poquedad academicista y afrancesada del siglo XVIII, árido y aburrido, que sólo ilumina la genial soledad de Goya. Lo que los Austrias fecundaron lo esterilizaron los Borbones. Con Carlos II murió la verdadera España.
E pluribus unum fue el lema de la rama vienesa de la dinastía hasta su fin en 1918. La casa de Austria era aristocrática y popular, guerrera y artista, una y varia. Representaba una concepción de la monarquía opuesta a la uniformidad borbónica, que debilitaba a los cuerpos intermedios y a las instituciones locales para hipertrofiar el poder real. Resultado de este despotismo de gabinete fue 1808: bastó la claudicación de los dirigentes para que todo el reino se viniera abajo. Si España sobrevivió a Carlos IV y a Napoleón, fue por el celo guerrero de la Iglesia, herencia del medievo, y por los poderes locales que latían bajo la plana superficie del despotismo ilustrado del bobo de Carlos III y sus serviles burócratas. Nuestros añorados reyes Habsburgo concebían su Monarquía Hispánica como un mosaico de singularidades en las que la lealtad al Rey y la Fe católica cimentaban una unidad que abarcaba desde los germanos de Flandes hasta los araucanos de Chile, desde Nápoles a Manila. Los viajeros del siglo XIX todavía se hacían eco del orgullo español de los habitantes del Franco Condado, girón de aquella Borgoña cuyas aspas fueron la enseña de la monarquía mucho antes de que Carlos III se inventara la bandera rojigualda.
Comparemos a nuestros príncipes Austrias y Borbones: el archiduque Carlos (el Carlos III de los austracistas) impuso el español como lengua oficial de la Corte de Viena, y así siguió hasta 1740. Felipe V, Carlos III, Fernando VI y Luis I, hablaban en francés e italiano y despreciaban la lengua de sus súbditos. Todos los reyes de la Casa de Borbón han destacado por su falta de cultura, de sensibilidad artística y de dotes militares y políticas: eran unos brutos con corona. Al habsbúrgico Felipe IV le debemos la obra de Velázquez, el mecenazgo de Rubens, de Claudio de Lorena y de tantos otros. Traducía del italiano y componía comedias. Sin él, no disfrutaríamos del museo del Prado, que sería una mera colección de ranciedumbres académicas italianas y francesas, que es lo que más compraban los ineptos Borbones (hay alguna excepción: la Artemisa de Rembrandt, por ejemplo). Felipe II fue un gran mecenas también, coleccionista de El Bosco, bibliófilo, aficionado a la arquitectura, político dedicado a su patria y a sus súbditos, cuya salud espiritual le preocupaba más que la extensión inmensa de sus dominios. No olvidemos a Carlos I, protector y amigo de Ticiano, excelente capitán, hombre del Renacimiento y último caballero andante, fue un personaje de leyenda que se extinguió como un santo en la hermosa soledad de Yuste. Hasta en el reinado lastimero y doliente de Carlos II brilla el pincel de Coello y florece la paleta de Murillo. Sólo el bobo, pero pacífico y prudente Felipe III es parangonable en su gris humanidad a los Borbones.
Los Austrias nos dieron un imperio, con sus guerras, sus revueltas y sus desastres económicos, pero con su gloria y su universalidad. Los Borbones, tecnocracia y bonitos palacios franceses para su particular uso y disfrute. El penoso desierto cultural de la España del XVIII es su legado.