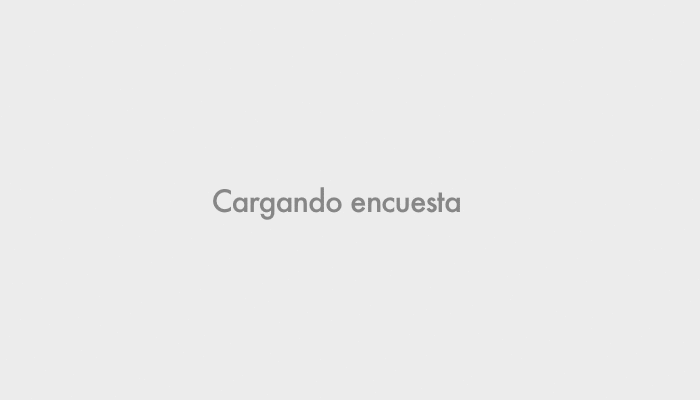Aquilino Duque
A mediados de los años 60, viviendo yo en Ginebra, leí Las ratas, de Miguel Delibes, una parábola del abandono del campo de Castilla. En aquellos tiempos se tenía que recurrir a la novela y a la poesía para decir lo que no se podía decir en los periódicos, y el resultado era malo en general para la poesía y para la novela. Las ratas fue una de esas excepciones que confirman la regla y desde luego en el plano artístico –aunque tal vez no en el crematístico– compensó con creces a su autor del cese como director del Norte de Castilla. Aquella novela de Delibes fue una obra de arte porque era un acto de amor, un acto de amor a la Castilla olvidada por los polos de desarrollo.
En aquellos tiempos, a pesar de todo, los españoles creíamos todavía en España y amábamos a Castilla. A los andaluces concretamente nos había predicado con el ejemplo nada menos que don Antonio Machado, el cantor de la Castilla miserable, cuyo corazón estuvo donde nació, no a la vida, sino al amor, cerca del Duero, y que ni en sus peores traspiés renegó jamás de su condición española. Luego lo seguiría el Alberti del Guadarrama. Luego vendrían Escorial y Espadaña, y todos mirábamos a Castilla y subíamos a la meseta como romanos que subieran a la Acrópolis. En una de estas subidas mías a la meseta conocí yo a Miguel Delibes, y no fue en Madrid ni en Valladolid, sino en Salamanca, en la Plaza Mayor de Salamanca. Yo venía de Roma y él iba a Sevilla.
La casa chica y la casa grande
Un castellano que viene a Andalucía es como un vasco que va a Castilla o un español a Hispanoamérica. Como un griego que fuera a Roma. Es pasar de la casa chica de la madre a la casa grande de la prole. Dice Octavio Paz que lo mejicano contiene a lo español, pero no viceversa, es decir, que el mejicano es español, pero el español no es mejicano. Lo mismo cabe decir de cualquier pueblo, sobre todo de los “avezados a cruzar océanos”, como hubiera dicho don Eugenio d’Ors. Nosotros los andaluces tenemos sobre los castellanos la misma ventaja que los mejicanos tienen sobre los españoles: somos tan castellanos como ellos pero además somos algo que ellos no son. Castilla crece y se multiplica en Andalucía del mismo modo que España crece y se multiplica en Hispanoamérica. Nosotros lo andaluces somos el resultado de Castilla como los hispanoamericanos son el resultado de España, y el mejor resultado de todos es el imperio de una lengua creado por cántabros y vascongados que un andaluz, Antonio de Lebrija, exaltó al rango de compañera del Imperio. Ese Imperio fue una empresa de guerra, pero también fue una empresa de amor, pues de lo contrario no sería la lengua de Castilla lo que hoy es, el patrimonio espiritual de trescientos millones de seres humanos.
En 1992 vamos a conmemorar esa empresa de nuestra raza a ambas orillas del Atlántico, del mar que hubiera sido un auténtico Oceanum Nostrum si Castilla y Portugal hubieran aunado su respectiva voluntad de imperio. Hay quien dice, en esta hora baja de micromanías tribales, que esa voluntad de imperio no fue otra cosa que la megalomanía de Castilla. Bendita mil veces esa megalomanía, aunque sólo sea por los frutos literarios que ha dado en las repúblicas de Ultramar. La hora más alta de Andalucía como región o como reino, de Sevilla como ciudad, es la hora en que sirve de trampolín a Castilla y de antesala de América. Pero la historia de una nación es una sucesión de horas altas y bajas, y España, como muy bien ha visto una pensadora castellana nacida en Andalucía, María Zambrano, al meditar sobre otro pensador castellano de estirpe andaluza, Ortega y Gasset, sufre de vez en cuando crisis de ensimismamiento y renuncia a su aventura y a su gloria.
En uno de esos momentos de renuncia y abandono, en tiempos de Felipe IV, cuando se rompe la unidad de España con la separación de Portugal y las intentonas de Cataluña y Andalucía, llega a cantar la plebe sevillana: Qué se le da a Sevilla / ser más de Portugal que de Castilla. En ese cantar había menos daño del que parecía a primera vista, pues lo cierto es que lo andaluz contiene a lo portugués como contiene a lo castellano. El mal de esa copla estaba y está en dar por sentado un antagonismo entre Portugal y Castilla, un antagonismo que con el tiempo sería un antagonismo entre Portugal y España, un antagonismo entre una de las partes y el todo.
Vengo a parar aquí porque, en mi opinión, se ha producido en nuestra patria en esta hora baja de renuncia y abandono, en esta nueva hora de los enanos, un hecho muchísimo más grave que los ultrajes al Rey y a la bandera en varias provincias españolas, y ese hecho estriba en los obstáculos económicos con los que unos Gobiernos ideológicamente afines han reforzado las fronteras entre España y Portugal. Medidas semejantes son tan antihistóricas como lo son los intentos de erradicar el amor a España y el uso de la lengua de Castilla en algunas provincias de nuestra patria. La revolución de los medios de comunicación y difusión tiende a borrar fronteras y diferencias artificiales, y ante ese hecho inexorable sólo hay un modo de reaccionar, que es el voluntarismo irracional.
Recientemente, un periódico portugués tuvo la ocurrencia de publicar una encuesta sobre el destino histórico de Portugal y resulta que un tercio de los encuestados (y un cincuenta por ciento de la población rural encuestada) contestaron que querían ser españoles. La reacción del Gobierno de Lisboa fue fulminante. Sancionó al instituto que hizo el sondeo, cerró el periódico que publicó los resultados, y es de suponer que la decisión de multar con mil escudos a los viajeros que permanezcan más de setenta y dos horas en España haya sido por lo menos el último eslabón de una reacción en cadena. He aquí lo que queda del internacionalismo socialista cuando llega la hora de la verdad.
El individualismo de los pueblos
Yo, que no me tengo por socialista, considero que el nacionalismo es un concepto burgués que, superado en el terreno de la teoría, debería superarse en el de la práctica. “El nacionalismo – dijo José Antonio – es el individualismo de los pueblos.” Ese individualismo nacional debería superarse hacia delante, no hacia atrás, y por eso creo que la única superación que cabe en nuestra península es la de una confederación o alianza preferente, a imagen del Benelux si se quiere, entre Portugal y España, a ver si el resto de Europa nos toma más en serio de lo que toma al balcánico Estado de las autonomías. Cada vez que oigo mentar al Estado de las autonomías, versión ibérica del sudafricano Estado de los bantustanes, hierven mis cuatro gotas de sangre jacobina y hierven porque veo en su lontananza fronteras y aduanas cuarteando las tierras de España y carabineros, guardas jurados, ertzainas y mozos de escuadra separando a sus hombres.
Yo no sé lo que pasará cuando se desarrolle el Estado de las autonomías, mejor dicho, sí lo sé; lo que no sé es si el Estado de las autonomías llegará a desarrollarse. Las criaturas malformadas suelen vivir poco. En la duda, y mientras la Historia siga en las rodillas de los dioses y los españoles podamos pasearnos a lo largo y a lo ancho de nuestra patria, yo no puedo desaprovechar la ocasión de desahogar mi corazón delante de Miguel Delibes, un hombre de Castilla la Vieja que viene todavía por derecho propio a Castilla la Novísima.
(Otoño de 1983).