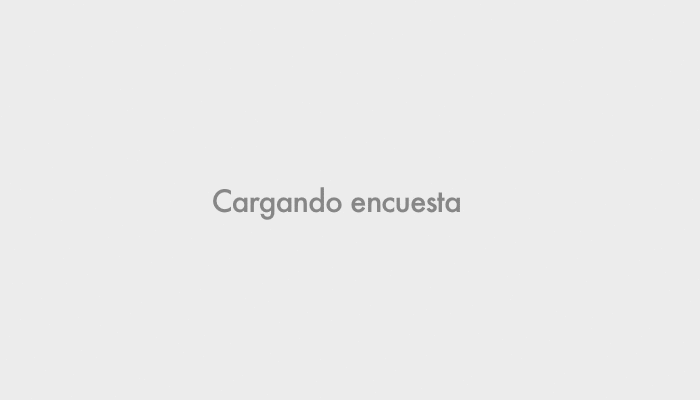Una conversación con el autor en la que éste desvela algunas claves que nos llevan más allá de lo que aparece a primera vista en esta novela en la que bullen multitud de cosas: una intriga trepidante, unos amores desbocados, toda la belleza y toda la fealdad del mundo. Y, sobre todo, unos retos decisivos. Los de ayer… y los de hoy.
Tu novela llama la atención por este título intrigante: El escritor que mató a Hitler. ¿Es un alegato contra el nazismo?
No, no es un alegato contra nada. Es ante todo una obra literaria, y en las obras literarias —en la novela y la poesía; otra cosa es el ensayo— no caben ni alegatos ni aún menos panfletos. El nazismo sale obviamente muy mal parado, pero en términos distintos de los que, desde hace setenta años, los vencedores de la guerra llevan repitiendo hasta la saciedad.
¿En qué términos sale malparado?
Luego te lo explico, pero antes déjame precisar que si esta novela no es ningún alegato, es porque lo esencial en ella no son las ideas. ¡Y mira que hay ideas en esta novela!… Pero envolviéndolas, trascendiéndolas, hay otra cosa, que es lo que verdaderamente importa.
¿Qué es lo que importa?
Importan dos cosas. Importa en primer lugar lo que, junto con los héroes y personajes, es el auténtico protagonista de toda novela digna de este nombre. Importa el lenguaje, el estilo: de manera distinta pero con la misma fuerza que en un poema. Importa la música, el estilo a través de los cuales la palabra deja ver el mundo. Importa la palabra como tal, no la palabra como medio para contar una historia. Importa el lenguaje y su zarpazo a través del cual las cosas se desvelan poéticamente, el mundo es y los personajes bullen. Y junto con ello importa, por supuesto, el mundo, la vida, las vivencias y sentimientos, en este caso, de dos grandes amantes: Alexander von Hunterbrand, escritor y aristócrata, y Tamara Kolakovna, célebre pintora rusa huida del comunismo. Unos amantes que no viven encerrados, sin embargo, en la burbuja de su individualidad y de su pasión.
Una pasión… de alto voltaje erótico, por cierto.
Sí, y no te voy a negar que me importan altamente estos pasajes eróticos que, junto con otros, me han permitido desarrollar lo que, con generosidad, Luis Alberto de Cuenca califica de «alto aliento poético» de la novela. Algo que intento que esté presente en todas partes, pero que en algunas lo puede estar obviamente más que en otras. Pero permíteme volver a lo anterior. Decía que lo que importa en la novela, además del lenguaje, es la personalidad, los sentimientos, las vivencias de sus gentes. Lo que pasa es que, contrariamente a tantas obras contemporáneas, los protagonistas no se comportan aquí como átomos aislados que, mirándose al ombligo, se desentienden del mundo y del destino de los hombres. Tamara y Alexander viven, por el contrario, sumidos en el mundo, implicados a fondo —él, sobre todo— en los grandes retos que en Alemania y en Europa se jugaban en aquellos años tremendos y apasionantes. Unos años cuyas consecuencias palpamos aún hoy en nuestra carne. En ellos se jugó y decidió, en realidad, todo nuestro destino actual.
Lo cual nos lleva a la otra parte de esta novela cuyo título no deja de ser… algo engañoso.
Es un poco engañoso (pero no había forma de evitarlo, salvo dándole un título anodino) por la sencilla razón de que la novela gira en torno a Hitler y también en torno… a nosotros mismos. El mundo que se plasma en sus páginas es tanto el del «totalitarismo puro y duro» (con la alternativa que la Revolución conservadora alemana hubiera podido representar) como el mundo del «totalitarismo fofo», llamémoslo así, que hoy conocemos.
¿No exageras al dar tal calificativo a nuestro mundo gris, desangelado, materialista, feo…?
Por supuesto que exagero. Como cualquier escritor que practica la figura literaria denominada hipérbole; o que realiza, más exactamente, una desmesurada, sarcástica parodia de nuestros males, traspuestos al año 2048, que es cuando la nieta de mi escritor descubre las Memorias concluidas por éste al término de la guerra. Conforme las va leyendo junto con su marido —dos de los escasos seres humanos dignos de este hombre que aún quedan en el mundo— nos vamos enterando de cómo discurren las cosas en un mundo alucinado y en una España que ha pasado a denominarse CINAM (Confederación Ibérica de Nacionalidades y Multiculturalidades).
Todo lo cual nos lleva a unas páginas repletas de situaciones absolutamente desopilantes, leyendo las cuales es imposible no desternillarse a mandíbula batiente.
Sí, ya sabes: más vale reír que llorar…
¿Cómo no reír y llorar ante un mundo… inmundo , como tú dices, y que se plasma —como, pensando en Orwell, dice José Vicente Pascual— en una novela que se podría considerar como «el 1984 del siglo XXI»?
Es cierto, los guiños a Orwell abundan, en efecto. El año 2048 no está ahí por casualidad (entre 2013 y 2048 median exactamente los mismos 35 años que van de 1949, cuando Orwell publica su obra maestra, a 1984). Tampoco está ahí por casualidad ese Ojo igualitario y sanitario que, instalado en todas las casas, vela por que tanto los «fálicos» como las «abiertas» cumplan con lo políticamente correcto y estrictamente igualitario. O esa Neolengua relamida y vacua que, en medio de museos transformados en parques temáticos y de televisores que, si no los miras, se encienden solos, denomina «partícipes afectivo-sexuales» a los antiguos maridos, novios y amantes. Etcétera.
Con todo lo cual nos hemos ido bien lejos del mundo de Hitler y de los años treinta…
Pues no creas que nos hemos ido tan lejos como parece. Mira, lo que se despliega con estas dos partes que van intercalándose a lo largo de la novela es una especie de puesta en paralelo de dos mundos a cual más horrible. Por un lado, el horror puro y duro de la Alemania nazi. Por otro lado, el horror fofo del Hombre (y la Mujer) feliz, el reino de la vacuidad y de la fealdad, el mundo (si todavía lo es) de la destrucción de la lengua; en una palabra, el sinsentido absoluto teñido de cuerno de la abundancia (hasta que duró).
Aparte de que el nazismo se acabó hace ya setenta años, aparte de que sólo sigue existiendo como el espantajo altamente eficaz que agitan los defensores de un cierto orden de cosas; aparte de esto, el nazismo fue un obvio compendio de horrores. Pero que no dejaba de tener su grandeza (y lo mismo cabría decir del comunismo). Grandeza del Mal, pero grandeza. Sólo unos titanes de la monstruosidad pudieron ser capaces de tales crímenes. En cambio, los enanos que controlan el mundo en el año 2048, los abanderados de la insignificancia, los adalides de la Nada…: éstos odian la grandeza hasta tal punto que ni siquiera cometiendo el mal consiguen elevarse por encima de su vuelo de gallinas.
¿Significa ello que la grandeza del Mal sería preferible a la insignificancia de la Nada?
No, en absoluto. Lo que acabo de explicar no significa ni lo que apuntas ni lo contrario. Vuelvo a insistir: en un ensayo se tiene que llegar a ciertas conclusiones más o menos categóricas. En una novela, no. Todo lo que he hecho al explicitar las ideas que bullen en la novela ha sido poner al descubierto sus tripas: la base sobre la que se despliegan unas vivencias, unos sentimientos, todo un mundo —dos mundos, en este caso—. Pero una novela es un edificio que se alza, como cualquiera, por encima de sus cimientos. Una novela es algo que ofrece ideas, apunta alternativas, insinúa posibilidades, pero no saca conclusiones. Las deja abiertas —circunscritas, sí, a un determinado abanico de posibilidades—, pero de tal modo que es el lector quien tiene que concluir —o no— sobre la base de la riqueza multiforme y contradictoria que ante sus ojos se ha desplegado.
Con todo lo cual aún no nos ha explicado porque tu escritor lucha contra Hitler sobre la base —decías— de unos planteamientos bastante distintos de los habituales.
En cierto sentido, las razones que mueven a Alexander von Hunterbrand (acabará complotando junto con Claus von Stauffenberg el 22 de julio de 1944) son las de todo el mundo. Le exacerba el racismo, el fanatismo, el sectarismo, la demagogia populachera de quien, en los comienzos, había sido más o menos su amigo. Pero a esto, él y sus amigos, como partícipes que se sentían de lo que se dio en denominar la Revolución conservadora, añaden otros elementos absolutamente decisivos.
Espera un momento. La demagogia populachera, has dicho… Esto me recuerda un diálogo entre Hunterbrand, Tamara (su amante) y Edgar Jung (el primero que, junto con Thomas Mann, habló, haciéndola suya, de Revolución conservadora). En este diálogo, Jung exclama refiriéndose a los nazis: «¡Pequeños burgueses de mierda que se toman por Sigfridos, Valquirias y dioses! Esto es lo que son».
Ya veo adónde quieres llegar. Sí, ahí está todo. Lo que viene a decir Jung es: Sí hay que llevar al primer plano los Sigfridos, las Valquirias y los dioses. Esto es: sí, hay que dotar al mundo de un aliento sagrado y de un arraigo en el pasado histórico que rompa con la vulgaridad burguesa que desde hace dos siglos lo aplasta todo. Es lo que los nazis, en cierto sentido, se proponían. Y ahí está precisamente la desgracia. La catástrofe que ocurre cuando, al mismo tiempo, se sigue siendo «un pequeñoburgués de mierda»; cuando no sólo se mantiene la vulgaridad, sino que se la lleva hasta el delirio a través de la demagogia, el chovinismo patriotero, el racismo, etcétera.
¿Significa esto que el combate de tu gente contra el nazismo no se emprende en nombre de la ideología individualista de los derechos humanos, como hoy se llama?
El individualismo al que aludes es más bien un atomismo: una suma de átomos cuyo amontonamiento conforma masas gregarias. Pero, en fin, ésta es otra cuestión. Respondo a tu pregunta: sí es cierto. Un tipo como Hunterbrand lucha de forma inequívoca por la libertad; por una libertad de pensamiento y de ideas «no cercenada —escribe él mismo— ni por los esbirros del Estado, ni por el poder del dinero, ni por los manejos e insidias que propagan […] la prensa escrita y la radiodifusión». Ahora bien, lo que le mueve a ello no es la ideología atomista de los derechos humanos. Es —llamémoslo así— el pensamiento de los derechos (y deberes) histórico-comunitarios. Y, dentro de éstos, los del espíritu y la gran cultura, los derechos de ese arte y esa belleza que en el mundo moderno acaban derrumbados. Pero un arte y una belleza en los que Alexander von Hunterbrand no se regodea en absoluto con ansias esteticistas: los anhela inscritos, como en Grecia, en la carne viva de un pueblo.
Un pueblo, un pueblo… ¿No será más bien una nación? ¿No será el nacionalismo —con sus insolencias y sus odios, con ese patrioterismo del que hablabas antes—, lo que late, en últimas, debajo de todo esto?
El nacional-patrioterismo no late para nada en el caso de un Hunterbrand, que se siente un europeo de Alemania. A lo que él se opone es precisamente al chovinismo, esa cosa de chusmas, que tampoco late —y ahora dejo de hablar como novelista— en el caso de los mejores, más famosos y más intelectuales representantes de la Revolución conservadora (un Ernst Jünger, un Oswald Spengler, un Edgar Jung, un Martin Heidegger, un Werner Sombart…). Sin embargo, si consideramos el conjunto de este movimiento multiforme al que se daría luego el nombre de Revolución conservadora, ya las cosas empiezan a complicarse. Es evidente que el nacional-chovinismo (la afirmación de un «Nosotros» insolente y arrogante que excluye y trata de imponerse a los «Otros») latía como una de sus posibilidades. Constituía, sobre todo a través de la corriente denominada Völkisch, uno de sus grandes riesgos. El riesgo que se plasma cuando ocurre la catástrofe; el riesgo que toma cuerpo cuando, en 1933, Hitler accede al poder y se viene abajo todo aquel caldo cultivo que se había ido desarrollando desde el final de la Gran Guerra y a través del cual afloraba toda una nueva concepción del mundo.
¿Cómo y por qué se derrumba todo aquello?
Se derrumba de dos maneras. Por un lado, Hitler persigue, encarcela o asesina a una parte de los representantes de la Revolución conservadora (a otros los atrae bajo la sombra del poder). Pero esto no es lo esencial. Lo esencial —y con ello volvemos al meollo de la novela— es que Hitler no sólo asienta su poder sobre la columna del nacional-chovinismo, sino que lo redobla con el nacional-racismo. Y ahí es donde todo se hunde. Todo se desmorona porque quedan corrompidos, deslegitimados, el poder, el pueblo y la concepción del mundo en cuyo corazón se instala semejante odio.
Pero, cuidado, las cosas no se acaban ahí. Este derrumbamiento va a tener una consecuencia infinitamente más grave aún: los Aliados —tanto comunistas como capitalistas— irán a hurgar entre los escombros para encontrar en todo esto la más imparable de las coartadas. Una coartada que va a impedir que nadie pueda hablar en lo sucesivo —o si lo hace, ya sabemos de lo que se le tildará— de cosas tales como destino de un pueblo, comunidad popular, degeneración del arte, arraigo en la historia, grandeza de un empeño colectivo, etcétera. Ni siquiera se puede hablar ya de la existencia de razas (raza blanca, negra, amarilla…). He ahí la Gran Coartada que lo paraliza todo. Una Coartada que hoy sigue del todo vigente y que en la gran hipérbole que es mi novela aún dura en el año 2048, en un mundo delirante, fruto de muchas cosas, pero también de todo lo que la Gran Coartada impide combatir.
¿Qué entiendes exactamente por la Gran Coartada? ¿Podrías sintetizarlo en dos palabras?
No en dos sino en tres. No son palabras mías, por lo demás. Son de Leo Strauss (y me curo en salud recordando que se trata de un gran filósofo judío, discípulo de Heidegger, huido del nazismo y emigrado a Estados Unidos). Estas tres palabras son: Reductio ad Hitlerum. He ahí la Gran Coartada: la posibilidad de que todo intento de salir de la delicuescencia actual quede cercenado de raíz ante la mera invocación de la «amenaza fascista»: ese sonsonete en donde algo tan complejo como el fascismo (ya no hablemos de las diferencias enormes entre el régimen de Hitler y el de Mussolini) ha quedado convertido en un insulto vacío de todo sentido.
¿Y cuándo se aplica la Reductio ad Hitlerum?
Constantemente, en multitud de ocasiones. Te doy algunos ejemplos impactantes. Se practica la Reductio ad Hitlerum cuando, en el verano de 1979, la prensa francesa del Régimen, encabezada por el Nouvel Obs y Le Monde,desencadena una extraordinaria campaña de demonización contra la corriente de pensamiento que ellos mismos calificarán de «Nueva Derecha». Una corriente que, con Alain de Benoist al frente del suplemento dominical de Le Figaro, había conseguido llevar las ventas del mismo de 250.000 a más de 600.000 ejemplares. Era demasiado peligroso. Había que pararlo como fuera. No había la menor referencia filofascista ni en lo que escribía ni en lo que pensaba aquella gente. Pero daba igual. Una parte de ellos había estado, diez años antes, en las filas de la extrema derecha. El pecado era suficientemente mortal para convencer a las grandes empresas anunciantes en Le Figaro de que retiraran su publicidad si no se cortaba la cabeza a tales intrusos. Y se la cortaron, faltaría más. Y desde entonces planea el sambenito de «fascistoide» sobre la corriente de ideas más rica, transgresora e innovadora de nuestro panorama político y cultural.
Un sambenito, una Reductio ad Hitlerum, que también se aplicó hace unas semanas a Dominique Venner, el historiador y pensador que se sacrificó inmolándose en Notre-Dame como acto de protesta ante la degeneración de nuestros tiempos. El hombre quedó ipso facto descalificado tan pronto como los periódicos de todo el mundo le colgaron del cuello el letrero infame: «Militante de extrema derecha», cosa que había dejado de ser… en 1967, cuando abandonó toda actividad política para dedicarse exclusivamente a pensar y a escribir.
La Reductio ad Hitlerum, ¿no te la han aplicado también a ti mismo y a El Manifiesto?
Sí, por supuesto. Cuando sale El Manifiesto contra la muerte del espíritu y de la tierra y, en 2003, invito a Alain de Benoist a un curso de verano en El Escorial, inmediatamente… ¡pataplás!, el Grupo Prisa ataca. Cito de memoria: «Un grupo de fascistas españoles —decía la Cadena SER— se reúnen con el pensador francés de extrema derecha…» Etcétera. El problema es que conmigo se equivocaron de Reductio. La que me hubieran debido practicar es la Reductio ad Stalinum, dada mi antigua militancia en el comunismo y la extrema izquierda. Pero no, esta Reductio no funciona para nada. Aquí hay dos pesos y dos medidas. Y si a alguien se le ocurriera recordar lo que fui años ha, lo máximo que suscitaría sería una sonrisa benevolente hacia un pequeño extravío de juventud.