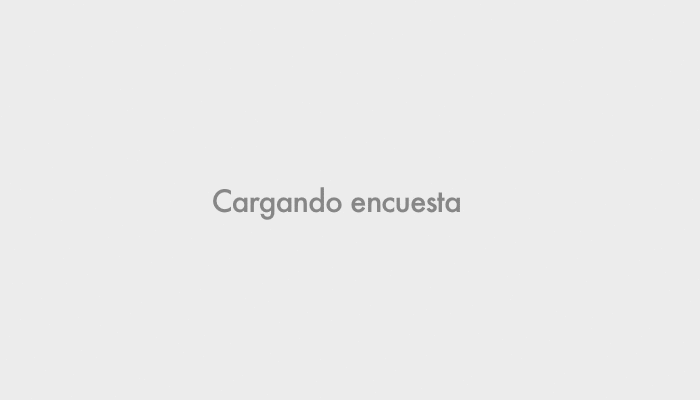5. Cristianismo fáustico
El alma fáustica, que nace cristiana, nunca es exclusivamente contemplativa, es activa. Nunca es, tampoco, exclusivamente Intelecto, es también y fundamentalmente Voluntad. Una cuestión por entero diferente es que con la actual idolatría por la técnica, y el imperialismo economicista, el alma fáustica haya comenzado a secarse, a perder savia y raíces, pues la Voluntad sin el Intelecto, y el Poder sin la Contemplación son actitudes que traen consecuencias ruinosas.
La Civilización Europea nace cristiana con la Edad Media, y dota al Cristianismo de unas características propias, muy diferentes a las que ésta religión poseía en la época romana tardía, o en el Oriente. En modo alguno fue una religión niveladora, si por niveladora se entiende, antes que la igualdad en bienes materiales, una igualdad tendente “a la baja” en los espíritus. El Orden Medieval, nos parece, cristaliza una estructura trimembre muy antigua, milenaria, de estirpe indoeuropea: productores, guerreros, realeza sacra. Si acaso, la realeza sacra, que era quintaesencia de la clase guerrera en tiempos muy remotos, se desdobla con el surgimiento de una religión organizada y con la institución de su sacerdocio: el Imperio y el Papado, la bicefalia en la Cristiandad germanolatina, marcará para siempre el alma de Europa, y la historia del mundo occidental. No es tal bicefalia, como a veces se tiende a suponer, el germen de un laicismo, de una “separación entre Iglesia y Estado”, a la manera moderna. Más bien representa la necesaria adaptación del carácter sacral de la realeza (arquetipo muy antiguo del Rey Sabio y del Rey Santo, y no meramente un caudillo de guerra) a la existencia de una Religión monoteísta sustentada en una Iglesia con pontificado. El Emperador Cristiano en el Medievo de Occidente no es meramente un sucesor del antiguo soberano romano: el Imperium por sí mismo estaba dotado de realidad sacra. Según Julius Evola, ésta era la verdadera causa que sustentaba el partido gibelino, más allá de los quítame allá esas pajas territoriales, políticos, mundanos. En el seno del propio Cristianismo germanolatino habría una pugna entre la “luz del norte” y la mentalidad meridional, quizá como fruto de la fusión inicial que supusieron las invasiones (migraciones) de pueblos al Meridión mediterráneo. En El Misterio del Grial9, Évola sostiene la existencia de una larvada tradición gibelina que, partiendo de un paganismo celtogermánico muy antiguo, se reactiva en clave gibelina, para rescatar la preeminencia de una nobleza y una monarquía sacras que, al término de la Edad Media, habría de perder terreno ante una Iglesia con pretensiones exclusivistas. Los Papas, al exigir la consideración meramente mundana y desacralizada del Imperio y de toda realeza, socavaron su propia raíz, pretendidamente transpolítica. Al decir del filósofo italiano, se inició así una grave secularización de nuestra civilización con esta actitud. Desacralizar el Poder Político fue, según esta corriente de pensamiento, la fuente de toda desacralización en general, y de ella fue culpable la propia Iglesia. Pretendiendo una “teocracia” coadyuvaron al Absolutismo moderno, e hicieron temblar y derrumbarse los pilares medievales que equilibraban la Civilización. El Monarca Absoluto, ya desacralizado, acabará “creando” una Iglesia regalista, “nacional”, sumisa a los poderes laicos concretos, socavando así la verdadera catolicidad –universalidad-de la Comunidad de creyentes. A partir de 1789, el Monarca Absoluto es, en realidad, un colectivo, el Pueblo Absoluto, que ejercerá despóticamente su Poder al margen de cualquier designio divino, de cualquier proyecto trascendente: el Poder por el Poder. Como el aprendiz de brujo, el estamento eclesial opta por medios igualmente secularizados para defender su territorio, ya fatalmente invadido por el siglo, al no admitir el modus vivendi con el Imperio Sacro. Y opta por alguna forma de ultramontanismo, integrismo, agustinismo político, en unos casos, o por un resuelto liberalismo, en otros.
Resulta significativa esa deriva liberal de la Iglesia, que se remonta precisamente a los tiempos de la lucha entre Papado e Imperio. Justamente cuando ha desacralizado al Emperador, y se ve en el Estado un “mal menor”, la propia Iglesia se desacraliza y se hace ella misma “Estado”. La coincidencia de ideas entre el Catolicismo posterior a Vaticano II y el liberalismo clásico se echa de ver con facilidad. Toda concepción Metafísica, y la solidez de la Teología, se abandonan en favor de postulados “liberales”, y, recientemente, “multiculturales”. Se ha recorrido el ciclo del “Humanismo”, verdadera abstracción que, debidamente analizada, consiste en una destrucción programada de la Filosofía Clásica (Platón, Aristóteles, Santo Tomás y el resto de la Escolástica).
6. Consecuencias de la desacralización del Poder
En última instancia, ese proyecto “Humanista” prepara la atomización del individuo, la concepción de la sociedad en términos de agregado de átomos, y un inmanentismo materialista, que niega toda trascendencia y todo ente divino. Ya no el Imperium, la realeza, el Estado, sino las mismas patrias dejan de existir, y la existencia misma de naciones, arraigos, identidades, se muestra como cadena odiosa. Guillaume Faye en su artículo “La Religión de los Derechos Humanos”, expresa con suma claridad la contraposición entre la idea abstracta de Humanidad y la noción concreta de Nación. Quien dice Nación dice una suma de libertades concretas. Una Nación de hombres libres es una comunidad en la que se han venido defendiendo y garantizando ciertos privilegios, franquicias, prerrogativas, usos, costumbres, iniciativas... y “derechos”, derechos que no se proclaman, sino que se defienden y conquistan, y, en las personas y estamentos dotados de capacidades, se protegen. La Filosofía Moderna ha venido a consistir, en el análisis que hace Faye, en una especie de laicización del mensaje evangélico. Las líneas destinadas a Locke, Rousseau y Kant muestran claramente la tendencia creciente en la Modernidad a no ver culturas, étnicas, arraigos, sino individuos en trance de ser “reformados”. Los individuos aparecen en escena, sobre la faz del mundo, como portadores de derechos, y la línea del progreso consistirá en una ganancia en la realización histórica, efectiva, positiva, de unos derechos insitos. El telos, ultraterreno, que dicta el mensaje Evangélico, es transformado en otra clase de finalidad, análoga únicamente en el sentido lógico, pero diversa por completo en el sentido metafísico: un telos de perfección histórica y jurídica del Mundo. Esa perfección, por la vía liberal (Locke), por la vía democrática (Rousseau) o por la vía que, un tanto anacrónicamente, llamaríamos la vía del “Estado de Derecho” (Kant) acaba plasmándose en un Estado. El Estado se vuelve Providencial por cualquiera de esas vías, pues se convierte en el sustituto de la Divinidad en la medida que tutela, cuida, vigila, inspecciona, corrige, ayuda a que los individuos devengan ciudadanos, e incluso sostiene a los más débiles y díscolos para que abandonen su individualidad zoológica y se eleven a la condición de ciudadanos.
![]()
7. Desintegración social y suprahumanismo
A lo que parece, siguiendo esta estala de Humanismo, y aun suprahumanismo laico, inmanentista, estatalista, el summum bonum de la humanidad consiste en disfrutar de “la ciudadanía”. Las elecciones se denominan “fiesta de la democracia”, y las colas ante la urna, donde se elige una lista de entre unas cuantas (plutocráticamente establecidas y prediseñadas) se presenta como una orgía de humanismo y participación, un derecho, un deber y una incardinación en el Estado Democrático. Esta clase de humanismo superlativo es muy insistente en la necesidad de “convertir” al individuo. Este individuo es, de entrada, un bárbaro y un antisocial si no es convenientemente escolarizado de acuerdo con las pautas regladas del Estado, un ente que le brindará no ya “capacidades” para la incardinación en la vida cívica y productiva, sino para llegar a ser “crítico”, “tolerante”, “abierto”. La creación de asignaturas que sustituyen a la “formación política”, como la Educación para la Ciudadanía, se corresponde exactamente con ese afán de intromisión en las esferas individuales y familiares de la conciencia. Suponen todo un proyecto de reforma de las conciencias, de recorte y remoldeamiento de las mentes para adecuarse a los cauces prefijados de la moralidad pública y de la “salud política”. Lejos, muy lejos, del clásico planteamiento según el cual la praxis de los individuos forjaba los cauces de la vida civil y política, y hacía de las instituciones sociales una expresión de los modos de ser de las personas y de los pueblos, nos encontramos ahora en plena vorágine de reformismo de las personas, vistas como diamantes en bruto o como enemigos potenciales de la democracia; y para ello se hace preciso formar legiones de profesores que “eduquen para la ciudadanía” y alejen a los muchachos de “prejuicios” y “supersticiones”.
En realidad, asistimos a una nueva vuelta de tuerca de los programas racionalistas e ilustrados por adaptar el Pueblo a un Sistema, por reformar y reprogramar el entendimiento de las personas. Las filosofías progresistas de la modernidad se han alzado, en comparanza con los sistemas clásicos y escolásticos, con dosis inmoderadas de soberbia, con auténtica hybris. Los hombres, las culturas, las identidades, los pueblos, todo esto los reformadores se lo encuentran subdesarrollado, prejuiciado. Desde el progresismo nunca se entiende por qué el Pueblo sigue fiel a sus dioses, a sus ritos, a sus viejas ideas inmodificables. Desde el progresismo, ya implícito en el siglo XVII y el racionalismo “reformador” del entendimiento, se anhela con acabar con la Historia, y se dibuja siempre un paisaje tenebroso de la Historia y la Tradición.
El progresismo instalado en el Estado siempre está tentado a hacer ingeniería social, y para ello cuenta con una verdadera “Internacional” que diseña e “implanta” (más frecuentemente se lee ahora entre los pedagogos el barbarismo “implementa”) esos experimentos. La Internacional de las reformas obligatorias, encaminadas a neutralizar la Historia, la Tradición, la Identidad, posee una cobertura institucional gigantesca: ONU, UNESCO, etc. son organismos encargados de amparar todos los proyectos nacionales de “desnacionalización”, si vale esta expresión. Por el otro lado, los Pueblos que siguen fieles a las “supersticiones”, por ejemplo en la defensa de la maternidad y de la familia autóctonas frente a la esterilidad colectiva que beneficia una sustitución étnica, o que defienden la pareja heterosexual monogámica y fiel como garantía de la crianza infantil, etc. , son demonizados bajo diagnósticos severos: atraso, confesionalismo, reacción. En este sentido, gran parte de las fuerzas de la izquierda y del “progresismo” han tomado una forma eclesial y “católica”, universalista, pero en lugar de orientar sus acciones a un fin trascendente o salvífico, actúan en cada país para ejercer una nivelación e inducir la impotencia colectiva.
8. El Estado como sustituto de la Iglesia
En un artículo de 1983, Alain de Benoist y Guillaume Faye, traducido al español como “Contra el Estado Providencia”, señalaban con gran acierto las dos grandes concepciones del Estado moderno, la concepción Imperial y la concepción Eclesiástica. En esta segunda concepción no debemos entender la concepción que la Iglesia se hace del Estado, sino más bien la usurpación que el Estado moderno profano ha ido realizando de las funciones antaño reservadas a la Iglesia. En ella
“...hace del Estado una persona jurídica abstracta que, más que un pueblo o que una “nación”, resume una sociedad, adquiere la forma de una institución, y recibe el encargo de animar, gestionar y “racionalizar” la estructura social. Ideológicamente, esta concepción traslada a un plano laico la empresa llevada a cabo anteriormente por la Iglesia, que trataba de unificar la sociedad civil a través de una organización y unas ideas que se reflejasen mutuamente. Es, por lo tanto, la propia Iglesia la que está en los comienzos de este proceso de normalización, que obedeciendo a una lógica racional e igualitaria tiende al mismo tiempo a unificar el espacio territorial, a homogeneizar las relaciones sociales, a restringir la importancia de los cuerpos intermedios existentes entre los individuos y el Estado y, progresivamente, a reducir la multiplicidad de los vínculos y de las adhesiones que forman el tejido orgánico de la sociedad civil”.
A nosotros nos parecen injustas e inexactas estas palabras. Realmente la Iglesia ha venido siendo un obstáculo precisamente al auge de la “estatolatría”. La Iglesia Católica, justamente a raíz de la movilización de las masas obreras, alzadas bajo bandera revolucionaria, trató a veces de ofrecer un modelo corporativista, en el cual los antiguos gremios, así como todo género de “cuerpos intermedios” entre el individuo y el Estado, pudieran dar cauces estabilizadores de participación social, al margen de la huelga y de la barricada. La neutralización de la lucha de clases, en unos tiempos en que el individuo, al margen de su filiación a la clase (y al sindicato o partido correspondientes), se podía realizar apenas en calidad de átomo disgregado ante el Estado, se debía hacer a través de otras vías. Una alternativa a la lucha de clases era la incardinación en todos los ámbitos de la vida en los que de manera natural el hombre se ve inserto (la familia, el municipio, la corporación, la congregación...). Es cierto que en el Estado moderno se ha dado una usurpación de funciones antaño eclesiales (vinculadas al magisterio, a la ordenación moral y espiritual de las almas), pero esto ha sucedido no sin el pesar y la oposición de la Iglesia misma. El Estado ya no se conforma con ser “imperio”, dominio, sino que se erige en tutor de las conciencias y en reformador de las actitudes. En el siglo presente tal parece como si hubiésemos llegado a un último periodo de la bicefalia de poderes que dio origen a Europa, el Imperio y la Iglesia. Ahora nos encontrarnos con una Iglesia desplazada de su centro medieval.
En el medievo, la Iglesia, aunque universal, se erigía en centro de la vida europea medieval. Pero en el seno de una Europa progresivamente secularizada y, en connivencia con la laicización, y también en el seno de una civilización cada vez más islamizada, la Iglesia ha ido entregando sus funciones a un Estado que, previamente había sido visto como un “mal menor” dada la debilidad y pecaminosidad del ser humano.
Resulta curiosa la filiación entre esa idea teocrática, agustiniana, entre el Estado como mal menor, y las corrientes ideológicas predominantes en nuestra época, herederas del liberalismo o del planteamiento roussoniano revolucionario, muy particularmente el marxismo. En ellas, se intenta subordinar la política a una libre acción de fuerzas o agentes, fuerzas actuantes que a partir de la industrialización, por lo menos, ya no son sino las fuerzas ciegas de la Economía. Al devenir el Estado no en un Estado “imperial” sino en un Estado “eclesial” (pero sin la Iglesia, y en ocasiones en contra de la Iglesia) hemos llegado a un totalitarismo si cabe peor, de signo terrible, pues ahora están disponibles muy poderosas técnicas de lavado de cerebro, adoctrinamiento de masas y sólo ahora se puede crear un universo orwelliano sin contrapesos. El Estado moderno se “despolitiza”, presentándose como una suerte de oficina técnica y reglamentadora. Un Estado mínimo en cuanto a valores espirituales, que se pliega completamente a la administración de enjuagues, engrases y saneamientos para una más eficaz acumulación de plusvalía, sin embargo se vuelve un Estado sumamente intervencionista en todas aquellas áreas más alejadas de la Economía de la apropiación de plusvalía, pero más estrechamente dependientes de la redistribución de rentas: el Estado asistencialista. “Una concepción estatal de la asistencia es el corolario del individualismo más radical en materia de relaciones sociales”15.
La izquierda y el neoliberalismo han venido a cerrar el círculo histórico. Partieron de un mismo punto, la Modernidad burguesa, y trazaron arcos diferentes en el espacio de las ideas, pero ahora esos arcos vuelven a unirse en un mismo punto, el individuo, supuestamente dotado de derechos inalienables y universales, recortados a una escala específicamente individual. No se quiere reconocer la existencia de derechos colectivos, ni tampoco el carácter envolvente, y por tanto dador de contenido, que muestran los contextos culturales, identitarios, orgánicos, en que esos individuos viven y en los que se puede ejercer de manera concreta tales derechos. Si es un lema común del pensamiento “políticamente correcto” decir que los derechos y los deberes del individuo son como las dos caras de una misma moneda, ya no es tan frecuente sostener eso mismo en materia de derechos “colectivos”.
Estos derechos colectivos existen, y son condición sine qua non para el disfrute y respeto de los derechos individuales. No hay vida digna, libre, humana, si el individuo no puede seguir viviendo en paz en con los suyos, sin moverse de su casa y sin que su casa sea invadida. Dígase “patria”, “nación” o “tradición cultural” en vez de casa, y tendremos igualmente una formulación ajustada de los derechos humanos colectivos. Los dos millones de africanos y/o musulmanes que están a punto de cruzar la barrera del Mediterráneo tienen todo el derecho a permanecer en sus países, en sus aldeas, en sus tribus, en su ámbito tradicional y religioso. La ayuda que se les pueda dar ha de ser en su “casa” huyendo de todo paternalismo, evitando igualmente los cheques en blanco que favorezcan una neodependencia. El atraso, la guerra, la sequía, el caos, no pueden ser resueltos trayéndose a Europa a toda a esa gente.
Estos movimientos de masa, que potencian la globalización y el caos que la sigue, son atentados en un doble sentido: contra la dignidad y el contexto cultural en que ellos, los emigrantes, pueden ejercer sus derechos (las condiciones mínimas de posibilidad para el ejercicio de sus derechos individuales, en su “casa”) y contra los derechos colectivos de los pueblos europeos, pueblos que han visto, en un proceso rápido en muy pocas décadas, cómo sus “casas” se han llenado de personas ajenas cultural y religiosamente, con perspectivas malísimas en cuanto a integración social y cultural, aumentando la entropía o degradación de las culturas anfitrionas. Existe un derecho universal a conservar la propia Civilización. Y como todos formamos parte de una cultura o civilización, bien como anfitriones o bien como invitados, debemos velar por la conservación de los propios valores y formas de vida, siempre bajo ese ángulo, como anfitriones o como visitantes. Destruir una Civilización bajo “sensibilidades” de orden social, humanitario, etc. supone obviar que la existencia de esa Civilización supone un bien en sí mismo en la medida en que ella es condición previa, sine qua non, para la garantía de todos los demás derechos.
9. Consecuencias: Globalización y nuevo totalitarismo
En ningún momento de la historia se había llevado a cabo el terrible experimento de ingeniería social que en la actualidad se pretende realizar, y del que ya se han recorrido etapas decisivas desde la II Guerra Mundial. El experimento consiste en aplicar al resto del mundo los estándares de americanización de la vida, con independencia del sustrato previo y de los valores civilizatorios sobre los que se aplican esos estándares. Se pretende que unas Elecciones políticas en los EE.UU. o en Europa Occidental se lleven a cabo en las montañas afganas o en los poblados subsaharianos de acuerdo con moldes idénticos, justamente como se pretende organizar un consumo de masas, que incluya el rap, el rock, los refrescos de cola y los jeans, de la misma y exacta manera en que se realiza desde hace décadas en aquel país.
Pero esta globalización impulsada y diseñada desde los EE.UU. consiste, en realidad, en una americanización, al menos en unas primeras fases. La occidentalización del mundo sirvió como coartada para contar con la aquiescencia de la Europa no socialista, y de buena parte de los países hispanos y anglosajones repartidos por el planeta. Occidente fue, entonces, hasta el fin de la Guerra Fría, una demarcación geográfica cargada de valores: aceptación no ya sólo de un modo de producción capitalista, basado en la extracción y acumulación de plusvalía sin trabas, gracias a la ideología neoliberal rampante y, en un sentido más profundo, gracias a la asunción, consentimiento y, muchas veces, idolatría, hacia unos valores culturales sumamente empobrecidos, que ya muy poco comparten con los valores de la Civilización europea que fue la matriz, y del Cristianismo, que sirvió de base espiritual. El americanismo, desde el comienzo mismo de la Guerra Fría, fue el virus que inició el aniquilamiento de las identidades culturales y nacionales cuya suma, hasta no hace mucho, reconocíamos como Civilización Europea.
La crítica cultural al americanismo puede hacerse por alusión a los signos externos más visibles, grotescos y alienantes. Esos adolescentes europeos vestidos con viseras de béisbol puestas del revés, o con holgadas ropas del baloncesto americano, y haciendo cabriolas, piruetas y pseudobailes simiescos, serían exponentes bien claros, que se pueden observar en nuestras calles y parques. Las repúblicas iberoamericanas, tanto como los países europeos y –en general- los países de más de medio mundo conocen la misma uniformización en cuanto a indumentaria, anglicismos, gustos deportivos y de tiempo libre, etc. Pero en otros aspectos mucho más profundos asistimos a un verdadero ataque a las instituciones y vértebras de nuestra sociedad. El americanismo, en sintonía con el neoliberalismo, sólo reconoce individuos, y el cuerpo del Estado, como suma de individualidades consumidoras, votantes, productivas, etc. es el agregado mecánico de los individuos. Al igual que el dinero “que no huele” y del que se que olvida enseguida su rastro, el átomo individual humano no posee bagaje, no posee tradición ni vínculos de arraigo. Al americanismo le interesa la eliminación de los cuerpos intermedios, verdadera fuente de contextualización de los derechos humanos. El individuo aislado, contrapuesto a una totalidad enteriza, como el Estado o la Sociedad no es un verdadero depositario de derechos (y de sus parejas obligaciones) a no ser que queramos hacer de la Declaración Universal de los Derechos Humanos una especie de nueva religión. Para que cada uno de los derechos fundamentales de la persona cobren sentido, alcance ajustado, contenido concreto, ésta persona ha de entenderse como sujeto participante en las “colectividades intermedias”. Éstas, como las personas, “tienen tantos derechos como deberes”.
“El pueblo tiene derechos. La nación tiene derecho. La sociedad y el Estado tienen derechos. Inversamente, el hombre individual tiene también derechos, en tanto que pertenece a una esfera histórica, étnica o cultural determinada – derechos que son indisociables de los valores y de las características propias de esa esfera. Es ésta la razón por la que, en una sociedad orgánica, no hay ninguna contradicción entre los derechos individuales y los derechos colectivos, no tampoco entre el individuo y el pueblo al que se pertenece”.
Si bien no aparecen en esta cita, también habría de incluirse todo el conjunto de colectividades intermedias que abarcan el linaje, la familia, el municipio, la región, el colegio profesional, el sindicato, las asociaciones civiles y religiosas, en definitiva, todas aquellas agrupaciones que de forma simbiótica dotan de contenido el existir del hombre, le marcan fines, le abren cauces de participación y perfilan y hacen concreta su personalidad. La cruda oposición entre individuo y Estado es exclusivamente burguesa en su origen. No fue conocida por los griegos en la polis, ni por los romanos de la República, ni tampoco por los hombres de la Edad Media cristiana. La sociedad siempre fue orgánica en la Civilización europea. La fase americanizada del capitalismo actual es la que pretende hacer del individuo un ente absoluto, esto es, “suelto”, desgajado del contexto. Ni una sola de las ciencias biológicas, sociales e históricas permite sostener con seriedad ese fantasma del individuo aislado, auto-suficiente, en cuanto a actos soberanos de elección de su voto o de preferencias en su consumo. Detrás de esa abstrusa individualidad vemos las fuerzas de la socialización y de la cultura. Detrás del individuo presuntamente “soberano” vemos al hombre como heredero. Como dicen las dos grandes figuras de la “Nueva Derecha” en el mismo artículo: “El hombre que defiende la ideología de los derechos humanos es un hombre desarraigado. Un hombre que no tiene pertenencia ni herencia, o que quiere destruir tanto la una como la otra”. Una organización hija de la fracasada y deslegitimada Sociedad de Naciones, una organización mundialista, agente de la globalización y de la nivelación mundial, como la ONU, producto dudoso del status quo surgido en 1945, no podía por menos de dotarse de un corpus dogmático, de una religión organizada que educara a los individuos de acuerdo con la nueva ideología: ninguna patria es en el fondo legítima, sólo los EE.UU. (y la URSS cuando poseía su propio e inmenso coto) poseen carácter necesario. Las patrias comienzan a verse bajo sospecha, el “nacionalismo” sino es el nacionalismo yanki, o el nacionalismo coyunturalmente útil y aliado del Imperio del dólar, tendrá que ser objeto de sospecha. Todo ello forma parte de un inmenso, nunca visto, programa totalitario.
En la línea de las denuncias de Carl Schmitt, ya no existirán guerras legítimas, amparadas en la soberanía nacional. Simplemente, habrá guerras legales, si gozan del amparo eclesial (cruzadas bendecidas por la ONU y ejecutadas por el Imperio norteamericano) o “terrorismo”. La judicialización de la guerra es un fenómeno enteramente vinculado a una judicialización general de la vida, de la cual, forma parte fundamental la Declaración de los Derechos Humanos. El recorte, y hasta la violación sistemática de los derechos concretos de las personas, se ampara y se judicializa en nombre de unos derechos abstractos. El defensor de estos derechos abstractos, formales, hiperhumanistas e hipersensibles hacia una Humanidad Abstracta, suele ser un desarraigado, cuando no se trata directamente de funcionarios pagados por el Imperio y su “Iglesia” mundialista y laica, la O.N.U. Como escriben de Benoist y Faye en “La trampa de los derechos humanos”: “Este hombre [desarraigado] querría que los demás hombres fuesen también unos desarraigados. Querría verlos abandonar sus herencias particulares y convertidos como él en sonámbulos”.