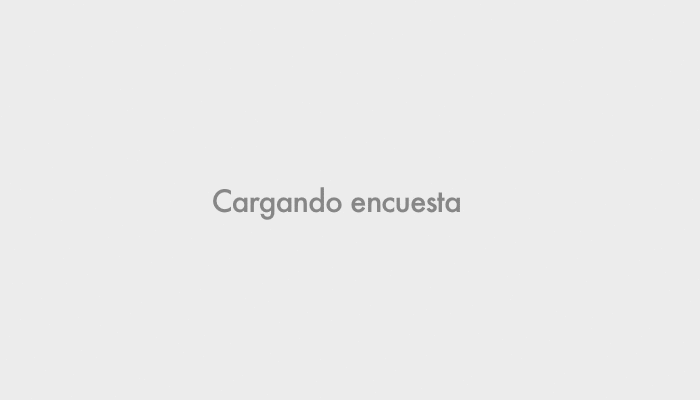En la única y escuálida ceremonia prevista en las Cortes, ningún juramento (¿quizá sólo una «promesa»?) se prestará ante unos Evangelios que, al igual que el Crucifijo, se mantendrán escondidos en el armario. Se habrá coronado ese día al primer rey laico de la Cristiandad.
¿Tiene algún sentido una monarquía en la que sus ceremonias y tradiciones, sus símbolos y rituales quedan reducidos a casi nada? Tal es la cuestión que se plantea estos días. Lo que está en juego en la abdicación de Juan Carlos I no es sólo la desaparición de éste como Jefe del Estado, quedando, eso sí, bien cubiertas sus espaldas en los planos económico (repletas se hallan sus arcas), sentimental (su relación con la hermosa Corinna zu Sayn-Wittgentstein) y jurídico (quedará aforado a fin de librarse de cualquier posible pleito). Además de lo anterior, es otra cosa, infinitamente superior, lo que está en juego en esta abdicación. Y esta cosa es…, llamémosla así, la transformación «republicana» de la monarquía.
Por «constitucional» que sea, ¿qué encarna, qué es en el fondo una monarquía, sino el gran signo a través del cual la Nación —esa unidad de destino— se afirma a través del tiempo, los cambios y la muerte? Si deja de ser tal cosa, si ya no encarna el signo de la unidad que, a través de los siglos, mantiene juntos a los hombres que nacen, viven y mueren en el seno de un pueblo, ¿para qué diablos queremos a un rey?
Semejante signo, cualquier monarquía lo encarna de dos formas simultáneas. Por un lado, a través de la sangre y las leyes de sucesión que la fundan. Por otro lado, a través del conjunto de símbolos, ceremonias y rituales que, lejos de constituir un ornamento destinado a hacer bonito y a llenar las pringosas páginas de cierta prensa, constituyen el nervio mismo de la institución monárquica.
Cuando Juan Carlos I traspase la Corona a su hijo Felipe VI, las leyes sucesorias se habrán respetado estrictamente. Pero ahí terminará —o casi— todo el engranaje simbólico propio de la monarquía. La banalidad es el signo de los tiempos, y lejos de combatirla, la Corona española apuesta por ella adoptando el perfil más bajo posible. La popularidad de Juan Carlos —lo prueban los sondeos— está en lo más bajo (y con razón, después de los múltiples patinazos de un monarca que sólo ha buscado tantas veces su interés personal). Expresando sus preferencias por el Partido Socialista y adoptando ante los secesionistas catalanes y vascos una actitud más que blanda (permítanos, Señor, tal eufemismo), el pobre hombre lo ha intentado todo para hacerse «simpático» ante una izquierda cuyas tripas rezuman hiel y odio contra su persona y contra la de sus antecesores y sucesores… que aún le puedan suceder. El tiro, sin embargo, le ha salido por la culata. Ahí está la izquierda (con la salvedad de los pijos progres del Partido Socialista) clamando desde hace días en las calles de Estepaís por el fin de la monarquía.
No la obtendrán… formalmente. El 18 de junio[1] Felipe VI será coronado —«proclamado» es el término oficial— rey de España. Pero si los signos y los símbolos de la monarquía no desaparecerán (aún) del todo, sí quedarán reducidos a su mínima expresión. No retumbarán ese día los cañones, no repicarán las campanas, no acudirán a Palacio otros monarcas, no se alborozarán las multitudes en las calles. No se cantará ningún Te Deum, no se celebrará ninguna misa. En la única y escuálida ceremonia prevista en las Cortes, ningún juramento (¿quizá sólo una «promesa»?) se prestará ante unos Evangelios que, al igual que el Crucifijo, se mantendrán escondidos en el armario. Se habrá coronado ese día al primer rey laico de la Cristiandad.
Quienes no nos sentimos cristianos, ¿no deberíamos congratularnos por semejante victoria de la laicidad? En absoluto, pues la afrenta que así se hace a los creyentes, supera, y con mucho, la dimensión religiosa del asunto. Lo que se escarnece con ese rechazo de la grandeza, con esa entronización de la pequeñez, es ante todo unas tradiciones, unos símbolos, unos rituales: esos que encarnan —decíamos— la continuidad de la Nación a lo largo de los tiempos.
Es precisamente esta continuidad, esta identidad, lo que rechaza el hombre individualista (y gregario) de hoy. El hombre que —en España como en todas partes— tiene como exclusivo horizonte el presente, el hombre que ha olvidado que es ante todo heredero, ese hombre —ese zombi— ni siquiera quiere oír hablar de tales cosas. El rey, cuya Corona se convierte en una cáscara vacía, tampoco.
Nota.- Este artículo, escrito originalmente para el público francés de Boulevard Voltaire, contiene algunas indicaciones que, por sabidas, resultan inútiles a la hora de traducirlo. Las he mantenido, sin embargo, a fin de no romper la unidad de estilo. Al mismo tiempo he añadido, para el lector español, algunos guiños que hubiera sido demasiado prolijo explicar a nuestros compatriotas franceses. (Sí, llamémosles así, acostumbrémonos a este lenguaje: el que corresponde a nuestra patria primera, Europa.)
[1] Parece, sin embargo, que lo van a poner el 19, no fuera que alguien se confundiera con el mismo día del mes siguiente… (Las víctimas de la LOGSE que no entiendan la alusión pueden consultar la entrada «18 de Julio» en la Wikipedia.)